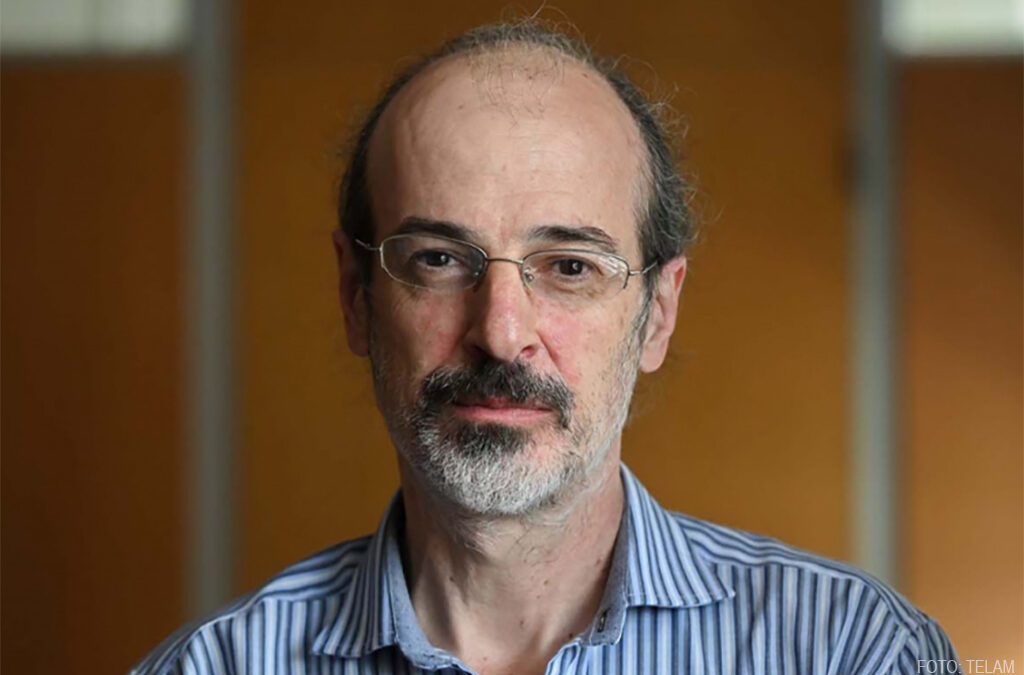
«La ciencia y la tecnología permiten a la sociedad expandir y diversificar su matriz productiva»
Frente a las declaraciones de Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza sobre su proyecto de eliminar el ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizar el Conicet, el Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, explica la necesidad de que el Estado intervenga en esa materia para generar desarrollo productivo, empleo y crecimiento en el sector privado.
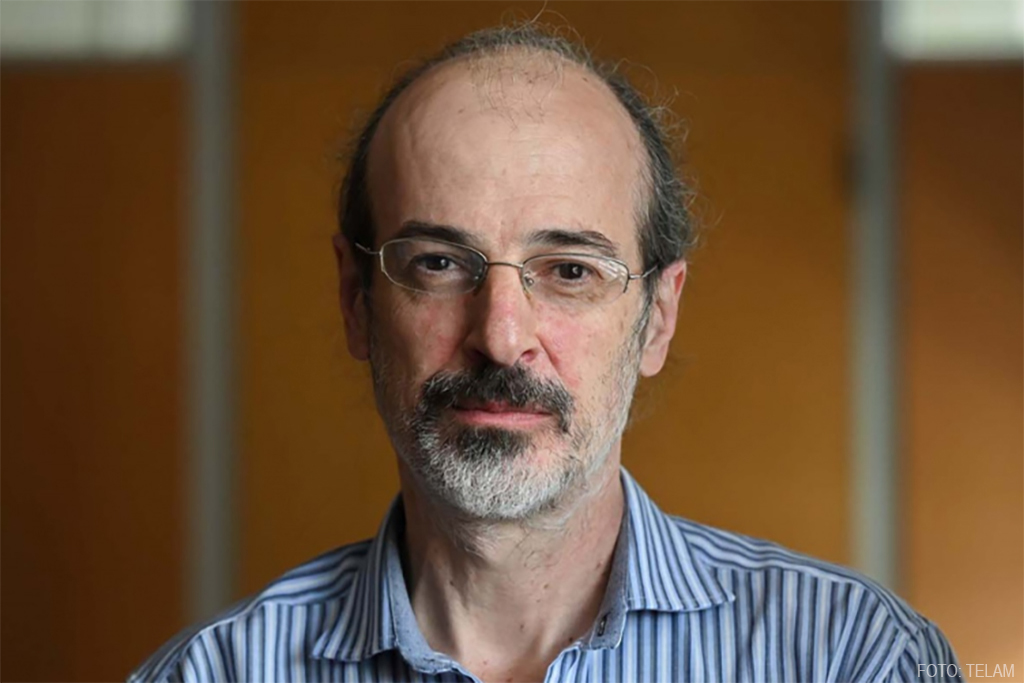
En su búsqueda por reducir el gasto público y tras haber logrado el 30% de los votos en las PASO, el candidato a presidente Javier Milei incluyó dentro de sus propuestas la privatización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de dicho ministerio y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conversó con ANCCOM acerca la actualidad de la materia y qué significaría la pérdida de la inversión de políticas públicas en el área.
¿Cómo se hace desde el área de la ciencia y la tecnología para hacer frente a discursos que minimizan su aporte social?
El ámbito de la ciencia y la tecnología es importantísimo. Sobre todo, en una coyuntura electoral porque la sociedad argentina tiene una percepción muy positiva de la ciencia y la tecnología. Esto no es una intuición, está evaluado en encuestas federales hechas por el Ministerio. A partir de varios miles de encuestados, más de 6000, donde más del 80% apoyan a la ciencia y la tecnología argentina, creen que es una actividad muy positiva, valoran el financiamiento del Estado en el área, no quieren recortes, al igual que en salud y educación. Dicho eso, aparece la necesidad de un discurso clarificador. Si aparece alguien y te dice que al CONICET hay que privatizarlo, capaz alguien que está a favor de la ciencia y la tecnología y está interesado en lo que se hace en la institución, vea con buenos ojos que pase a manos privadas con miras de que sea más eficiente. Es un prejuicio de que todo lo estatal es negativo y todo lo privado es positivo. Gran disparate, al cual creo que tenemos que responder que el Estado necesita del sector privado, y el sector privado necesita del Estado. Lo que demuestran las economías desarrolladas es que aquellos países a los que les va bien es donde se logran asociaciones virtuosas de lo público y lo privado, donde el Estado genera políticas públicas que pueden favorecer al mundo de los negocios que maximiza ganancias con las reglas del juego de la democracia y del voto electoral por fuerzas políticas y por ende sus programas políticos.
¿Cuál es su perspectiva frente a la idea de privatización del CONICET?
Ya se parte del error de comparar la NASA con el CONICET. Donde Milei dice que la NASA tiene 7.000 personas y en el CONICET son 30.000. Al ser la NASA una agencia espacial, la tendría que comparar con la agencia espacial que es la CONAE, donde trabajan entre 300 y 400 personas. Lo más importante es entender que estamos frente a un economista ortodoxo, que asume posiciones políticas que vimos en los 90 en Argentina, que atrasa muchos años. Todo lo que dice que va a hacer ya lo vimos en la época menemista. Él se posiciona como un economista ortodoxo liberal, pero cuando uno lo quiere encuadrar en el contexto latinoamericano es ignorante y equívoco.
Recuerdo que en el año 1993 un informe del Banco Mundial recomendaba privatizar el CONICET porque así iban a ser abolidos más de 5.600 cargos del gasto público. Íbamos a abolir cargos de científicos y científicas, de tecnólogos. Ese informe fue expuesto en la década neoliberal privatizadora y achicadora del Estado por excelencia. Finalmente, no pasó nada, porque la recomendación era un disparate, significaba privatizar el semillero de agendas de investigación del país.
¿Cuál es el rol del CONICET para el aporte al conocimiento científico?
El CONICET creó más de 50 empresas de avance tecnológico, recientemente asociándose con el sector privado para hacer la primera vacuna nacional para el Covid (N. de la R: la vacuna ARVAC Cecilia Grierson). En la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONAE) el reactor Carem es una iniciativa pública, porque además es una tecnología emblemática alrededor de la cual hay más de 120 pymes trabajando, y pasaron más de 1.000 empresas. El cannabis medicinal como un nuevo sector de la economía de alto valor agregado. O el sector espacial en la Argentina como otro sector de valor agregado donde hoy, gracias a la inversión estatal, están apareciendo empresas privadas y están haciendo negocios con el sector espacial. Eso no hubiera sucedido sin políticas de desarrollo de satélites nacionales, las universidades acompañando creando carreras de tecnología espacial para formar profesionales que demanda el sector. ¿Cómo se explica eso sin el Estado invirtiendo en satélites, o sin el CONICET involucrándose en el cannabis medicinal para que hoy las empresas privadas junto con la institución estén generando normativa, un marco jurídico legal para que sea también un ámbito de negocio para el sector privado, respondiendo una demanda de la sociedad argentina?
“El CONICET investiga sobre el Rey León” como dijo la candidata a vicepresidenta Villarruel, y te buscaron una investigación cuyo título puede sonar ridículo, pero después debería verse si es el título y qué incluye esa investigación con su impacto en las infancias. En el CONICET hay 12.000 investigadores, 9.000 becarios de doctorado, y 3000 becarios de posdoctorado ¿Qué pasa con los demás que no estudian al Rey León? Pero ahí está la eficacia comunicacional, porque con un caso se pretende demoler 2.000 proyectos. Eso es falso y una argumentación tramposa que tergiversa. Ahí es donde un votante, que viene de laburar cansado, que no tiene un buen salario, que se siente decepcionado por el gobierno actual, escucha eso y está más predispuesto a indignarse, y pensás que una persona que es candidato a presidente no te va a estar mintiendo en la cara, pero sí, mienten.
¿De qué modo la ciencia y la tecnología aportan valor a la sociedad?
La ciencia y la tecnología lo que le da a una sociedad son capacidades para expandir y diversificar su matriz productiva. La diversificación de la matriz productiva sobre todo del punto de vista manufacturero e industrial es lo que genera la demanda de nuevos empleos y nuevas actividades vinculadas a la economía, y eso lo vemos con el cannabis medicinal y el sector aeroespacial, que van cerrando una ecuación que en Argentina no cuadra: queremos tener celulares, pantallas de plasma, pero exportamos soja, para decirlo de una manera simplificada, donde no cierra la balanza comercial, que es un problema de la Argentina de hace muchos años. Hay una necesidad de exportar valor agregado a las exportaciones, que supone conocimiento, porque cuando se habla de valor agregado es una manera a través de la cual la economía alude al conocimiento incorporado a la producción, sea como nuevo producto o proceso, como formas de organización de una empresa, entre otras. Eso es conocimiento. Y hay que agregar al conocimiento de nuevos materiales, instrumentación, sin perder de vista las ciencias sociales.
¿Hay una estigmatización de las ciencias sociales por sobre las ciencias duras o exactas, en relación a su productividad?
Las ciencias sociales no tienen buena prensa en la derecha argentina. Para ellos son el management, la administración, y sin embargo son las que producen el conocimiento que necesita un país por ejemplo para hacer políticas públicas: desde una represa y conocer las condiciones socioeconómicas en la zona, hasta estudiar la pobreza, o cómo mejorar la educación pública en la Argentina haciendo un trabajo investigativo del tema a nivel federal, en un país que es complejo a nivel territorial, o entender las economías regionales, todo eso te lo van a dar las ciencias sociales. Cavallo mandó a lavar los platos a científicas y científicos, y entre ellos a Susana Torrado, una socióloga experta en demografía que lo que había hecho era hacer pública su investigación de la estructura socioeconómica de la Argentina, y lo que no le gustó a Cavallo era el sesgo hacia la pobreza y la desigualdad que mostraban sus investigaciones, mientras que ella era una de las mejores sociólogas de América latina, aportando conocimiento vital para cualquier política pública vinculada a pobreza, federalización, o cómo superar la desigualdad. Y del otro lado, un sector privado que es el que adora Milei, con el cual se marea, que sin embargo no invierte en investigación y desarrollo, y ese es el otro punto.
¿Qué rol juega la idea de lo público y lo privado en relación a la ciencia y la tecnología?
Hay un discurso que se propone demoler al sector público, y cuando se analiza con corte estadístico, en el sector público están las mayores capacidades que tiene nuestro país, mayores que en el sector privado, desde profesionales, títulos secundarios, terciarios y universitarios. Cualquiera sea la métrica, en el sector público hay recursos humanos más valiosos y capacitados. El discurso de Milei te monta en 40 años de estigmatización del sector público, y sobre eso las argumentaciones yuxtaponen falsedades con ejemplos que no son representativos.
Desde el Ministerio de Ciencia, para nuestras políticas hay un componente fundamental, que es cómo generamos instrumentos para incentivar la inversión privada mínimamente. Hay confusiones circulando, por lo que hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, cuando se dice que en Israel se invierte más de cinco puntos del PBI en investigación y desarrollo. Alguien que sigue a Milei te va a decir que el 4.5% es privado, y el 0,5% es estatal. Pero ese porcentaje privado quizá no hubiese existido sin políticas estatales, así que ojo con tirar números al aire.
¿Un ente privado dejaría por fuera ciertas áreas que no considere meramente provechosas?
Claro. Hay un libro de Mariana Mazzucato del 2013, una investigadora ítalonorteamericana que trabaja en Gran Bretaña, que fue un bestseller. y vino a desmitificar la retórica de Milei, de ese sector privado eficiente e innovador, y un Estado elefantiásico, lento. Lo que dice Mazzucato es “Steve Jobs sin el estado norteamericano derramando millones de dólares en defensa, a lo sumo podría haber inventado un lindo juguete”. Desagregando ese argumento, los chips, gps, internet, pantalla táctil, todo lo desarrolló el sector de la defensa de Estados Unidos son inversión pública. Después llegaron los empresarios a usufructuar, porque hay una política pública que fomenta que el sector privado se beneficie de lo que desarrolla el Estado. Así, luego las tecnologías se reconvierten a usos civiles, como es el caso de Internet, que era una red de comunicación resiliente a un ataque nuclear, y hoy es de uso civil, como el GPS en defensa, al que no se puede acceder por su nivel de precisión, y el de uso civil con un nivel menos preciso que es el que se usa cotidianamente.
¿Qué se está desarrollando actualmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología en Argentina que podría verse truncado en un próximo gobierno con una política de desfinanciamiento estatal?
Principalmente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI) , que hoy está vigente y marca el horizonte de las políticas de ciencia y tecnología porque se elaboró con las 24 jurisdicciones, las dos CTA, la Unión Industrial, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), empresas pymes, foros relevantes del sector de ciencia y tecnología, y con organizaciones sociales de la economía popular. Se buscó convergencia y consenso, y trabajamos dos años y medio con esa meta. Recorrimos el país varias veces, y salió ese plan. Ahí están 10 sectores estratégicos nacionales desagregados en misiones, cada sector estratégico dividido en tres o cuatro misiones, y cada misión desagregada en tres o cuatro estrategias de investigación, desarrollo e innovación, y además de las agendas estratégicas nacionales, elaboramos con cada una de las provincias una agenda de ciencia y tecnología para acompañar cada uno de los planes de desarrollo provincial. Una vez elaborados estos planes, cada gobernador o gobernadora debía avalarlo y así se está haciendo. Esto lo hacemos para que no importa quien gobierne en un futuro, se respete el Plan 2030 en cada provincia.
Cuando fuimos al parlamento para tratar de que se apruebe como ley para darle mayor formalidad, en el Senado se aprobó con 58 votos contra uno, y en Diputados está hace seis meses, porque se meten palos en la rueda para que no llegue a votación, principalmente desde el PRO y no así desde los radicales como Manes, que demostró estar bancando el plan. Mientras tanto, aprovechan para dilatar en medio de la coyuntura electoral donde se sesiona poco, y para luego no verse comprometidos con cuestiones que saben que no van a cumplir.
¿Qué mirada tiene a futuro para el sector?
Me parece que la ciencia y la tecnología deben ser nuestra bandera, porque partimos de una percepción social positiva del área. La estrategia sería que las provincias se empoderen de sus agendas sin importar su color político, como componente federal donde cada provincia elabora lo que necesita en un plan nacional, y suponiendo que gane Milei, no le sería tan fácil negar el plan cuando los gobernadores seguramente defiendan la agenda de sus provincias. Fortalecer ese plan 2030 con apoyo sectorial, de las empresas, de las pymes, del sector de ciencia y tecnología, para hacer frente a ideas de eliminar y privatizar la ciencia, por lo que seguramente habrá discusiones por las políticas en el área.
















