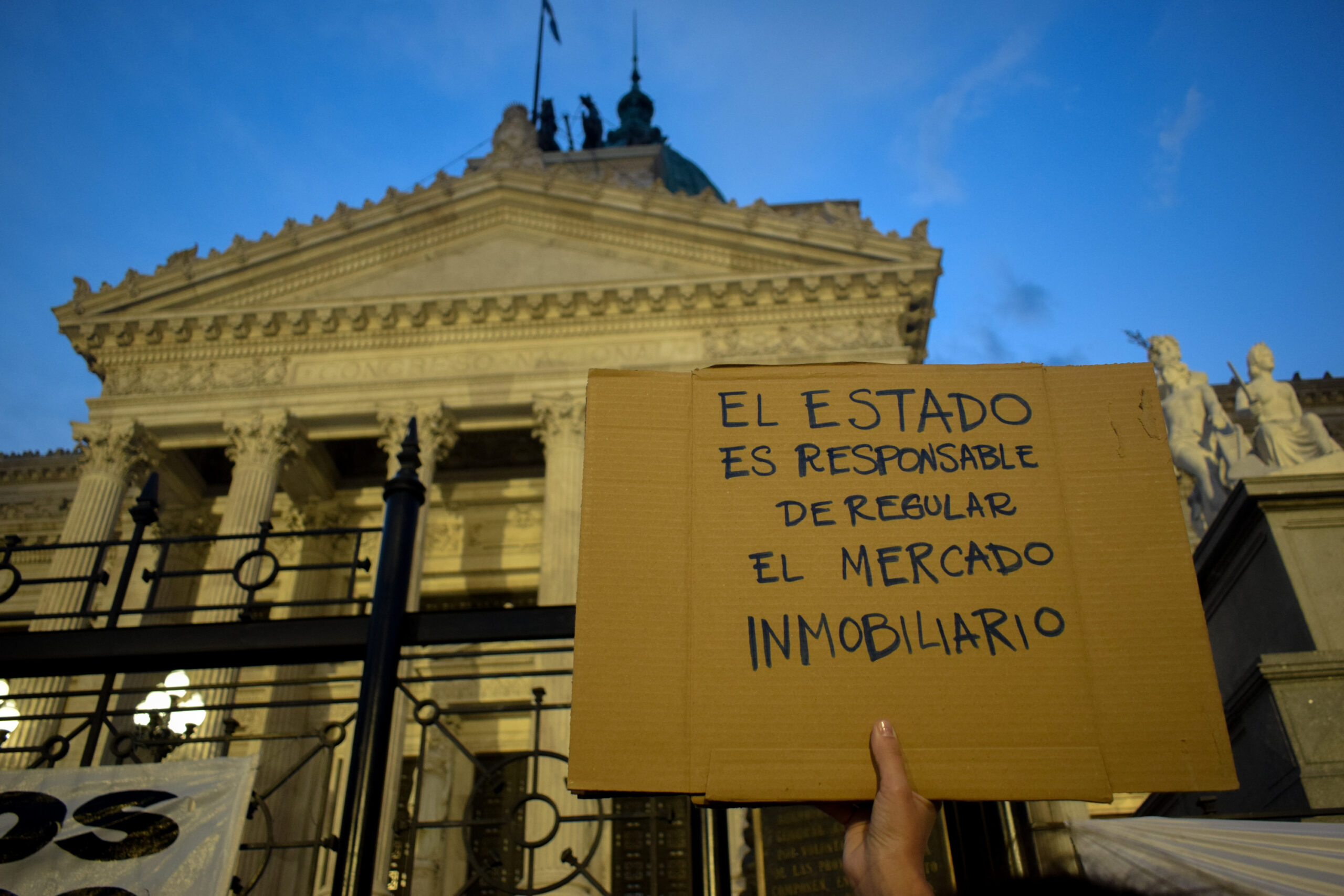La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste
ATE, CTA y la Junta Interna de la exSecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia denunciaron la degradación del organismo, el despido de decenas de trabajadores y el caos administrativo por la falta de designación de autoridades. Convocan a una radio abierta para mañana, jueves 15, frente a la actual Subsecretaría.

Los trabajadores de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denuncian la degradación del organismo a subsecretaría, el despido de decenas de trabajadores y un “caos administrativo” relacionado con la no designación de autoridades.
En el texto del comunicado en el que difundieron la denuncia, firmado por ATE, la CTA y la junta interna de la SENAF, se advierte que fueron despedidas 61 personas contratadas durante el 2023 “para cubrir bajas en áreas críticas”. Además, se señala que aún podría haber más rescisiones de contratos.
En diálogo con ANCCOM, Adolfo Dardik, secretario general de la junta interna de la Subsecretaría, explicó que “los despidos llevaron a que sobrecarguen a las cuidadoras y a los enfermeros de los hogares para adultos mayores”. En este sentido, lamentó: “si le sumás la quita de horas extras, se hace casi imposible mantener los estándares de calidad de asistencia que veníamos presentando. Todo esto implica un latente achicamiento de todas las plantas, un desfinanciamiento por parte del Estado nacional y una caída de toda la intervención territorial desde las políticas públicas. Los afectados son sectores de la sociedad muy golpeados y marginados, lo que perjudica la relación sociedad y Estado.”
Los dirigentes sostienen que los trabajadores deben hacer frente a una explotación laboral extrema con la incertidumbre de quedarse en la calle, en un contexto donde la inflación y la pobreza crecen a niveles estratosféricos.
A esto se le añade el hecho de que muchas veces son ellos mismos quienes tienen que comprar los recursos que debería brindar el Estado. “Esta semana nos avisaron que en uno de los hogares de adultos mayores ya se quedaron sin pañales y el proveedor no lo repone por falta de pago; en un centro de desarrollo infantil tienen comida por tres días más. Es alarmante. Lo solucionamos con aportes solidarios que venimos haciendo, con donaciones y cooperadoras. Son parches que no deberían existir”, declaró Dardik.
Por otro lado, desde ATE también indicaron que el gobierno nunca asignó funcionarios para el área, por lo que hay un “caos administrativo” que tiene como resultado “la falta de aplicación de políticas para el trabajo cotidiano”.
En este sentido, el secretario de la junta interna aclaró que no hay ningún canal de comunicación con las autoridades de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano: “Lo único que tenemos son algunas cosas que ha dicho la ministra, con quien tenemos abismales diferencias desde lo ideológico, desde lo metodológico y también desde la disputa del sentido. Ella habla de beneficencia y caridad, nosotros hablamos de justicia social”.
Se trata de una situación que tiene de rehenes a miles de personas: “Estamos hablando de más de 1.200 pibas que son víctimas de violencia de género; de más de 11 mil capacitadores que se fueron formando a lo largo de los años como cuidadores de adultos mayores; contamos con más de 10 centros recreativos a lo largo de todo el país, en los cuales el año pasado pasaron más de 150 mil chicos con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas; tenemos la línea 102 enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes que el año pasado recibió más de 35 mil llamadas. Tenemos un peso descomunal en todo el territorio, con apenas 2.436 trabajadores y trabajadores”, precisó Dardik.
Desde ATE solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Capital Humano para plantear las diversas problemáticas que están atravesando, pero no tuvieron respuesta. Por ese motivo, convocaron a una radio abierta para el jueves 15 en la Subsecretaría, ubicada en Perón 524. Allí se elaborará un documento que será enviado a la Comisión de Familia, Juventud y Adolescencia de la Cámara de Diputados.
“Queremos que los legisladores expresen qué piensan con respecto a las políticas de desfinanciamiento, porque lo que quiere el gobierno es desguazar el Estado para regalarle negocios a sus amigos”, concluyó el gremialista.