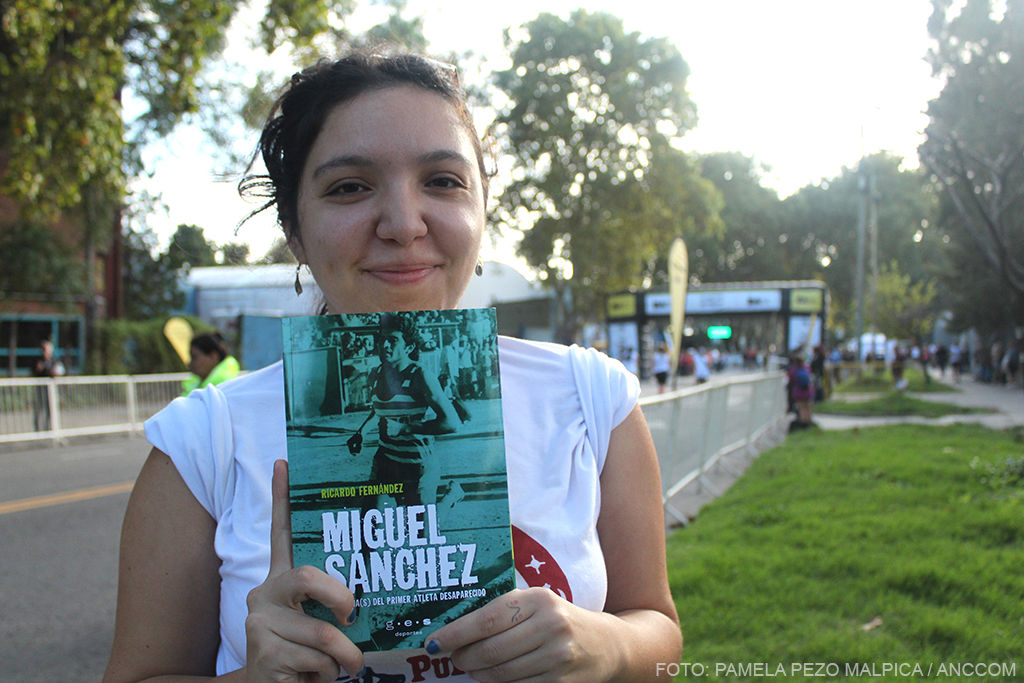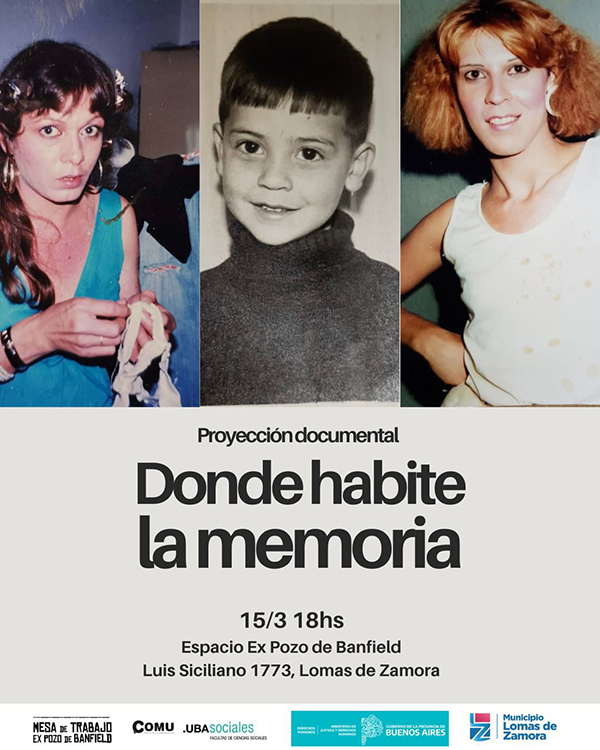“Hacer teatro es un acto de resistencia”
En tiempos donde parece que todo es odio y negacionismo, la obra de teatro «Memoria de un poeta» invita a mantener el recuerdo vivo de los 30 mil desaparecidos.

Por arte de la magia escénica, el Teatro del Pueblo, en el barrio porteño de Almagro, se transforma en una biblioteca popular de Avellaneda. Allí, un grupo de compañeros toman el lugar como un acto de rebeldía y se reúnen para hacer memoria. Rita es la bibliotecaria, Tito el empleado de mantenimiento y Eduardo un poeta que intenta reconstruir, retratar y recordar a Elvira, una vieja amiga bibliotecaria, desaparecida por el terrorismo de Estado en el verano de 1978.
Con dramaturgia y dirección de Paula Marrón, Memoria de un poeta ayuda a pensar cómo recordamos con el paso del tiempo, cuáles imágenes están nítidas, cuáles se vuelven más difusas. Nos interroga acerca de quiénes somos, de aquello que olvidamos, de aquello que no, y propone recordar algo tan doloroso como la dictadura cívico militar, pero lo hace a través de lo lúdico y eso es lo que, a su vez, conecta a cada espectador con su propia memoria emotiva y trae a la mente personas o momentos importantes de sus vidas.
Memoria de un poeta es una obra pequeña e íntima con grandes actuaciones. Emiliano Díaz, José Manuel Espeche y Rosina Fraschina ponen el cuerpo a los personajes que tratan de reconstruir lo que dejó la ausencia de Elvira en ese poeta avellanedense.

En diálogo con ANCCOM, Paula Marrón expresa: “El proceso creativo fue muy lindo porque son actores sensibles y desde el primer ensayo buscaron la verdad y entendieron que el corazón de esta obra son los vínculos. Apostamos a eso. La obra también nos habla del amor en sus múltiples formas”.
Asimismo, Marrón considera que “en el contexto político y social que estamos viviendo hacer memoria es vital. La historia nos demuestra que nunca hay que dejar de hacer memoria, incluso cuando creemos que como sociedad estamos de acuerdo en algunas cosas; después los hechos nos demuestran lo contrario. Es muy triste todo lo que estamos viviendo y hacer teatro es un acto de resistencia. Como dramaturga tuve la necesidad de escribir sobre esto. Fue hasta casi inconsciente porque no sabía que iba a escribir sobre este tema”.
“La obra no sólo pone el foco en la memoria, sino en cómo los recuerdos se nos vuelven más difusos y algunos olvidamos por completo. Por ejemplo, hoy, a mis 41 años, pienso cómo recordaré este presente si llego a vivir hasta los 70.O cuando intento recordar mi infancia, por qué algunas imágenes están tan claras y otras ni siquiera puedo traerlas. Esta obra nos habla un poco de eso”, concluye Marrón.
Memoria de un poetase puede ver todos los domingos a las 18 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) yestará en cartel hasta el 11 de agosto.