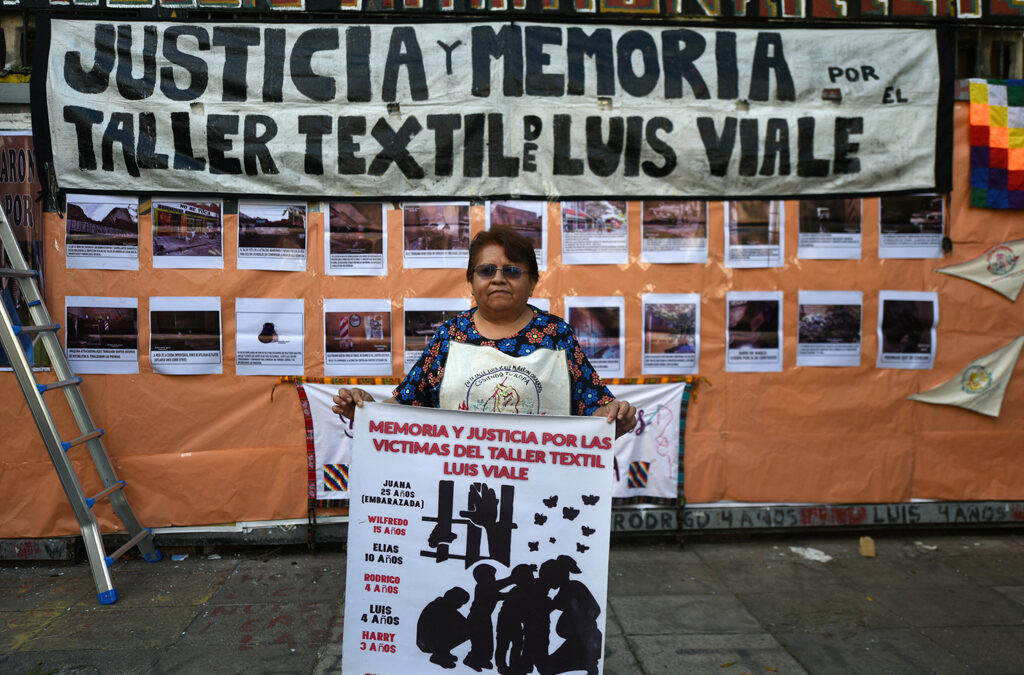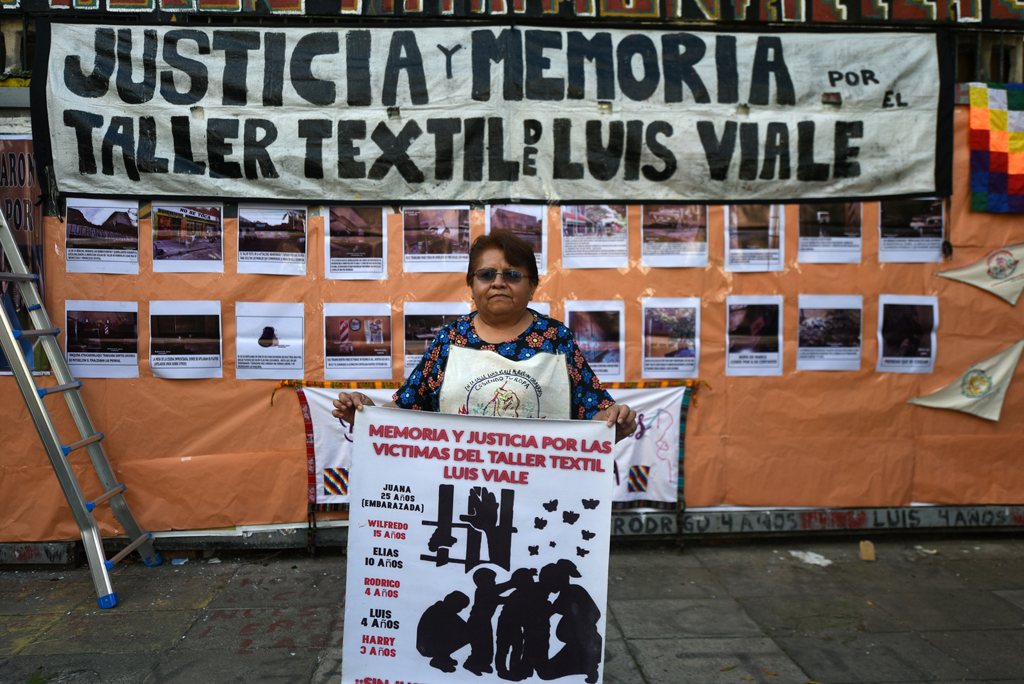Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche
Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.

Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.

“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS).
Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.

La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza.
Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.
Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.
Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.