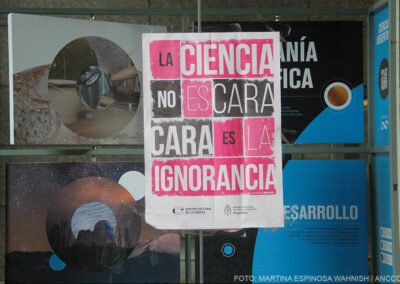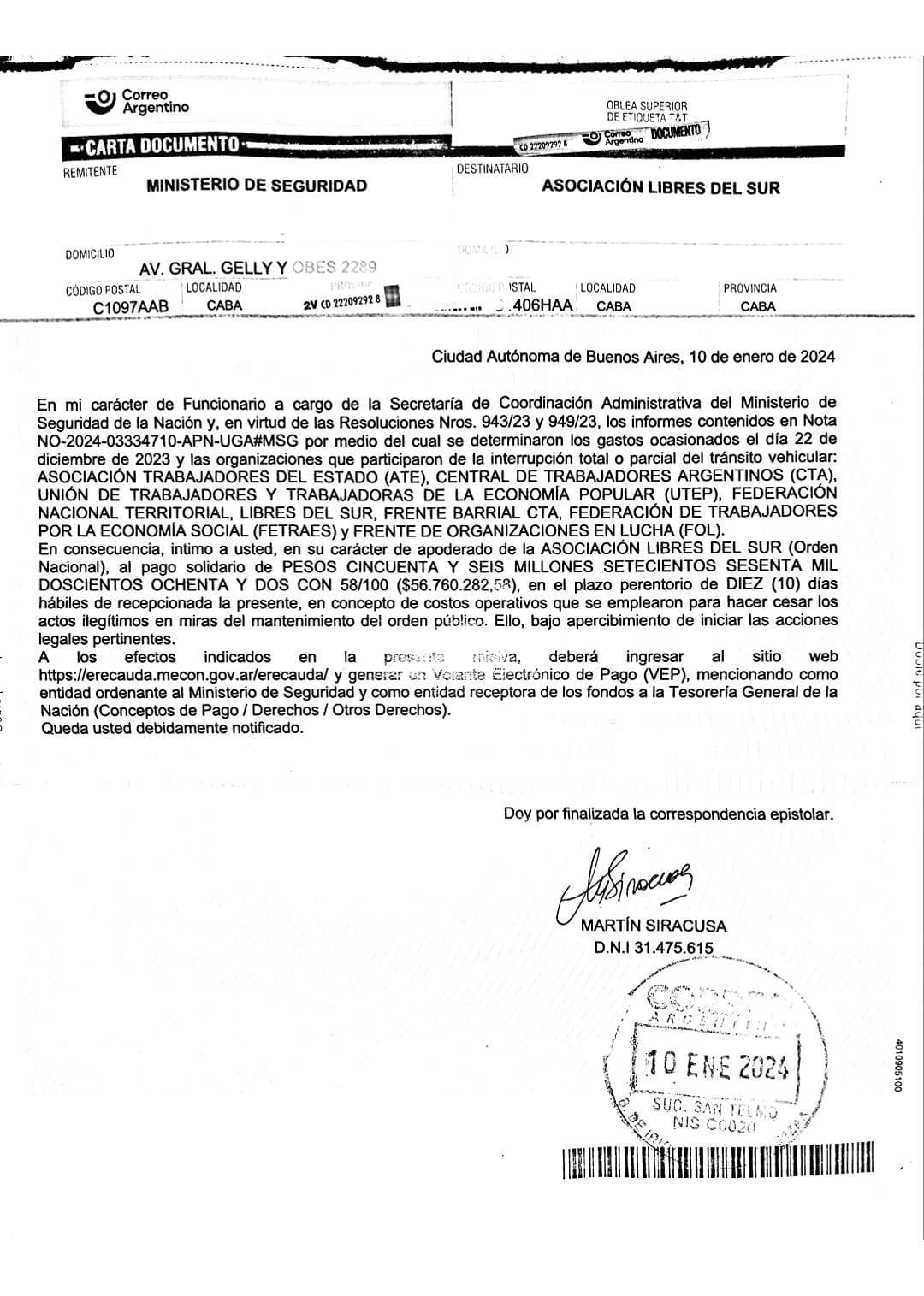El 62 por ciento de los isleños de Tigre está sin luz
Desde la tormenta del 15 de diciembre reclaman respuesta a Edenor y al ENRE, sin resultados. La luz vuelve de manera intermitente y el problema de los cortes de suministro se ha vuelto crónico.

Habitantes de las islas del Delta marcharon el martes a la sede de la empresa Edenor en San Fernando.
El sonido de los generadores se entrevera por las noches con el de los insectos, animales y el chapoteo del agua provocado por la marea y las pocas lanchas que circulan, este ecosistema sonoro es el que impera en las islas del Delta de Tigre, desde aquella tormenta del 15 de diciembre que tiró cientos de árboles, provocó daños materiales y dejó sin luz a gran mayoría de los vecinos y vecinas de las islas.
Ya son más de 30 días sin servicio que aún sigue afectando a casi diez mil personas aproximadamente. Sin alimentos, ni bebidas frescas, sin agua en el tanque, sin poder usar electrodomésticos o herramientas para trabajar, sin wifi y en algunos casos hasta sin señal de celular por la cantidad de antenas caídas.
La solución inmediata es trasladarse si o si al “continente” por un rato de vida “normal”, o tener un generador, transporte y dinero para ir hasta el puerto del Tigre a buscar el combustible necesario.
“El 62 por ciento de la isla sigue sin luz y en los pocos lugares donde se restableció el servicio funciona de manera intermitente”, dice Iara Camila Paules, una isleña de 30 años que vive en el lugar desde el 2018, además explica: “Es muy complejo el tema ya que hay lugares en los que vuelve la luz por dos o tres horas en un arroyo y mientras tanto se va en otro. Esto pasa porque la infraestructura y materiales utilizados son viejos y no dan abasto, hay muchos palos de luz que se cayeron y luego fueron atados con alambre. Hoy en día no solo exigimos que pongan la luz, sino también que renueven los materiales, porque el problema va a seguir de esa manera”. Iara, en estos momentos, se siente afortunada por tener un generador, pero dice prenderlo solo en ocasiones especiales: “No podemos utilizar todo el día el generador por el gasto que implica, sólo lo utilizamos de noche y para situaciones puntuales como prender la bomba de agua, cargar el celular, conectarnos a Wifi o reunirnos para mirar el estreno de la última entrevista del Indio Solari”.

Ludmila Satulovsky tiene 37 años, es residente de la isla desde el año 2020, y plantea algunas de las inquietudes que le surgieron a partir del temporal: “Aún hay arroyos bloqueados por árboles caídos que impiden el paso. También ramas de gran porte sobre el tendido y flotando en los ríos causando un gran peligro para vecinos/as, navegantes y operarios”, describe. La empresa Edenor no sólo no dio plazos para los arreglos, ni expuso un plan concreto por zonas, sino que tampoco garantiza la seguridad para los y las habitantes de la zona, sigue habiendo cables caídos y transformadores en el piso; lo mismo sucede con sus trabajadores ya que la semana pasada lamentamos el fallecimiento de Rubén Haita, mientras que su compañero Natanael Manke sigue internado con graves heridas”.
Las respuestas que recibieron -según Ludmila- fueron: “Armaron un comité de emergencias entre autoridades de Edenor, el municipio de Tigre y miembros de la comunidad isleña para conformar un plan de acción y obtener mayor información de avances y plazos”. Pero los avances no parecen llegar: “Lamentablemente la información sigue siendo escasa, desactualizada y los avances están plagados de precariedad y retrocesos. También se realizaron reuniones para detallar las problemáticas y exponer las necesidades que está pasando la comunidad isleña en esta situación de emergencia”, agrega y enumera las últimas novedades: “Se exime del pago de boleto a los residentes de la isla en la lancha colectiva por el plazo de un mes y se intimó a Edenor a prestar información fehaciente de las reparaciones en curso y las realizadas”.

Los vecinos se han organizado para realizar protestas en las oficinas de Edenor, reclamos en el municipio y cortes en el río con sus embarcaciones, sin embargo no todos tienen la posibilidad de llegar a las distintas actividades con facilidad. Un ejemplo de lo mencionado es lo que le sucede a Liliana Graciela Leiva, una mujer de 68 años tiene terrenos en el Delta, ubicados en la segunda sección desde el año 2000. “El viaje desde nuestra zona dura más de dos horas y media para llegar a la Estación Fluvial de Tigre. Es muy difícil participar de asambleas o cortes de río, ya que para volver desde Tigre tenemos una única lancha colectivo a las dos de la tarde. Cuando tenemos señal en los celulares reclamamos a Edenor y al ENRE (Ente Regulador de la Electricidad) reiteradamente, pero los primeros días no teníamos señal, ya que la única antena que hay cerca es de Personal y tampoco tenía luz así que no funcionaba. El Municipio de San Fernando intimó con carta documento a Personal y al ENACOM para que pongan generador o batería en la antena, para poder comunicarnos”, describe.
El aumento de las tarifas es constante al igual que en la ciudad, sin embargo el servicio que reciben no es el deseado según Liliana: “En relación a las tarifas pagamos igual que en la ciudad. Quiero aclarar que es el único servicio que tenemos, acá no hay agua corriente, ni gas. Cocinamos con gas envasado (que es carísimo); nuestros termotanques son eléctricos, para sacar agua del río la bomba es eléctrica; o sea, que somos electro intensivos. En invierno calentamos nuestras viviendas con salamandras a leña”.
Liliana reafirma lo mismo que ha comentado Lara en cuanto a la infraestructura y un problema que se vuelve crónico por este motivo: “Existen antecedentes similares, no recuerdo alguno que haya durado tantos días, pero es de lo más frecuente que se corte el suministro eléctrico. Una tormenta, viento, lluvia, marea, siempre alguna rama que se cae sobre los cables y nos quedamos sin luz”.