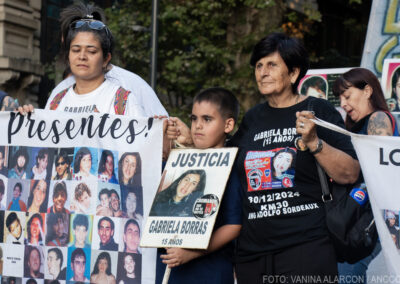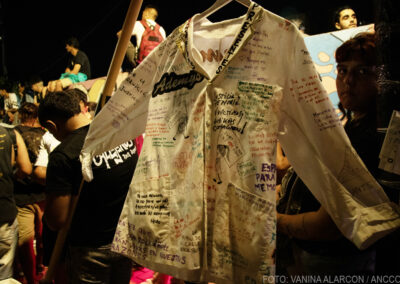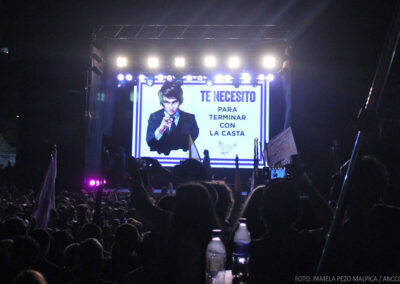Repelente bueno y universitario
Una cátedra de la Facultad de Farmacia y Bioquímica produce repelente para mosquitos que distribuye de manera gratuita para contribuir a mitigar el dengue.

Silvia Lucangioli , doctora en Farmacia y Bioquímica y profesora titular de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA recibió a ANCCOM para conversar sobre la producción del repelente de mosquitos a cargo de la cátedra que conduce. El producto se distribuye sin costo a través del programa “UBA en Acción”, que recorre diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires. Lucangioli habló sobre los comienzos de la producción, sus costos, las dificultades en la producción y su contribución a la sociedad.
¿Qué motivó el desarrollo de estos repelentes en la Facultad de Farmacia y Bioquímica?
Fue un pedido del Decano y quien mejor que nosotros, nuestra cátedra, para hacerlo. En nuestra asignatura “Tecnología farmacéutica I» vemos los geles o las lociones. Es una materia del último año, los estudiantes las distintas formas farmacéuticas en nuestro caso las líquidas y las semi ólidas. Entonces teníamos la tecnología y los recursos para hacerlo. La idea era contribuir a la escasez que hubo, sobre todo el año pasado, y a combatir la suba de precios, queríamos aportar en ese sentido. La fórmula no es un desarrollo nuestro sino que es una fórmula codificada en el Codex Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires donde su seguridad y la eficacia está comprobada. Nosotros aseguramos la calidad, así están presentes los tres pilares para cualquier tipo de formulación.
¿Cuáles son los principales componentes activos de los repelentes y cómo actúan contra los mosquitos transmisores del dengue?
En realidad repelen, evitan que se acerquen los mosquitos y en este caso tiene uno de los componentes más utilizados que se llama DEET (Dietil-meta-toluamida, una sustancia química, la más común para repelentes) y está preparado en un 7%, de manera que es permitido también en niños. El porcentaje varía de acuerdo a la frecuencia de la aplicación, usando este repelente, a las 2 a 3 horas hay que reponerlo para que siga teniendo efecto.

Silvia Lucangioli , doctora en Farmacia y Bioquímica y profesora titular de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron al desarrollar estos repelentes?
La compra de los insumos porque el activo es muy difícil de conseguir porque la Universidad de Buenos Aires tiene procesos muy rígidos para las adquisiciones, igual que la administración pública, entonces es muy difícil hacer una licitación. Fue difícil poder comprar el DEET, pero además fue difícultoso conseguirlo por el precio, por la demanda y porque es importado. Las etiquetas son especiales. Lo más difícil de conseguir fueron el DEET y los frascos. El diseño es nuestro y es un producto “Hecho en UBA”.
¿Cuáles son los próximos pasos o avances que esperan lograr en este proyecto en el corto y largo plazo?
Al respecto de la producción de repelente, se está tratando de hacer en una escala mayor. Nos falta comprar un agitador más grande para producir en mayor cantidad. Nosotros hacemos solo 20 litros por vez, que es muy poquito pero es la escala que manejamos en esta cátedra.
¿Qué tipo de financiación y apoyo institucional recibieron para llevar adelante este proyecto?
El apoyo y los recursos son propios de la Facultad ¿Que son los recursos propios?: el dinero que ingresa por actividades de posgrado, que son aranceladas, y por actividades de transferencia tecnológica y servicios. La Facultad realiza muchos que son arancelados. Con esos fondos se compran los insumos para fabricar los repelentes. Por lo menos en esta etapa fueron recursos propios de la Facultad, no del rectorado de la UBA. Recibimos otros tipos de donaciones: un particular donó glicerina, algunos docentes de la propia cátedra trajeron cosas de sus farmacias, fue todo muy a pulmón. Recibimos felicitaciones de la comunidad científica y además la gente está muy receptiva respecto a los repelentes.

¿Existen planes para llevar estos productos al mercado?
Nosotros bajo el paraguas de la UBA lo hacemos como una formulación magistral y los entregamos de manera gratuita. Si quisiéramos vender deberíamos asociarnos con un laboratorio que pueda registrar ese producto, porque tenemos que cumplir una serie de requisitos. El propósito es otro: nuestra idea es colaborar con la sociedad y entregarlo de forma gratuita dado a la escasez y los altos precios. El producto no aporta nada distinto a lo que ya existe en el mercado como para licenciarlo, este no sería el caso, el producto ya existe es solo colaborar.
¿Qué papel juegan los estudiantes y profesores en el desarrollo de estos proyectos?
Algunos estudiantes estuvieron y colaboraron, ellos no pueden preparar porque no están habilitados, entonces lo que pueden llegar a hacer es rotular y pegar etiquetas en los frascos. Este es un proyecto de extensión.
¿Cómo impacta este tipo de proyecto en la lucha contra el dengue?
Es aportar un granito, sobre todo para las poblaciones más vulnerables que no pueden acceder a un repelente. Dado que es estacional, el pico seguramente será en marzo, entonces unos meses antes contar con repelente para el uso diario es importante.