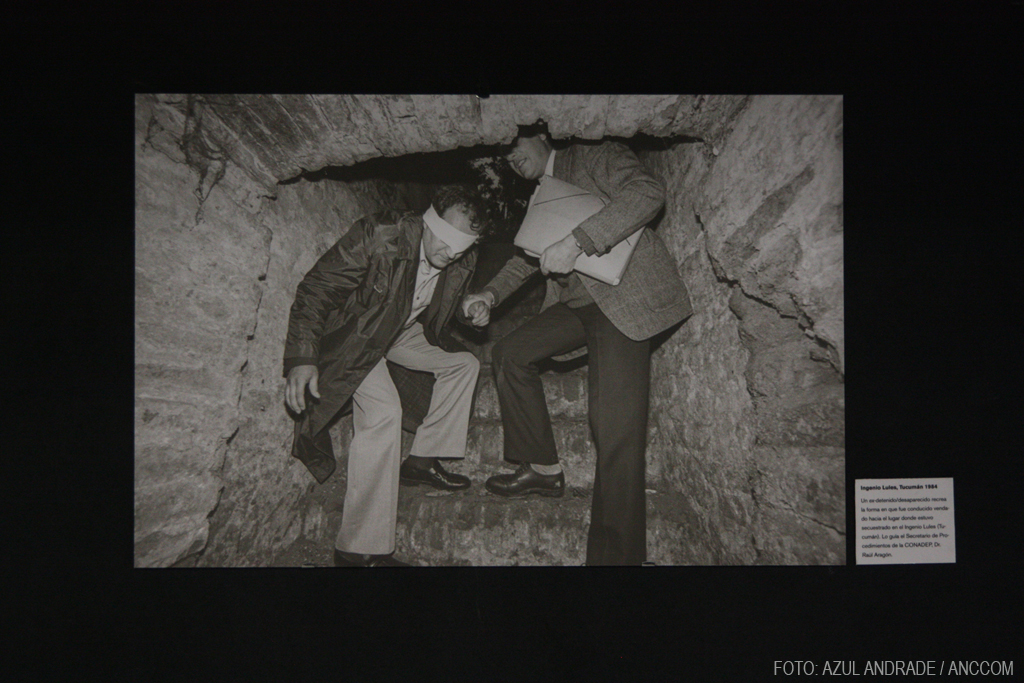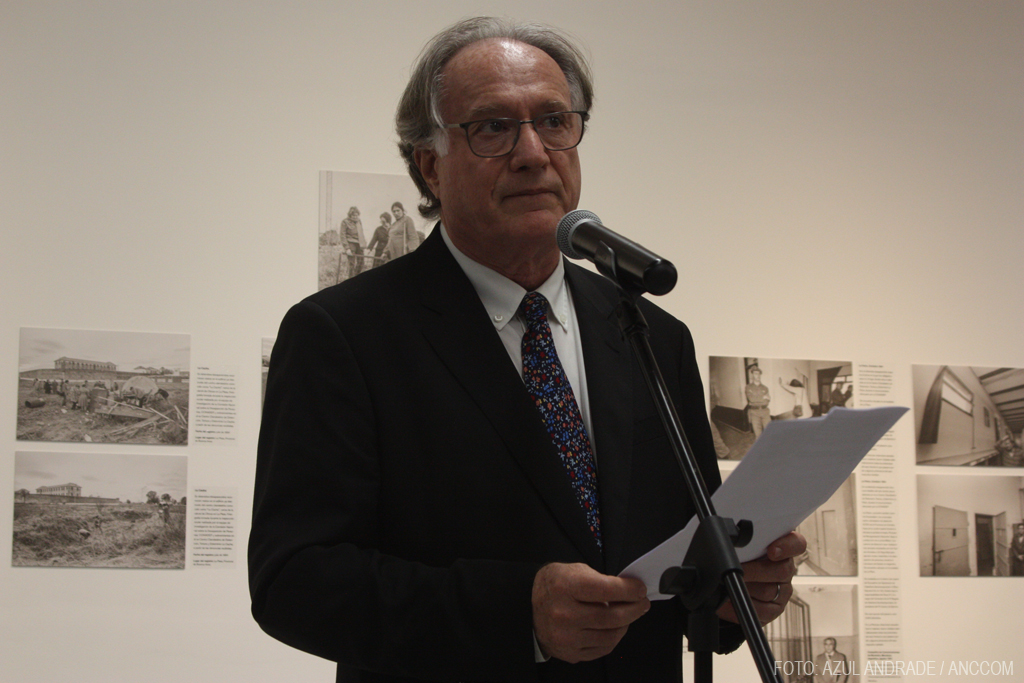Milei vuelve con la receta menemista de vender Aerolíneas
Todos los sindicatos del transporte se declararon en alerta y movilización. «Esta película ya la vimos: se rifó todo un capital acumulado por la población» dijo Fabio Basteiro, referente gremial de los 90.

Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara la (re)privatización de Aerolíneas Argentinas avivando las llamas del conflicto gremial, el histórico exsecretario general de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos, Fabián Basteiro, comparó la disputa actual del gobierno de Milei con el vaciamiento de Aerolíneas en la era menemista: “Esta experiencia ya la vivimos. Se rifó todo un capital acumulado por el conjunto de la población», dijo Basteiro a ANCCOM.
“Queremos comunicar que, en virtud de los persistentes paros que afectaron cerca de 40 mil pasajeros, el Gobierno ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de Aerolíneas en caso de que las extorsiones continúen”, comunicaba por la mañana Adorni.
Horas antes, vía red social X, la Jefatura de Gabinete publicó una foto de la reunión que tuvo lugar esta mañana, con el texto “para terminar con la extorsión permanente de los gremios de Aerolíneas Argentinas”“. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Franco Mogetta; el asesor Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán; y Manuel Adorni.
Pero más temprano, el exprimer mandatario Mauricio Macri había tuiteado: «Por el bien de todos los argentinos, lo que necesita Aerolíneas Argentinas es un plan de desarme urgente. La situación actual es una ruina sin salida. Los convenios colectivos de APLA (pilotos); APTA (mecánicos y despachantes) y AAA (representante de los tripulantes de cabina) estipulan privilegios insostenibles y vergonzosos”, publicó al mismo tiempo que indicó algunos pasos a seguir para el cierre de la aerolínea de bandera.
Desde la llegada de Milei, los gremios han señalado un retraso salarial del 80%, lo que motivó a las organizaciones sindicales a planificar una serie de asambleas informativas durante las dos primeras semanas de septiembre. Como contraofensiva, el Gobierno declaró a la aviación comercial como “servicio esencial”, obligando así a mantener un 50% de los vuelos en funcionamiento incluso durante las huelgas.
En diálogo con ANCCOM, Mariano Recalde, expresidente de Aerolíneas Argentinas (2009-2015) y actual senador, aclaró que “como el gobierno no pudo antes porque se rechazó ese punto en la Ley Bases, están buscando destruirla por otros medios: provocando a los trabajadores”.
“Cuando se privatizó Aerolíneas se la fue vaciando lentamente: menos vuelos, menos aviones y menos conexión entre las provincias. Cuando la recuperó el Estado se renovó y amplió la flota, mejorando la puntualidad y la regularidad. Además de que se levantó el concurso preventivo de acreedores para que se inserte nuevamente en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)”, remarcó Recalde.
Fabio Basteiro, quien fue secretario general de ATA durante el menemismo, señaló que “más allá de la privatización, hay una pelea de fondo que tiene que ver con la destrucción de la política regulatoria de Argentina. No quieren discutir si Aerolíneas es o no rentable; lo que buscan es entregar la desregulación aérea a las grandes compañías internacionales, respaldadas por fondos de inversión con negocios poco claros y que eluden responsabilidades civiles y penales. En muchos casos, esos mismos fondos son los dueños de los bonos de la deuda argentina.”
“Aerolíneas viajaba a Londres, París, Hamburgo, Zurich, Amsterdam: con Menem fueron levantadas absolutamente todas las escalas. Los aviones iban con ruedas nuevas y les ponían ruedas usadas de Iberia. Hasta se vendió un simulador de vuelo que terminó en un parque de diversiones en Brasil. Hangares y edificios, vendidos”, añadió Basteiro.
“Lo que antes era una unidad productiva robusta, capaz de generar rentabilidad operativa, terminó siendo desmantelada en favor de intereses privados”, aseveró el histórico dirigente de ATA. También explicó que “las aerolíneas low-cost en Europa funcionan porque allí hay una alta densidad poblacional y distancias cortas, características no aplicables a Argentina, que tiene un extenso territorio y una población concentrada en pocas áreas”.
En cuanto a la rentabilidad de AA, Recalde especificó que no se limita únicamente a los retornos derivados del funcionamiento operativo de los vuelos, sino que también se debe contemplar recaudaciones indirectas, como son el impacto económico generado por el turismo y otras actividades relacionadas. “También en divisas, porque en una economía bimonetaria como la nuestra, con faltante de dólares, si un argentino compra un pasaje por American Airlines esos dólares se fugan”, detalló.
El actual senador destacó que Aerolíneas Argentinas está diseñada para impulsar el turismo receptivo, lo que contribuye significativamente a la generación de divisas. Según Recalde, aunque algunos vuelos, como los que conectan Brasil con Salta, pueden no ser directamente rentables, su verdadero valor radica en activar el turismo en esa región y promover ingresos para el país.
“Macrí está atrás de esto por una cuestión ideológica y porque tiene negocios: cuando Aerolíneas era privada, las provincias se quedaban sin vuelos y tenían que contratar a otras empresas aéreas, contrataban a MacAir, la empresa del grupo Macri “, remató Recalde.
Tras la ofensiva del gobierno, y asamblea de por medio, los gremios aeronáuticos anunciaron la creación de una Mesa Nacional de Transporte, que contará con la participación de los camioneros liderados por Pablo Moyano, ferroviarios y otros sindicatos de la CGT.
El encuentro reunió figuras del movimiento sindical transportista, incluyendo a Pablo Biró (Asociación Pilotos de Líneas Aéreas), Pablo Moyano y Omar Pérez (camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (Obreros marítimos).
La Mesa la integran sindicatos afiliados a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).
En el comunicado emitido por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), se remarcó que el objetivo de la mesa es “defender los derechos laborales de los y las trabajadoras y garantizar la no precarización de la actividad, expresando el fuerte rechazo a la regularización del derecho a la huelga”.
El comunicado también subraya que «estamos unidos más allá de nuestras centrales de transporte, en respuesta a la situación política actual que nos llevó a constituir esta Mesa Nacional del Transporte». A su vez, se anunció un “estado de alerta y movilización”. Por último, se detalló que la próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión para elaborar un «plan de lucha general», que podría incluir medidas de fuerza de carácter nacional.