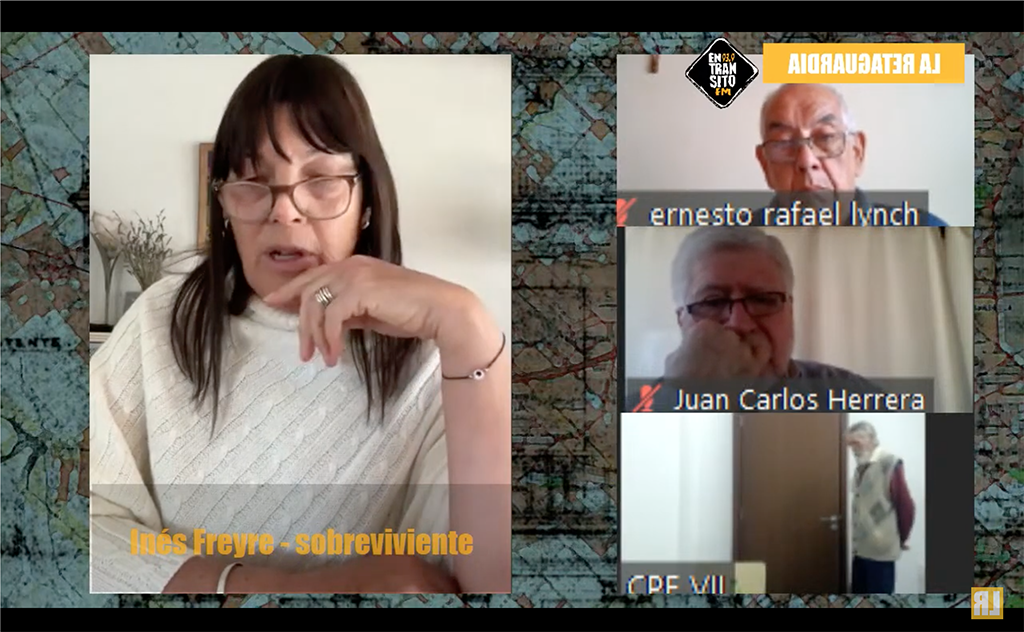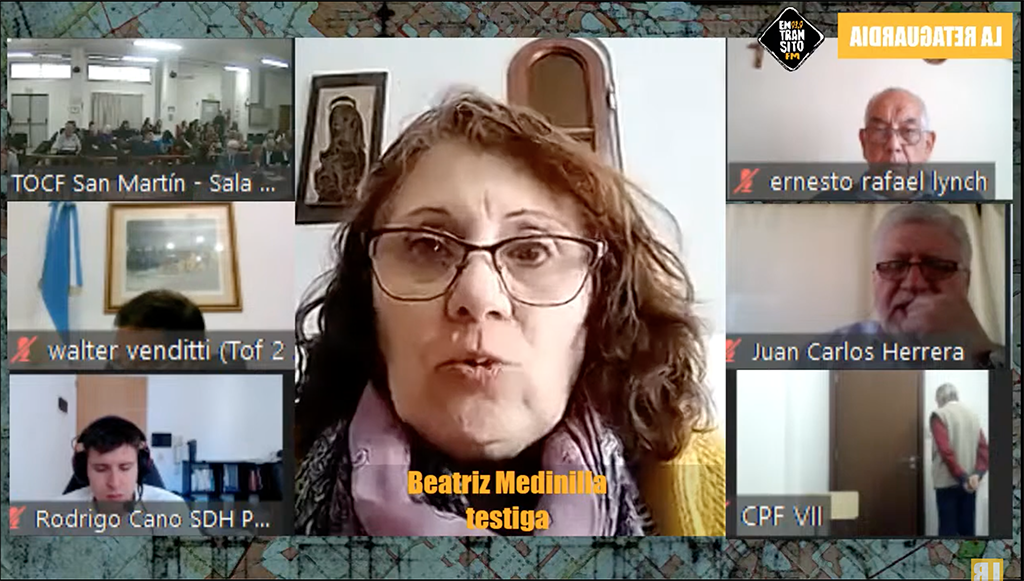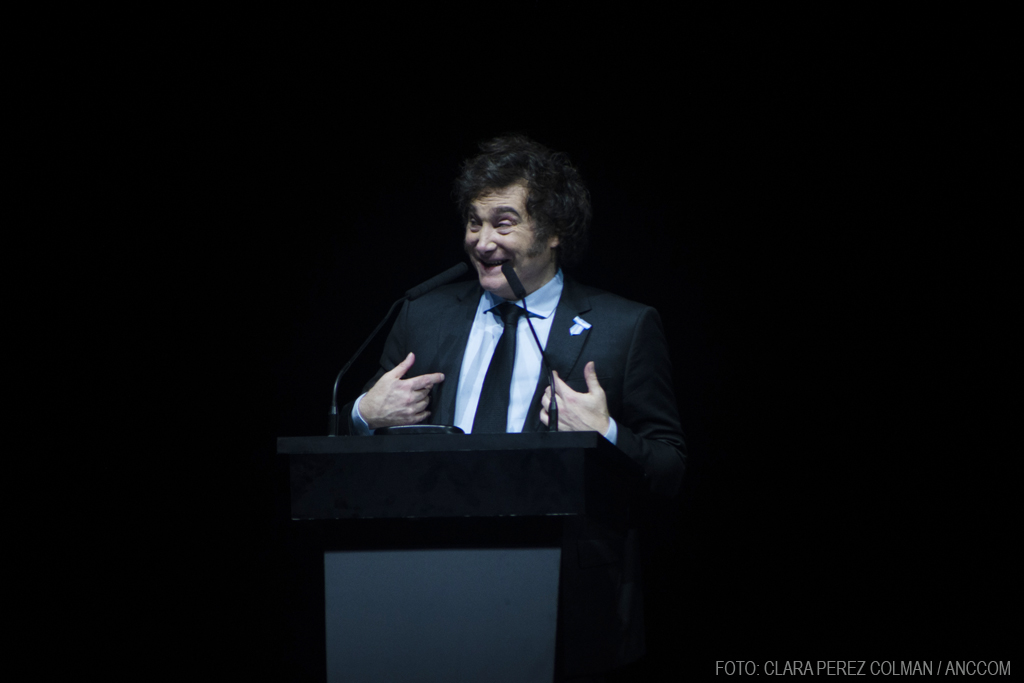«Ya está todo cocinado»
Comenzó el juicio contra cinco mujeres mapuches acusadas de intrución en Villa Mascardi, en 2017. Sus abogados descreen de la imparcialidad de los jueces.

Comenzó el juicio contra las y los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, acusados de usurpación por una denuncia de Parques Nacionales. La defensa a cargo de La Gremial de Abogados y Abogadas aseguró que “ya todo está absolutamente cocinado”. El lunes 30 se conocería la sentencia del juez que lleva adelante el proceso, Hugo Greca. En el inicio de las audiencias, el magistrado sobreseyó a una de las imputadas, la machi (sanadora) Betiana Colhuan, porque al momento de los hechos, en noviembre de 2017, era menor de edad.
El juicio comenzó casi sin presencia de público, por el pequeño espacio que destinaron a su desarrollo en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche y con un fuerte operativo de seguridad conformado por decenas de uniformados en el edificio completamente vallado.
El abogado Eduardo Soares le pidió al juez “que levante todo ese show”, y que el juicio se lleve adelante con la publicidad que corresponde. “Creemos que ni los defensores, ni nuestros defendidos justifican semejante nivel de arbitrariedad, de hacer este debate en un cuartel armado hasta los dientes, como hemos visto hasta acá. ¿Tanto temor nos tienen?”, preguntó. Desde la defensa que él integra afirman que “ya todo está absolutamente cocinado porque la sentencia ya está escrita», en alusión a un posible fallo condenatorio.
Luciana Martha Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia y Betiana Colhuan son acusadas de haber usurpado los predios de la zona de Villa Mascardi desde el 10 de noviembre hasta el 23 del mismo mes, cuando fueron desalojadas por oficiales de la Policía Federal Argentina. Dos días después, la Prefectura realizó un procedimiento en el mismo lugar y encontró a un grupo que se había mantenido oculto en la montaña. De un lado hubo piedras y del otro más de cien disparos con balas de plomo. El año pasado, cinco de esos prefectos fueron condenados por asesinar ese día por la espalda a Rafael Nahuel, también miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
En 2022, las fuerzas de seguridad volvieron a desalojar violentamente a la comunidad mapuche de Villa Mascardi, en un operativo del Comando Conjunto creado a tal efecto. Las mujeres sufrieron golpes y vejámenes, al punto que una de ellas –la ahora imputada Romina Rosas– dio a luz a su hijo bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En 2023, el Estado Nacional llegó a un acuerdo que posteriormente fue homologado por el juez federal de la causa, Hugo Greca. El Estado se comprometía a “reconocer el rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche”. Allí la machi Betiana podría ejercer sus tareas espirituales y medicinales. Además se construirían tres rucas (casas). Una para los pacientes y elementos medicinales, otra para sus colaboradores y una última para ella y su familia. A través del acuerdo, el resto de la comunidad sería relocalizada, para lo cual Parques Nacionales había accedido a ceder siete hectáreas, más otras diez en el lago Guillelmo. Pero con la llegada de Javier Milei y Patricia Bullrich, el acuerdo fue desconocido por Parques Nacionales y los tiempos del juicio se aceleraron para que el caso no prescriba. En agosto de este año, la Cámara Federal de Casación Penal aceptó los recursos presentados por la Fiscalía y la Asociación Vecinal Lago Mascardi.
La primera en hacer uso de la palabra fue la titular de la Defensoría Federal de Menores Roxana Fariña, que estaba presente porque al momento del desalojo, en el año 2017, Betiana Colhuan tenía 16 años. Por eso, Fariña pidió que se la desvincule de la causa. Por su parte, el fiscal Rafael Vehils Ruiz esgrimió que el caso de la machi debía ser analizado de forma transversal, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las normativas internacionales. “Betiana era una niña de 16 años que se encontraba en el predio junto a su familia -integrante de una comunidad originaria del pueblo mapuche- al día de realizarse el allanamiento. ¿Cuál es el hecho doloso que se le enrostra a una niña que estaba con su familia?”, dijo el fiscal. Y el juez Greca la sobreseyó del delito de usurpación.
Luego, el juez llamó a declarar a quienes se presentaron como testigos civiles del operativo policial de desalojo. El primero, Elias Anibal Vicente Relmo, dijo que a su parecer el procedimiento fue “normal”. La querella leyó su declaración escrita, donde se establecía que Relmo declaró que desde la ruta pudo observar y escuchar que había personas arrojando piedras contra los funcionarios policiales. Cuando la querella le pidió al testigo si podría referirse a ello, este contestó que “era muy de noche, estaba muy oscuro y lo único que se escuchaba eran piedras y escopetazos”.
Mujeres y niños
El segundo testigo presentado por la querella y la fiscalía fue Ezequiel Nicolas Castillo, quien recordó que al subir al predio había humo y se escuchaban detonaciones. “Fueron muchas, 50 capaz”, dijo el testigo, quien no supo definir de dónde provenían. Cuando se le preguntó sobre el humo, Castillo dijo: “No sabría decirte si era humo de una fogata o el que tira la policía”. El testigo también declaró haber visto como una de las detenidas rasguñaba a un policía. La defensa le hizo notar la contradicción, ya que hacía pocos minutos Castillo había declarado que las mujeres detenidas estaban precintadas. “Es que en realidad las mujeres que estaban con criaturas no estaban precintadas, una de esas mujeres fue la que rasguño al efectivo policial”, aclaró.
A partir de esta declaración surge otra contradicción, en base al testimonio de Matías Samuel Navarro, cabo primero de la Policía Federal. El oficial relató una situación en la que una mujer “utilizó a su bebé de escudo”, para referirse a una madre que estaba muy nerviosa y no quería soltar a su hijo. “Yo colaboré sosteniendo el bebé, le expliqué que lo tenía que dejar para que se haga la detención y después de detenida se le entregó”, explicó el cabo. Al ser interrogado acerca de a qué se refería con “hacer la detención”, el cabo dijo: “Ponerle las esposas”. La defensa le consultó si luego de esposada a la mujer se le entregó el bebé, a lo que Navarro contestó que sí.
En las declaraciones de los testigos que estaban al momento de los hechos en su carácter de policías, declararon no haber tenido conocimiento previo de que iba a haber niños en el lugar. A Rocío Ievscek, agente de la Policía Federal, la defensa le preguntó sobre la ejecución de algún tipo de protocolo especial para los momentos en que se debe lidiar con niños: “Si hay un protocolo desconozco, la verdad es que tratamos a los niños como niños y a las mujeres como corresponde. Claramente con los cuidados que uno como persona sabe que tiene que tener con mujeres, con niños y cualquier persona con una incapacidad inclusive, desconozco si hay un protocolo específico”, respondió. Al contestar respecto de si utilizaron herramientas disuasivas, la oficial dijo: “A mi no me llegaron los gases, si es que hubieron, pero son herramientas que se suelen utilizar, no me sorprendería tampoco”. Y aclaró que se utilizan para repeler algún tipo de agresión y no cuando el conflicto ya está cesado. “¿Recuerda si se le hizo algún tipo de advertencia a las personas que estaban allí?”, preguntó la defensa, a lo que Ievscek no supo contestar porque no recordaba.
Al siguiente testigo, Gonzalo Ariel Rosale -oficial de brigada de la Delegación Bariloche- se le consultó respecto de quién había realizado la intimación previa al desalojo. “¿Intiman a la persona a desalojar el lugar o directamente entran y la sacan? ¿Cómo funciona?”, preguntó el abogado de la defensa. “Depende el caso. Este día fue directamente el allanamiento, no hubo intimidación, no hubo palabra previa al allanamiento, se ejecutó directamente”, declaró Rosale. El oficial también relató el plan de entrada escalonada que las fuerzas de seguridad habían preparado para esa madrugada, pero el mismo no pudo ser llevado a cabo ya que comenzaron a oír los cánticos de la comunidad mapuche que estaba allí. “Esto conlleva a que la ejecución del operativo se acelere. Yo lo que logré percibir eran muchos cánticos. Mientras se iba llevando adelante el operativo iban descendiendo policías federales lesionados, lo que da a entender que había una resistencia bastante notoria”, recordó Rosale. En ese sentido, Navarro había remarcado que los miembros de la comunidad mapuche “nos tiraron de todo”. Ninguno de los policías reparó en que la resistencia se debió a su entrada abrupta en un territorio que para la comunidad es sagrado.
Luego declaró Eduardo Marcelo Soldatti Lobianco, parte del Cuerpo de Policía Montada. “Fue la primera vez que desempeñé ese tipo de actividades porque nunca había ido al Sur a ejercer ese tipo de cuestiones”, dijo. El testigo puso en evidencia el desconocimiento cultural y territorial que poseían estas fuerzas al momento del operativo.
Arnaldo Daniel Neira, Director General de Orden Urbano, estaba a cargo del personal para producir el desalojo. Se le interrogó si en la orden judicial que recibió había alguna referencia expresa a la posible asistencia de menores en el lugar. Neira dijo que no recordaba, pero que “de cualquier manera se fue preparado para eso porque había personal femenino dentro de las mismas columnas de ascenso”. Esta declaración llevó a una situación confusa en donde Neira daba a entender que personal femenino era lo mismo que personal especializado en niños, y dejó la duda de si finalmente sabían que habían niños en el territorio. Lo confuso de este testimonio fue que si Neira diagramó el operativo debería haber tenido conocimiento de que en ese lugar había niños o podrían haberlos.
Luis Virgilio Sanchez, abogado por la defensa, preguntó si “es habitual que tres fuerzas unificadas conjuntas, tengan reuniones con fiscales y realicen un operativo así para enfrentar un asentamiento”. Neira respondió que “la conjunción de fuerzas tiene que ver con una orden del Ministerio de Seguridad de la Nación”, pero no supo explicar si es un accionar habitual o no. Quien ocupaba ese cargo, al igual que ahora, es Patricia Bullrich.
Continuando con el orden de testigos, siguió Ramiro Araóz, quien en noviembre de 2017, estaba como jefe de guardaparque del Parque Nacional Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche. Araóz declaró que, bajo su conocimiento, la existencia de las comunidades mapuches es posterior a la creación del Parque Nacional, insinuando que era ilegítimo que estas reclamaran el territorio como propio. Dice: “El Parque se crea en 1936, y las comunidades surgieron creo que en 2003, no recuerdo de cuando es la ley”. Pero, en cambio, ve legítimas a las propiedades privadas existentes dentro del parque, las cuales reconoció que algunas fueron construidas cuando el parque ya existía. Todo esta declaración se vuelve mucho más emberejenada cuando el mismo Ramiro Araóz define que el Parque Nacional no tiene ningún fin económico o comercial, sino que su objetivo es preservar la flora y fauna autóctona de la zona para futuras generaciones. ¿Los niños de las comunidades mapuches no son futuras generaciones?
Con respecto al testimonio de Daniel Alberto Colliard, del cual no quedó claro que función o rol cumplía, generó disturbios dentro del juzgado por ser de carácter evasivo y dar respuestas que no llevan a ningún lado. Se lo acusó de ser un falso testimonio y fue desistido.
Y el postre del juicio fue Damian Mujica, último en declarar, que en su momento fue intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Mujica fue quien hizo la denuncia contra la comunidad mapuche. Aclara que siempre se quedaron al margen de las mesas de diálogo que proponia el INAI, lo cual solo demuestra que no se respetó el reglamento interno que indica que el parque debe dialogar con la comunidad para llegar a un acuerdo. Y también afirmó que “el 25 es el día de una nueva intrusión, que es donde fallece Rafael Nahuel”. No basta para Mujica criminalizar la recuperación ancestral, por parte del pueblo mapuche, si no que tampoco reconoce que a Rafael Nahuel lo asesinaron.
El 27 de septiembre continuará la segunda audiencia y para el lunes 30 de septiembre se tiene previsto que el Juez dicte la sentencia.