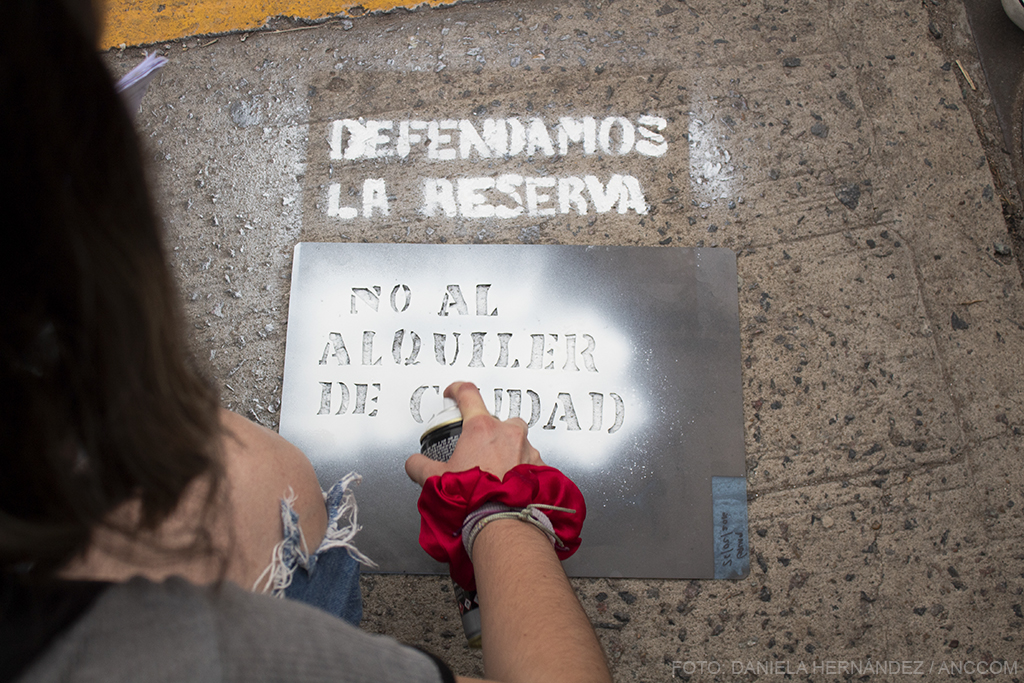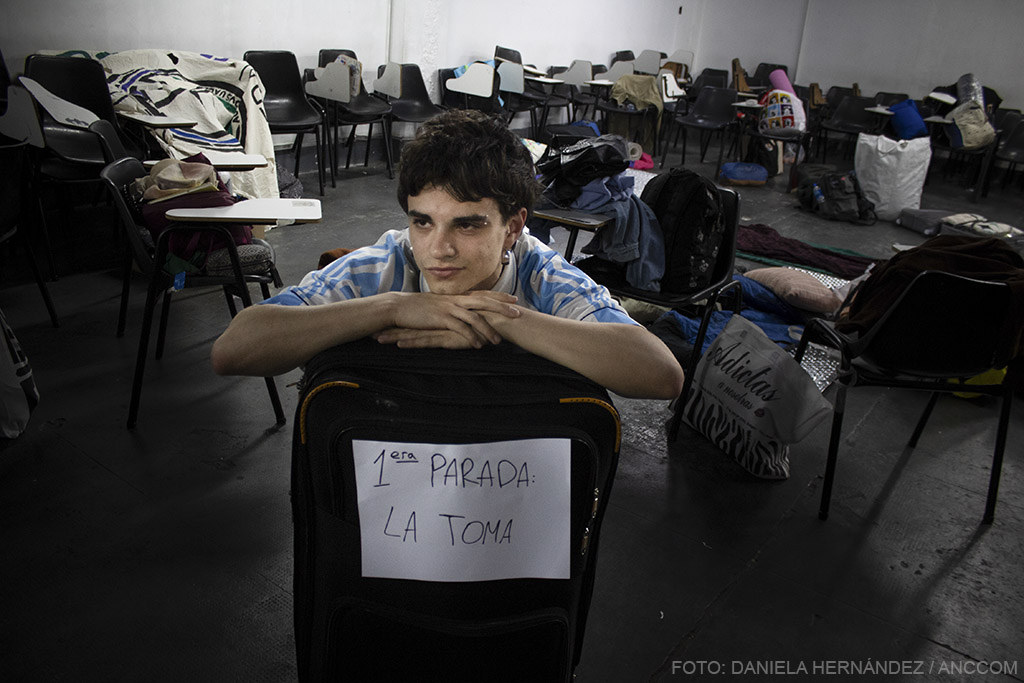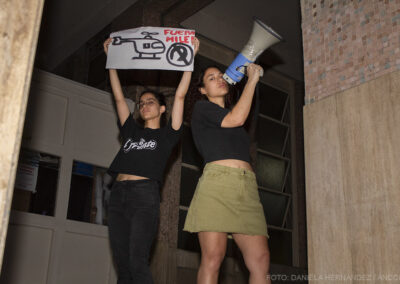¿Cuándo empezó el proceso de creación?
LK: Cuando Silvia no quiso ser más secretaria académica (risas). Yo le dije: “Si me vas a dejar, yo sólo te pido que concretemos este libro”.
SH: Empezó en agosto del 2022 y hubo un primer momento caótico de pensar qué metodología íbamos a utilizar y qué queríamos lograr. Eso llevó tanto tiempo como el que tuvieron los autores para escribir y el posterior período de edición. El armado de la idea también supuso pensar qué queríamos hacer, “peinar” otras referencias importantes del campo, ver qué habían hecho otros y realizar consultas. Incluso formamos un comité asesor con un conjunto de docentes de la Carrera para que nos acompañen en los primeros momentos. También tuvimos que decidir qué hacer con los términos clásicos y con los emergentes que, si bien no están reconocidos por todo el campo, queríamos apostar por ellos. Una vez definido el mapa de términos, teníamos que ver si hacían sistema, qué figura componían y quiénes serían los encargados de escribir.
LK: Sí, y todavía hoy nos levantamos pensando en nociones que deberíamos haber incluido, pero a sabiendas de que el vocabulario no abarca todo.
¿A qué público está dirigido el libro?
DDC: Es un proyecto que tiene distintas aristas. Una claramente es pedagógica, pensamos en nuestros propios estudiantes, tanto presentes como futuros, como en nuestros colegas, para que funcione como una herramienta de consulta permanente. Tratamos de hacer un documento que jugase en ese filo entre algo que pueda ser leído por alguien externo al campo, pero de las Ciencias Sociales, como para alguien que fuera externo a ambos lugares, pero con un interés por la comunicación y que lo pueda comprender y al mismo tiempo pudiera funcionar dentro de la academia. Por otro lado, tiene una función académica y política en el sentido de que queríamos contener a toda la comunidad docente y de investigadores de la Carrera para que pudieran quedar expresadas distintas líneas de pensamiento, matrices teóricas y perspectivas epistemológicas. Fue un hojaldre que se amasó muchas veces antes de pedir los artículos.
LK: Sí, y creo que hacia adelante va a ser interesante ver cómo repercute en otros territorios, tanto de nuestro país como de América Latina. Si bien es un proyecto que de alguna manera nace en la UBA y en Argentina, hay que ver cómo resuena en otras geografías, qué otros términos han tenido un eco allí y qué no hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, nosotros decidimos incluir la noción de “memoria”, que no sé si en otros países de Latinoamérica es igual de significativa que para nuestra historia político comunicacional.
¿Cómo definieron cuáles serían los conceptos?
SH: Primero hicimos una especie de conjetura acerca de cómo podríamos ordenar este campo. Para eso, imaginamos tres subzonas: una que piensa la relación entre medios y sociedad, una que reflexiona sobre el problema de los lenguajes y la significación, y otra que medita sobre el vínculo entre identidades, cultura, política y poder. Eso permitió definir un conjunto de términos y ver cómo se ordenaban según esos ejes, pero no es una división tajante, sino que se intersectan de maneras múltiples. Con respecto a la autoría, algunos términos ya venían con su nombre, ya que hay representantes casi exclusivos de algunos conceptos. También había algunas áreas emergentes que nos interesaba que estuvieran, pero que todavía no tenían un concepto decantado, y en esos casos era el nombre del autor o autora el que nos ayudaba a definir la noción encargada de albergar esa zona de interrogaciones.
LK: Somos un equipo muy complementario, entonces también tuvimos roles entre nosotros. A Silvia lo que más le preocupaba era la lógica interna y estos conjuntos. Yo en varias oportunidades amanecía pensando en conceptos que no podían faltar y muchas veces eran un nombre propio. Los roles nos permitieron ir y venir en un buen complemento con los énfasis que cada uno de nosotros le puso en base a su trayectoria. Por ejemplo, hay que reconocer en Silvia una enorme experiencia editorial y una cabeza para llevar la carga mayor de este libro que tuvo que ver con el proceso de hechura, de elaboración de directrices y de seguimiento cotidiano del equipo.
SH: Es un campo joven y acá tenemos la posibilidad de acceder a la palabra de las personas que han hecho contribuciones sustantivas con sus definiciones, entonces recuperar esas voces para nosotros es súper valioso.
Ustedes lo definen como una obra coral…
SH: Todas las entradas fueron escritas al mismo tiempo, ya que si todos escribían en diferido hubiese tardado mucho más en salir el libro. Igualmente, tratábamos de informar que otras entradas conexas a las que les tocaba escribir iba a haber en el listado final y eso les permitía descartar y saber qué términos no eran necesarios que definan, ya que otra persona se iba a encargar de eso. Nosotros propusimos de base la idea de recuperar debates y en algunos casos a la hora de la elección de los términos y las autorías tomamos algunas decisiones que apuntaban a que eso ocurriera. Por ejemplo, hay algunas entradas que tienen un único término definido por más de un autor, para decir que hay distintas perspectivas desde las cuales se han venido abordando estos conceptos y que son divergentes. Lo fuerte de este proyecto viene ahora en el sentido de cómo será leído. Hay un punto en que somos responsables del proyecto, de la elección de los términos y de las autorías, pero cada uno hizo su camino, volcó su trayectoria y su mirada acerca de eso. Ahora es la comunidad la que tiene que responder sobre esto.
LK: Yo creo que también tiene que ver con el conjunto de directrices bastante exigentes que recibieron las autorías para poner en pocos caracteres una noción que a veces requiere un libro entero. Las sugerencias por parte del equipo editorial, la propuesta de abordaje y genealogía que incluía los principales debates y la delimitación de la extensión o la cantidad de citas que se podían incluir en cada una de las entradas también ayudó a que sea un material abordable y amalgamado.
¿Qué términos les gustaría haber sumado y no incluyeron?
LK: No los voy a decir ahora, de ninguna manera (risas). Eso será para futuras ediciones. Ahora estamos disfrutando lo que pasa en la comunidad con un proyecto de estas características que logra construirse como una obra colectiva. Trabajamos muchos y muchas en este proceso, no solo nosotros tres. Desde un equipo editorial formado por Gonzalo Zubia y Magalí Bucasich, que tuvieron la enorme tarea de recibir las entradas, de revisarlas y de editar los trabajos. Roberto Montes, profesor de nuestra Facultad que hizo el enlace con la editorial. Y un comité de asesores con quienes fuimos probando, compartiendo y validando las ideas iniciales, conformado por Washington Uranga, María Graciela Rodríguez, Felisa Santos, Oscar Steimberg y Stella Martini. También colaboró el equipo de Dirección de la Carrera en diferentes momentos.
¿Cuál es el principal aporte del libro?
DDC: Yo creo que es una radiografía de un momento histórico. Logra captar una imagen en movimiento que sintetiza una historia y deja una foto para el futuro.
LK: Es un mojón en una conversación, ya que además de condensar abre un montón de charlas entre las mismas páginas y también hacia el futuro. Nos invita a conversar, a volver a debatir y a discutir y eso está buenísimo. Un propósito de este libro es recuperar la conversación entre escritos y entre perspectivas, algo que fue tan central en la conformación de nuestra carrera y que hoy en nuestra sociedad sigue siendo tan necesario. En ese sentido, me parece que seguramente vengan además de las lindas reverberancias, los reclamos y las molestias. Nos hacemos responsables de ello reconociéndonos humanos y humanas, pero dándole la bienvenida.
SH: Yo creo que reivindica algunas cuestiones importantes que están en el título: la crítica y la idea de ciencia. Es el nombre de una carrera, pero también es una demanda por el conocimiento. Me parece que es una apuesta a situarnos, a recuperar esas palabras y hacernos cargo de ellas, por eso funciona como un gesto hacia adelante y de revisión. Hay una politicidad en redefinir y pensar el objeto de la comunicación no sólo al interior del campo sino para el conjunto de las Ciencias Sociales. Vivimos en un capitalismo que se dice informacional, entonces la cuestión de la comunicación es de interés más allá de ámbitos académicos y universitarios. Esperamos que el libro pueda llegar un poco más allá también.
¿Además de generar debates, puede saldar ciertas discusiones?
DDC: Creo que sí. A lo largo de su proceso de existencia, nuestra Carrera fue conteniendo debates, perspectivas y tensiones. Tratamos de abarcar eso y darle una cristalización. Quisimos expresar eso que conocimos y conocemos y con lo que nos formamos y seguimos formando personas. De alguna manera, convertir eso en un conjunto de entradas y términos con sus descripciones consolida una historia y una parte del campo de las Ciencias de la Comunicación. Por lo menos de nuestra Carrera, que dialoga con otras ciencias sociales y humanas y con el campo de la comunicación del resto del país y de América Latina. Entonces, ahí hay algo que termina de tomar una forma, no definitiva, siempre precaria, pero que se termina de consolidar.
¿Están satisfechos con el resultado?
SH: Es algo que nos propusimos, que intenta reunir proyectos múltiples que ya han existido y que ojalá hayamos logrado hacer justicia a las expectativas de toda una comunidad. Ahora se abre eso con las lecturas, los debates y la alegría de las autorías cuando se encuentran con el libro y ven que se publicó tal cual fue prometido y que todo el esfuerzo dio lugar a este producto.
LK: Retomando lo que dijo (la docente e investigadora) Cora Gamarnik hace unos días, es un proyecto necesario porque viene a ocupar un lugar de vacancia, es colectivo, en el sentido de lo coral y de que fuimos muchos los que lo hicimos posible y es perdurable. Son cosas que están haciendo falta en nuestra sociedad.