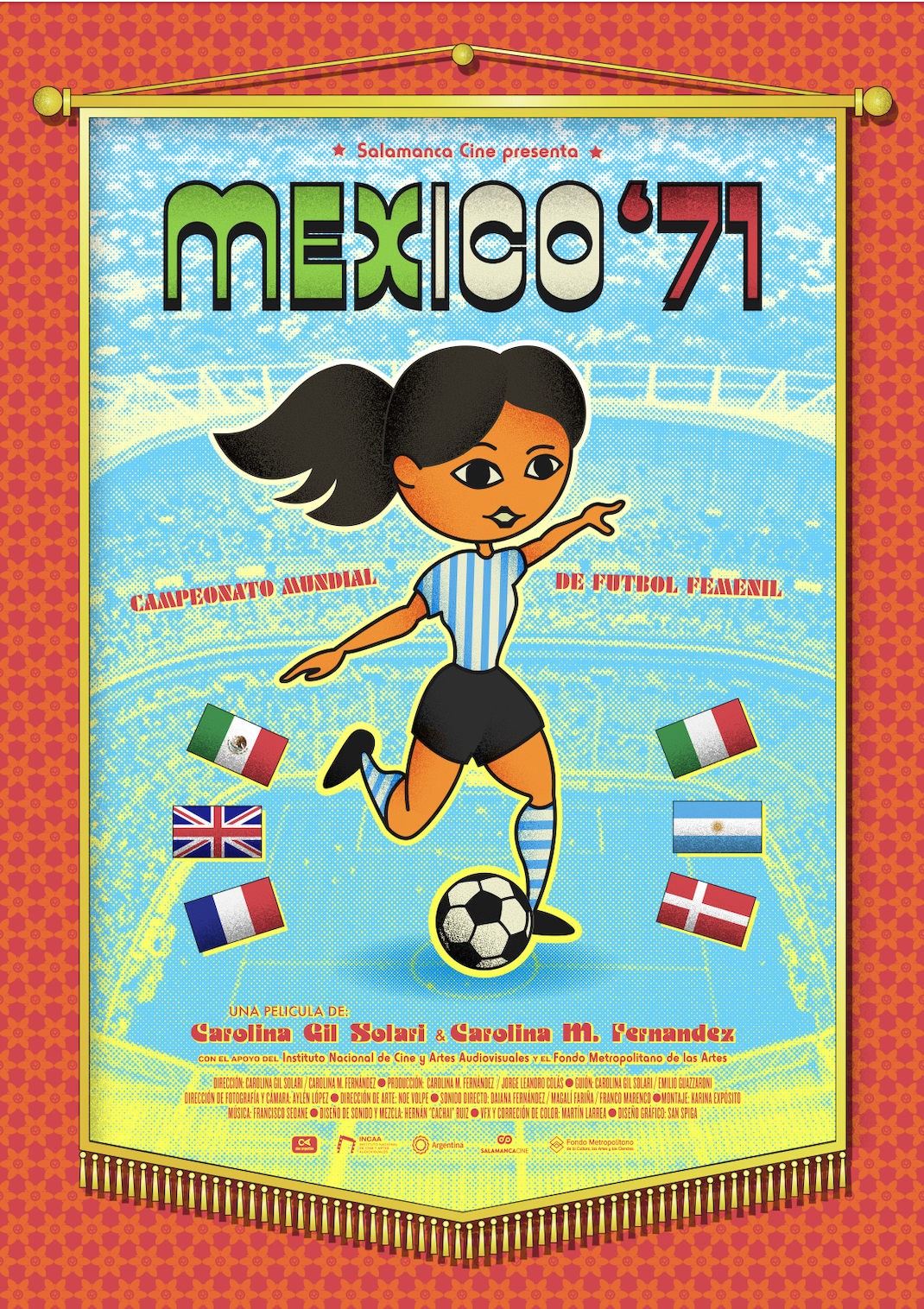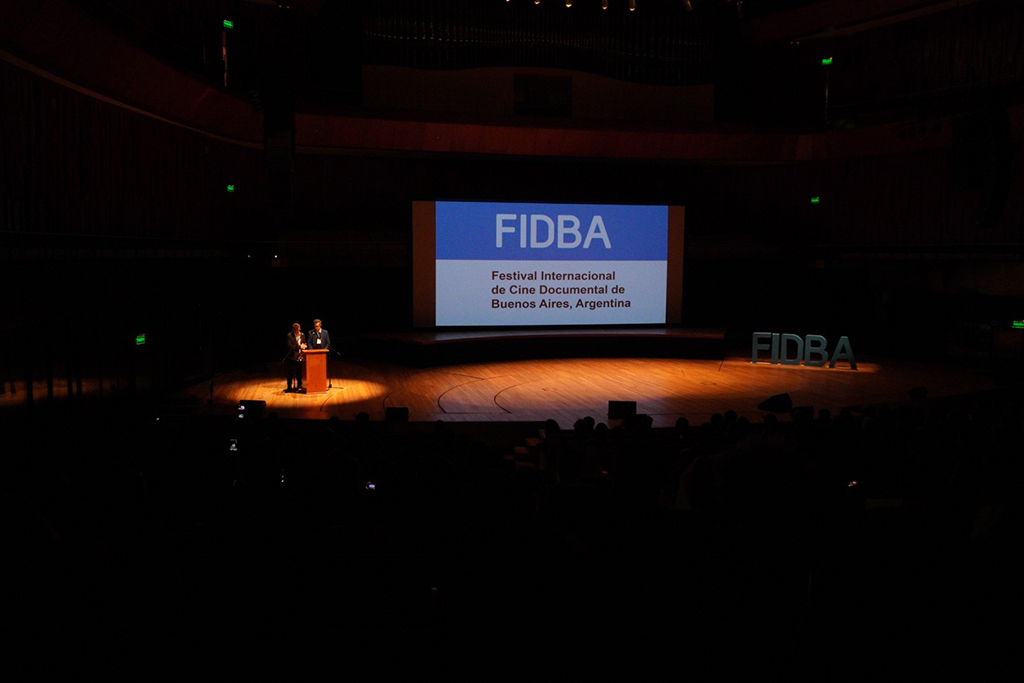Las nuevas formas de contar en viñetas
El documental «¿Qué m!%*#@ es la realidad?» da cuenta de una nueva generación de historietistas con otras formas de contar en viñetas. Uno de sus directores, Damián Sierra, cuenta con qué se encontró.

Los primeros antecedentes de la historieta en Argentina se remontan al año 1898 en la revista Caras y Caretas y hacia mediados del siglo XX, el género explotó y tomó rasgos identitarios propios de la cultura argentina que le dieron a guionistas y dibujantes locales proyección internacional. No es casualidad que se haya declarado como Día de la Historieta el 4 de septiembre, fecha en la que apareció la primera edición de la revista Hora Cero en 1957, fundada por Héctor Oesterheld y conocida entre otras obras, por publicar El Eternauta, una saga que se convirtió en bisagra de la historieta argentina de aventuras. En la actualidad, este género tomó un giro diferente. Además de realizarse sobre el tradicional papel, pueden hacerse de forma digital, también llamadas e-cómics o webcomics, con una estructura de tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo. Sus relatos pueden ser de índole humorística o satírica, juvenil, infantil o pueden ser narraciones literarias. Asimismo pueden ser compartidas en redes sociales, reels, streaming y otras plataformas que predominan en la actualidad.
En el film ¿Qué m!%*#@ es la realidad?, estrenado recientemente en el Centro Cultural Kirchner (CCK), se da cuenta del surgimiento de una nueva generación de historietistas con otras formas de contar historias y de abordar diversas temáticas a partir de agitar el lenguaje de las viñetas. Se trata de “una nueva manera de hacer que se nutre de algunas condiciones propias del siglo XXI; como la circulación autoral en redes sociales, la creatividad de lo autogestivo frente a la falta de presupuesto, los feminismos, las disidencias, las luchas de las minorías, las lógicas comunitarias que resultan en la organización de Ferias y Festivales”, precisa la sinópsis del documental.
Para indagar cómo se desarrolla hoy este género, el licenciado en Crítica de Artes Eduardo Benítez; el escritor, poeta y periodista Walter Lezcano; y el locutor de ISER y licenciado en Audiovisión por la Universidad Nacional de Lanús, Damián Sierra, entrevistaron para la película a diversas figuras de la historieta argentina de estos últimos años como Gustavo Sala, Pedro Mancini, Lauri Fernández, Amadeo Gandolfo, María Luque, entre otros.
En diálogo con ANCCOM, Sierra relató el proceso de producción del film ¿Qué m!%*#@ es la realidad?, así como también el surgimiento y la importancia de la realización de producciones cinematográficas independientes.
¿Cómo surgió la idea de hacer la película?
La idea surgió de Walter Lescano por un proyecto que había hecho en 2020, que es un documental sobre poesía, en el que Walter tenía ganas de trabajar la escena de la historieta argentina de este siglo, junto a Eduardo Benítez. Nos pusimos a trabajar para finales de 2022. En 2023 empezamos a hacer las entrevistas y lo terminamos para principios de este año.
¿Cómo fue el proceso de producción?
Lo primero que hicimos fue formar una lista de posibles entrevistados que nos gustaran por su trabajo y que sean relevantes para lo que queríamos contar. Empezamos a grabar las entrevistas, nos contactábamos con las personas, algunos fuimos a la casa, otros nos juntábamos en algún bar, siempre viendo las posibilidades de cada uno. Las entrevistas eran descontracturadas e improvisadas en el momento, no teníamos un guion previo. Una vez que ya teníamos todo el material, fuimos a edición, a ver qué historia se podía contar a partir de lo que nos habían dicho los entrevistados. Si en el medio había algún evento, feria, presentación de algún libro, íbamos para tomar imágenes de lo que se dice “inserts” para después mechar con las entrevistas. Estuvimos un año y medio, nos llevó su tiempo, lo íbamos haciendo de a poco y después en la edición terminamos de resolver todo. Empezamos a hacer la película por gusto, diversión, y la hicimos con cero presupuesto. No hay nadie más que nosotros tres y los entrevistados. Caímos con un par de cámaras precarias, un micrófono y así grabamos.
¿Sentís qué el tema que abordaron es algo poco conocido?
La verdad es que no había mucho material, así que es un tema que es conocido e importante para un nicho: el nicho de los historietistas y de la gente que consume historieta. Para ellos es un mundo conocido, que les interesa. Pero rompiendo las barreras de lo que es ese nicho, al no haber tanta producción, en lo audiovisual no les llega a tanta gente. Yo creo que hay más en la parte de gráfica, libros que reflexionan sobre la historieta. Nosotros partimos de este siglo, los últimos 20 años, dónde hay toda una nueva generación de autores que no habían llegado a tener alguna especie de representación en producciones audiovisuales, por lo menos de ahora, contemporáneas.

¿Qué pasa hoy en el ámbito de la historieta?
Pasa algo que es muy parecido a lo que sucede también con otras disciplinas artísticas que están un poco emparentadas, como la literatura o la poesía o incluso ciertas artes audiovisuales: hay una industria chiquita que está más bien sostenida por las ganas de las personas que la integran y un poco por el amor al arte. De esa manera es que todavía subsiste, pero no escapa en absoluto a la coyuntura que vivimos y es una actividad que se podría pensar en crisis desde el punto de vista económico. No hay plata en la historieta argentina. Nadie se hace rico, ni siquiera casi puede vivir de la historieta dignamente. Se necesita echar mano a otros artilugios para subsistir. Así que es difícil. Pero de todas maneras, toda la industria se sigue sosteniendo en base a que hay gente que no puede concebir su vida sin realizar este tipo de disciplina artística. Nosotros necesitamos seguir haciendo historietas y seguir publicando y seguir dibujando. Existen editoriales independientes que hacen todo muy a pulmón, difundiendo boca en boca, en las ferias. De esa manera se mantiene la rueda girando. No pasa como en otros países, Francia por ejemplo, donde los mercados son más grandes y un historietista podría incluso llegar a soñar con dedicarse a esto y vivir bien. Eso acá en Argentina no sucede, pero lo bueno es que no desaparece el amor y las ganas de seguir adelante con los proyectos. Eso es lo que hace que la actualidad de la historieta todavía haya presente y que haya futuro también.
Como documentalistas, ¿qué fue lo que encontraron durante la investigación?
Lo que más me llamó la atención de lo que encontramos está dado en la crisis: nadie va a ganar buena guita, entonces eso hace que un poco los egos se dejen de lado y como que todos tiren para el mismo lado, que se ayudan entre ellos y se armen como una comunidad de historietistas. Uno está acostumbrado a tratar con otro tipo de disciplinas artísticas donde son ambientes donde los egos están un poco más a flor de piel y hay más resquemores quizás entre una banda y otra. Yo esperaba por ahí encontrar algo parecido, porque somos personas en definitiva y como que siempre se espera encontrar algo de ese estilo y no, por lo menos en lo que tuvimos la posibilidad de dialogar con toda la gente que hablamos, estábamos tirando para el mismo lado.