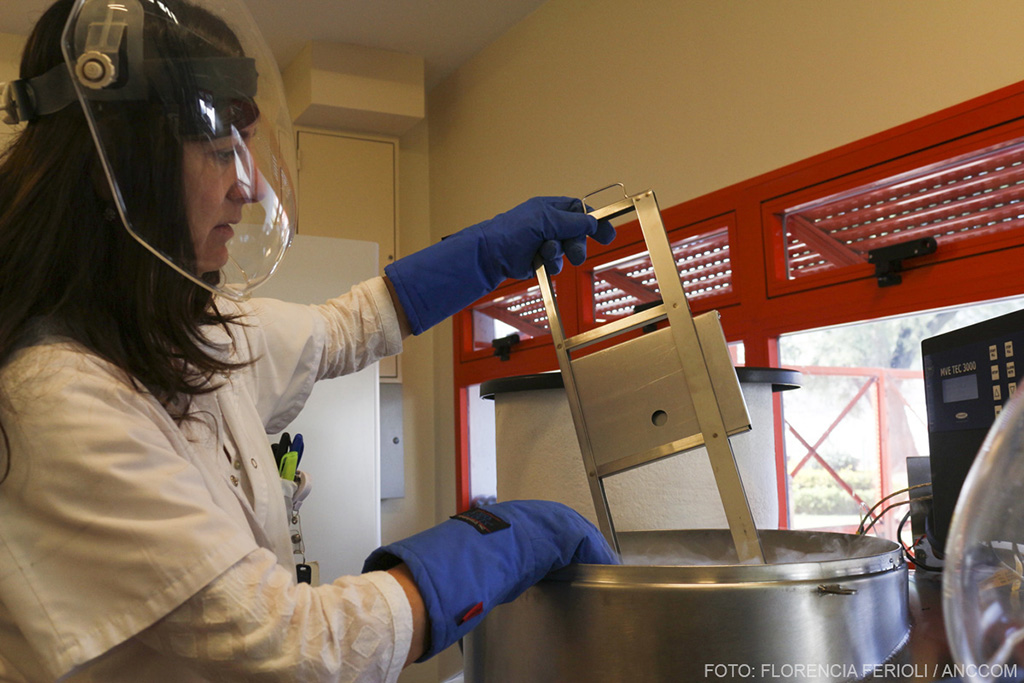10 años de política nacional: de Cristina a Milei
¿Qué ocurrió en el país para que en tan solo una década pasara de un gobierno popular a uno de derecha radical? Las experiencias fallidas de Macri y Alberto Fernández, los efectos de la pandemia y los problemas que nadie pudo resolver.

La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 representó un sacudón para la sociedad argentina. Mirando hacia atrás, las claves de su triunfo se vuelven más claras y trazan una línea de hechos y momentos que marcaron estos últimos diez años de la historia política argentina. Ana Paola Zuban, politóloga, consultora e investigadora analiza que “el liderazgo de Milei es un eco de una sociedad cansada, enojada, que conquistó derechos pero que no puede ejercerlos materialmente y esto es terreno fértil para que prosperen los conservadurismos y las ideas de derecha”.
Las crisis que enfrentan las clases trabajadoras pueden explicarlo en parte. La inestabilidad, inseguridad, inflación, el aumento de precios y servicios, la pérdida de puestos de trabajo y la informalidad laboral, la no actualización de los salarios y por ende el deterioro de la calidad de vida, son algunos de los elementos que conforman el cuadro crítico de una sociedad que busca sobrevivir día a día. Zuban reflexiona que la incertidumbre creciente que plantean las crisis económicas y su profundización, producida por la pandemia del Covid 19, impone la necesidad de protección del statu quo. En ese marco, gran parte de la sociedad siente que su estilo de vida y sus creencias son atacados y que el discurso de odio es una justa reacción a eso. “Ese conservadurismo se orienta, por definición, a mantener y proteger tradiciones culturales, religiosas, siempre orientadas a proteger valores tradicionales, que representan un escudo protector ante tanta incertidumbre y consolida una identidad comunitaria, muy necesaria en momentos de fragmentación”, remarca.
En el trazado de esa línea retrospectiva de hechos políticos que permiten analizar el presente, la primera parada es el gobierno de Alberto Fernández. En diálogo con ANCCOM, Pablo Semán, sociólogo, antropólogo e investigador del CONICET, señala que “la pandemia catalizó una serie de tendencias críticas del Estado y las condensó en una acción de la política que también fue sometida a crítica por la población”. Queda claro que la desbordante crisis social y sanitaria no sólo dejó secuelas en la propia sociedad, sino también en un gobierno que había articulado su narrativa en contraposición a la anterior gestión de Mauricio Macri, y en torno a la reconstrucción de un nuevo contrato social “fraterno y solidario”, la reactivación de la obra pública y la salida de la lógica del ajuste y la deuda, en palabras del propio Fernández en su discurso de asunción en diciembre de 2019.
“Al kirchnerismo le interesa mucho deslindar culpas, descargándolas en Alberto Fernández y yo diría que en general todo el comportamiento del Estado fue bastante problemático, aun cuando el de Fernández, sobre todo por algunas cosas específicas como la foto de Olivos, haya quedado en el centro de la escena. No parecía un gobierno unificado, digo, personas que no tuvieran otros intereses que no fuesen salvar su propia silla”, puntualiza Semán.

Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri representó el triunfo de Juntos por el Cambio como una coalición nueva, de centro-derecha, que se volvió competitiva y ganó las elecciones; y de una persona que no provenía ni del peronismo ni del radicalismo. “En el gobierno de Macri sucedió una cosa importantísima y mala que fue el endeudamiento. Todo el proceso que llevó al endeudamiento constituyó algo así como un engaño a la población, porque la previa apreciación cambiaria y la posterior devaluación eran cosas que se suponían que no iban a volver a ocurrir y generaron una gran decepción”, observa Semán.
El fracaso del gobierno de Macri, que había llegado bajo la promesa de la generación de empleo, pobreza “cero” y la ampliación de la economía, no hizo más que dejar una crisis social aún más aguda, con altos niveles de inflación, pobreza y endeudamiento. Como resultado, el vínculo de la sociedad con la política continuó resquebrajándose. En relación a este punto, Manuel Salvador Zunino, sociólogo, docente y consultor explica que existe una combinación de factores estructurales y coyunturales que moldearon la relación de la sociedad con la política en la última década. “En lo estructural, los cambios en la forma de producir, el avance tecnológico y la precarización del empleo generaron nuevas subjetividades, nuevas formas de relacionarse con la política y un sentimiento de incertidumbre generalizado. En lo coyuntural, la crisis económica persistente, la inflación y la dificultad de los gobiernos para ofrecer respuestas concretas deterioraron la confianza en la dirigencia. Eso abrió la puerta a discursos más disruptivos y a liderazgos que canalizan el descontento con la política tradicional” analiza Zunino.
Es posible señalar, entonces, que la poca capacidad o voluntad de desarrollar ciertos parámetros de gobernabilidad, las contradicciones al interior del propio gobierno y la imposibilidad de satisfacer ciertas necesidades sociales durante la gestión de Macri se fueron acumulando durante el mandato de Fernández, desembocando en el surgimiento de la figura de Milei. Gabriel Vommaro, sociólogo, docente e investigador, puntualiza que la era actual del descontento político y la crisis de representación de las democracias data de mucho antes. “Si vos mirás la Primavera Árabe, el movimiento Ocuppy WallStreet o el 15-M en España tuvieron lugar hace más de una década. Por eso uno puede decir que el descontento social con las elites políticas comienza bastante antes. Y después, con las crisis de la subprime en 2008/2009 se agudiza una crisis económica y política en el mundo. América Latina tuvo ciertas particularidades, un boom en el precio de las commodities que le permitió traer recursos extraordinarios durante cierto período y esto coincidió con el ascenso de izquierdas anti-sistemas o ciertamente novedosas en sus países, lo que retrasó ese descontento generalizado, que llegó directamente de la mano de las derechas radicales”.
Por su parte, Semán se aleja de la necesidad de pensar el gobierno de Milei como eco del ascenso de las derechas a nivel mundial y señala que la referencia cómoda y superficial a lo internacional en los análisis cotidianos, impide asumir o entender el porqué de la victoria de Milei y porqué se mantiene. “Las extremas derechas de América Latina son muy diferentes de las de Europa, en su proceso evolutivo y en su modo de gobierno, y además las extremas derechas que ganaron en América Latina también son muy diferentes en sus propias evoluciones. La principal diferencia es que, por ejemplo, ascendieron de forma abrupta, consolidaron mayorías electorales con pisos por encima del 45%, y gobiernan de forma radical y revolucionaria, transgresora de los acuerdos constitucionales previos, cosa que no necesariamente ocurre en Europa”.
En este contexto, remarca que “los mismos que en Argentina decían que en nuestro país no iba a pasar lo mismo que pasaba en otros países del mundo, porque en Argentina había una excepción que era el peronismo y los juicios a las juntas, son los mismos que ahora dicen que esto es un fenómeno mundial. Milei, más que ser un reflejo de lo que acontecía mundialmente en su momento, fue más bien un vector, un factor de ampliación de lo posible de ser dicho por la derecha a nivel mundial. Porque podía decir lo que no podía decir ningún líder de las extremas derechas. Entonces, Milei fue menos influido mundialmente, aunque algo lo fue”.

En la actualidad, se abren muchos interrogantes en torno a la evolución del panorama político, ciertamente complejo. “El impacto de las redes sociales, las fake news, la segmentación y los discursos de odio, imponen nuevas narrativas y nuevos modos de conectar con toda la sociedad. Surgen nuevos movimientos de protesta, transversales, con demandas diversas con multiplicidad de consignas. También, una militancia más volátil, menos leal a los partidos, aunque no por eso despojada de ideología”, señala Zuban.
En relación a la oposición, las fuentes concuerdan en que en su disputa por el liderazgo, el peronismo retrasa la discusión sobre el contenido y una necesaria autocrítica. Zunino remarca que “está más en una posición reactiva frente a la agenda de Milei que en una fase propositiva. No está intentando conectar con los jóvenes, ni con el trabajador informal, y en un tema central como la seguridad cedió espacio y dejó que figuras como Patricia Bullrich dominen ese discurso, sobre todo en los sectores de mayores de 60 años. Tiene una debilidad en su relato en las tres franjas etarias. Por otra parte, para que emerjan nuevos liderazgos, el peronismo primero tiene que definir qué le quiere proponer a la sociedad”.
Por su parte, Semán analiza que los años de protagonismo del peronismo en el gobierno “llevaron a la construcción de superestructuras políticas muy densamente pobladas, que tienen intereses creados en la defensa de esas posiciones, antes que en la construcción de una representatividad”. Y agrega que “eso a su vez está comprometido con la consolidación de un repertorio de acción política que consiste en la intransigencia, la agresividad política, la imposibilidad de realizar alguna autocrítica y en un modo de producir consenso político basado en la creencia de una jefatura infalible, lo cual lleva, por ejemplo, tanto a la imposibilidad de renovación como a los desacuerdos que se manifiestan entre Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof”.
En un año de definiciones en medio de una inestabilidad casi estructural, el rumbo político está atado a la economía como factor principal. “Un oficialismo adicto a las fake news, una oposición fragmentada y fracturada, una sociedad escéptica, con altas dosis de frustración vinculada a la economía puede triunfar en octubre, y eso puede permitir ganar algo de tiempo. La economía es y será el factor determinante”, puntualiza Zuban. Desde su mirada, Zunino remarca que “el principal desafío lo tiene Milei. Si logra consolidar su liderazgo dentro del espacio antiperonista, puede asegurarse un piso electoral importante. Pero ahí tiene un obstáculo que es Mauricio Macri, que sigue siendo un actor clave. El mes bisagra en la política nacional es mayo, ahí se definen las alianzas y vamos a poder ver cómo se ordena el mapa político”. Por su parte, Semán concluye que “la evolución del panorama político va a estar vinculado a los logros que pueda tener el gobierno de Milei en cuanto a consolidar su política antiinflacionaria, que tiene un costo enorme. Ahora, si distintas situaciones políticas llevan a que el gobierno, por ejemplo, no tenga financiamiento y caiga en una devaluación, o se acelere una espiral de expectativas negativas, el gobierno va a estar más erosionado, y las elecciones de octubre van a ser un desafío más profundo y más duro para el oficialismo”.