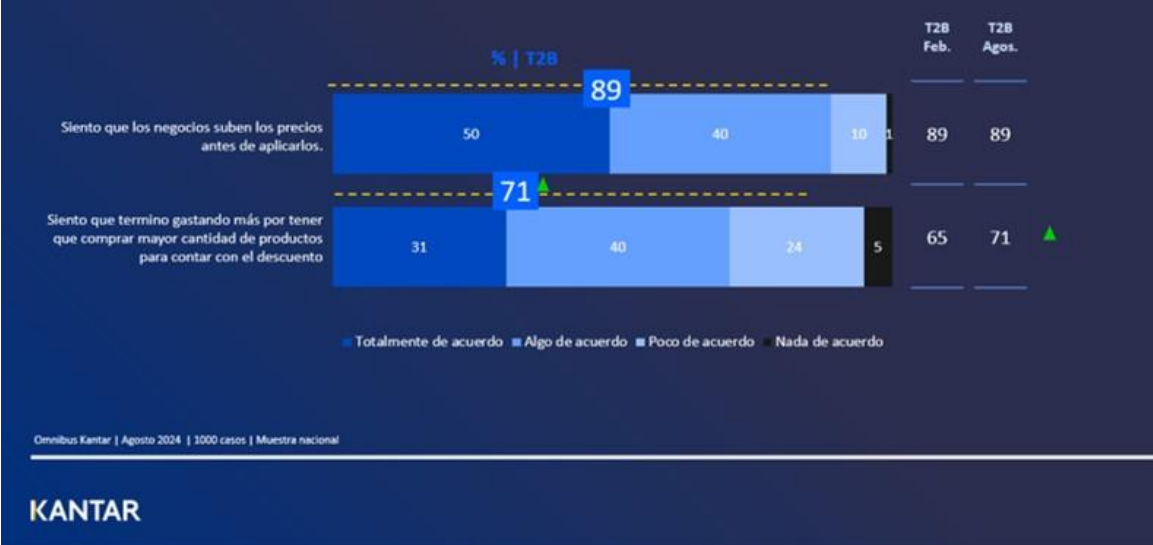«La bicicleta en algún momento se detiene»
El modelo de Milei tiene ganadores y perdedores: por un lado, las grandes empresas obtienen rentas extraordinarias y los ricos disfrutan del dólar barato, y por otro, los sectores medios y bajos ven desplomarse sus ingresos. Un especialista explica la dinámica y vaticina qué puede ocurrir.

Según un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), «mientras los ingresos de la mayor parte de la sociedad caen entre un 20 y un 40 por ciento, las ganancias netas de diferentes mercados se incrementan en más de un 800 por ciento respecto al año anterior, con aumentos que superan el 9000 por ciento en laboratorios, el 5000 por ciento en el complejo exportador de granos, más del 1300 por ciento en el sector alimenticio, 945 por ciento en el sector bancario y 790 por ciento en el hidrocarburífero». Para entender esta trasferencia masiva desde los sectores populares hacia el capital concentrado, ANCCOM dialogó con Martín Epstein, docente, politólogo y analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
¿Qué decisiones del Gobierno han favorecido las ganancias de estos sectores?
Desde el comienzo se vieron beneficiados. La política de desregulación flexibilizó restricciones, especialmente en el sistema bancario. Las tasas e intereses en el sistema financiero quedaron desregulados, mientras que el Banco Central bajaba progresivamente la tasa de referencia. Esta diferencia entre la capacidad de la gente para cubrir sus deudas y las facilidades del sistema financiero genera una brecha de rentabilidad extraordinaria para los bancos. En el sector alimenticio, a su vez, hubo una estampida de precios con aumentos que treparon un 40 o 50 por ciento en algunos productos en solo una semana. Esto impactó fuertemente, ya que los precios que venían altos desde 2023, tuvieron un aumento aún más pronunciado. Aunque la inflación en alimentos disminuyó en los últimos meses, los precios se mantienen elevados y no bajaron en términos reales. Las grandes empresas alimenticias hicieron un margen de renta muy importante. Y el sector energético tuvo la liberación del «barril criollo». Antes, el precio del combustible era diferenciado para consumo interno y exportación, ahora con la nueva política esta distinción desapareció. Esto hizo que el precio del combustible en el mercado local superara los mil pesos por litro, cuando al asumir el nuevo gobierno era menos de un tercio de ese valor. Este aumento representa una transferencia directa de ingresos hacia las energéticas.
¿Cuáles son las implicaciones de esta transferencia?
A corto plazo, una consecuencia directa es la caída del consumo, lo que lleva a la economía a estabilizarse, pero en niveles bajos. Hoy, aunque el consumo sube en ciertos meses, luego vuelve a caer, sin recuperar niveles previos. Esto provoca un estancamiento económico que afecta la recaudación. Si esta tendencia continúa, el riesgo es que la economía siga cayendo o se estabilice en niveles bajos, llevando a un largo letargo donde el estancamiento condena a generaciones a empleos de baja calidad y salarios sin capacidad de compra. La pregunta es: ¿Hasta cuándo los mercados seguirán confiando en la viabilidad de este programa económico? Lo que hoy mantiene en pie a esta dinámica es la confianza de los mercados, que siguen especulando con que el programa económico de Milei es sostenible, pero no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá esa confianza.
¿Esta dinámica es típica de procesos inflacionarios o específica de las políticas actuales?
Hay dos aspectos importantes. Primero, el sector energético experimenta gran volatilidad desde que se eliminó el barril criollo. Esto implica que cuando sube el precio internacional del barril, el aumento se traslada directamente al combustible. Por ejemplo, en octubre, el precio de las naftas bajó un 1 por ciento tras haber subido un 240 por ciento. Sin embargo, en noviembre, hubo un nuevo aumento del 4 por ciento, que revirtió y superó la baja. Estos sectores no regulados, como el energético y la salud, quedan libres en su búsqueda de rentabilidad, lo que afecta a las familias, que deben destinar más ingresos a tarifas y servicios esenciales. Esto impacta directamente en el consumo, que viene bajando desde diciembre hasta hoy.
¿Qué medidas políticas serían posibles para revertir esta situación?
En el contexto del actual Gobierno, no veo mucha voluntad para revertir esto. Es un Gobierno que cree en liberar las fuerzas del mercado, sin medidas que alteren la rentabilidad de ciertos sectores. Sin embargo, un cambio de gobierno podría abrir un espacio para discutir políticas de largo plazo. Un primer punto sería cuestionar por qué, siendo un país productor de energía, debemos pagarla a costo internacional. Se podría establecer un mecanismo de desacople de precios internos e internacionales, como ya se hizo con el barril criollo. Pero esto choca con los grandes grupos económicos energéticos, que prefieren que el precio interno iguale al externo. En el sector alimenticio, la situación es similar. Sería necesario analizar los encadenamientos productivos y cómo los grandes grupos obtienen rentabilidad, mientras que los pequeños productores no captan la misma ganancia porque el pequeño productor no se beneficia de estos aumentos. Por ejemplo, los productores de lácteos y carnes ven aumentos en sus costos, pero no perciben una rentabilidad comparable a la de las grandes empresas que se benefician del aumento de los precios en la cadena de distribución. Ahí también hay un espacio para intervención. El último intento serio de políticas de Estado para mirar la rentabilidad empresarial dentro de las cadenas productivas fue en 2015, pero desde entonces el aparato de la Secretaría de Comercio Interior, que tenía una política activa de control de precios y regulación interna de las cadenas productivas, se desmanteló y nunca se recuperó.
¿Cómo percibís la opinión pública respecto a este modelo?
Las encuestas de opinión ofrecen un marco para pensar sobre lo que está sucediendo, pero no son determinantes. A veces las encuestas fallan al interpretar lo que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, en 2001, aunque no anticiparon la caída del gobierno de De la Rúa, la realidad se manifestó en un tiempo corto. Hoy la opinión pública está influenciada por mecanismos de contención social, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que permiten a los sectores vulnerables mantener un mínimo ingreso. Los sectores medios soportan la situación, a veces con más horas de trabajo o sacrificando tiempo. Los sectores altos, en cambio, disfrutan de un dólar más barato, lo que mejora su consumo y apoyo al modelo.
¿Cómo ves el fin de este ciclo económico?
Basado en mi experiencia, y en lo que ocurrió en modelos económicos similares, siempre que se armó una bicicleta financiera, hay un momento en que esa bicicleta se frena. Este ciclo de altas tasas de rentabilidad sin costos altos puede desacelerarse gradualmente o romperse de golpe, afectando a quienes se queden demasiado tiempo en él. Siempre que se ha armado una bicicleta como esta, hay un momento en que se detiene. La estabilidad del Gobierno y del programa económico depende de la confianza del mercado, que sigue operando dentro del cepo cambiario. Mientras los actores económicos crean en esta estabilidad, el ciclo se mantiene. Pero cuando esa confianza se quiebra, es probable que el modelo se frene. En ese punto, va a ser difícil sostener una imagen positiva del Gobierno y el respaldo del mercado. Hoy, los sectores que participan en esta bicicleta financiera, como los bancos y actores privados, aprovechan tasas de rentabilidad en pesos, aunque ello implica un deterioro macroeconómico con efectos en el empleo, pequeñas y medianas empresas y consumo. Entre diciembre y julio se perdieron miles de empleos y empresas. Ya vemos síntomas sociales graves, como la desnutrición y la creciente necesidad de acceso a alimentos básicos a través de comedores comunitarios. La baja en el consumo de productos esenciales es un indicador claro de la gravedad del problema social, que se agudizará si no hay un cambio de políticas.