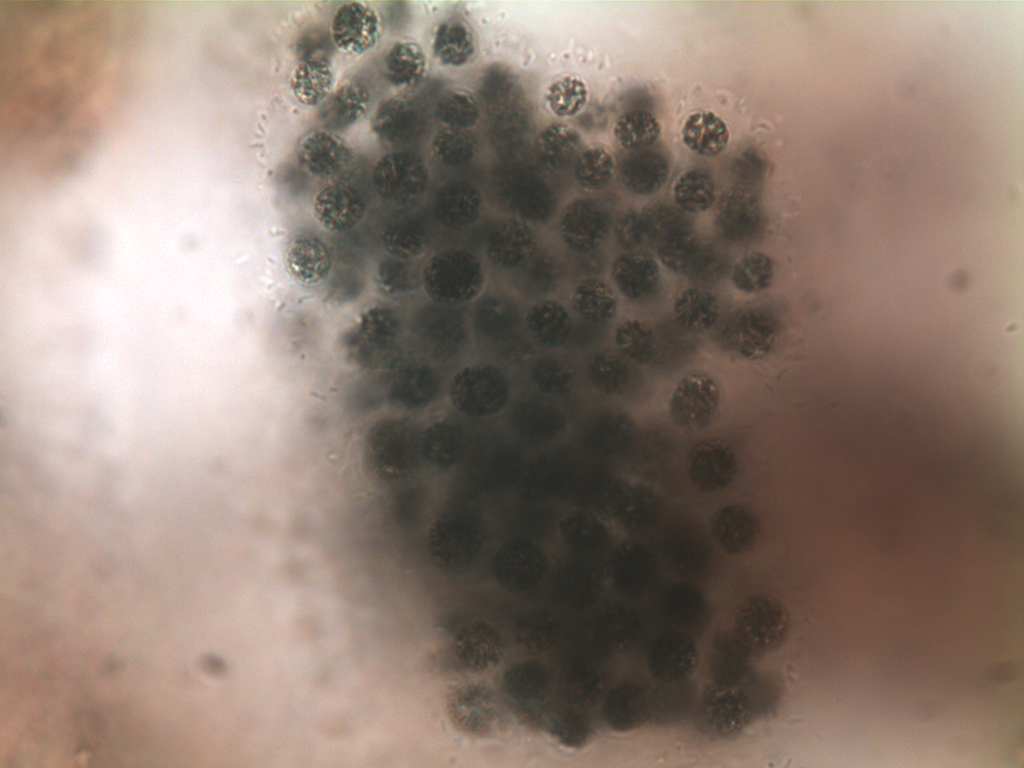“Francisco hablaba de una Iglesia con olor a pueblo”
Una militante de Católicas por el Derecho a Decidir, otra de la organización Centurión del colectivo LGTBQ+ y un activista ambientalista analizan el papado del pontífice argentino y su relación con las minorías. Su mirada sobre la casa común.

Tras su muerte, sucedida el lunes, militantes feministas, ambientalistas y del colectivo LGBTQ+ repasaron el legado del Papa, marcado por gestos de apertura, tensiones internas y un estilo pastoral centrado en el diálogo con los sectores más postergados.
La muerte del Papa Francisco generó repercusiones en todo el mundo. Consagrado como un referente más allá de la fe católica y una de las pocas personas capaces de pronunciar una voz disonante ante un arco político cada vez más inclinado hacia la derecha y enamorado del capitalismo financiero, Jorge Bergoglio supo expresar posiciones que, dentro de la institución de la Iglesia católica, con frecuencia fueron consideradas rupturistas.
Entre sus gestos más destacados se encuentra la apertura a que las personas divorciadas puedan tomar la comunión, el apoyo a las leyes de unión civil para las personas del mismo género, la defensa del ambiente y de los derechos de migrantes y refugiados, así como sus críticas a esta etapa del capitalismo y a la explotación laboral. También supo ser abierto a los reclamos del movimiento feminista: si bien no apoyaba el sacerdocio femenino, amplió los roles de las mujeres en El Vaticano y pidió misericordia y acompañamiento para las mujeres que transitaron un aborto.
Las mujeres
Natalia Rodríguez, co-coordinadora del área de diálogo ecumémico e interreligioso de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) –una organización feminista que promueve los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito– afirmó que “el papado de Francisco significó una apertura al diálogo. Abrió un poco más la cancha. Hay algunos cambios que son mínimos, según entendemos nosotras, pero Francisco se comprometió desde la denuncia y desde el pedido de reparación a las víctimas. Daba la bienvenida al laicado crítico, no obediente”.
Rodríguez destacó que desde CDD se identifican con la llamada Iglesia Profética, surgida en los años 60 con el Concilio Vaticano II. Esta corriente, señaló, “denuncia las estructuras injustas de poder y anuncia que otro mundo es posible”, y se opone al modelo jerárquico conservador: “patriarcal y machista en relación con las mujeres y las diversidades”. Dentro de este espacio se inscriben movimientos como el de Sacerdotes para el Tercer Mundo y los curas villeros. En ese marco, Francisco asumió una impronta dialoguista. “Hablaba de una Iglesia de puertas abiertas, con olor a pueblo”, recordó Rodríguez.
Las declaraciones del Papa sobre el aborto tuvieron matices. Por un lado, solía compararlo con “contratar a un sicario para resolver un problema”, pero también impulsó gestos de apertura. En la mirada de Rodríguez, “se abrió a escuchar lo que teníamos para decir, convocó a jóvenes que venían con una posición bastante crítica de la institución. En 2016, durante el Año de la Misericordia, Francisco llamó a los sacerdotes a absolver a las mujeres que habían atravesado un aborto y acudían al sacramento de la confesión. Si bien entendemos y tenemos argumentos para sostener que el aborto no es un pecado y, por lo tanto, no necesita absolución, también comprendemos que para muchas mujeres católicas esas palabras significaron un alivio y les permitieron volver a acercarse a su fe sin culpas”.

- Natalia Rodriguez, de Católicas por el derecho a decidir.
En el documental “Amén: Francisco responde” (2023), un grupo de jovenes dialogó con el Papa sobre temas complejos para la Iglesias, como el aborto, los derechos de la comunidad LGBTQ+, el trabajo sexual, la pederastía clerical y el encubrimiento. La joven santiagueña de 23 años, Milagros Acosta, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, le entregó al Papa un pañuelo verde en esa ocasión. Natalia expresó lo que significó ese gesto para la organización: “fue un paso muy grande, poder acercarle de las manos de una joven, de las tantas que se pusieron el pañuelo en la mochila, que lo ataron en las muñecas y militaban con compromiso, llegar a dialogar con Francisco sobre esto fue un momento de emoción”.
Sobre el futuro del activismo católico Natalia dijo que “queda mucho trabajo que hacer hacia adentro de la Iglesia, también corremos peligro de que se quiera invisibilizar todo esto y se rescaten, como lo hizo el gobierno nacional, los posicionamientos más conservadores”. Preocupa también a los grupos activistas el nombramiento del próximo Papa: “Pienso en los movimientos populares que encontraban en el Papa un interlocutor válido que acompañaba a sus luchas. Son espacios que sufrieron mucho esa exclusión social y que fueron muy escuchados por una persona en el poder y pudieron avanzar también dentro de esa legitimación.”

Gentileza Federico Mazzochi.
La diversidad de género
“Muchas veces se sufre una doble exclusión: De la comunidad religiosa por ser LGBT y de la comunidad LGBT por ser persona de fe.”, expresó Esteban Mentruyt, co-fundador del Centurión, organización de diversidad sexual y espiritual creada en 2018. “Centu” se constituyó como un espacio para generar “encuentros reales” entre personas de fe de distintas orientaciones sexuales e identidades de género y terminó volviéndose una red de contención que también acoge la diversidad espiritual. Según Mentruyt, esta apertura al diálogo e intención de generar puentes se encuentra en sintonía con los valores que difundía Bergoglio.
“Centu nace en un contexto de pleno debate sobre la legalización del aborto. La sociedad no permitía matices, si eras creyente, entonces tenías que ser pro-vida. Y si eras de la comunidad LGBT, entonces tenías que ser pro-derecho. Nos sentíamos divididos por las dos instituciones que nos representaban y entre nosotros tampoco nos podíamos encontrar”, explicó Mentruyt. Teniendo en cuenta los orígenes y metas de la organización, Esteban enfatizó en la importancia del diálogo y de tender puentes aun y especialmente con quienes piensan distinto.
“Me parece que si Francisco hubiese conocido Centu estaría orgulloso”, afirmó su co-fundador mencionando iniciativas de inclusión que había impulsado el Papa, tales como Escolas. “Esta fundación tenía el anhelo de transformar la educación a través del encuentro y la aceptación de otras miradas, de la multiculturalidad”.
En cuanto a las enseñanzas del Papa, Esteban resaltó tres bien marcadas. La primera es que “anteponía a la persona más allá de los dogmas”. Esto se refleja en sus gestos con la comunidad LGBT ya que “si bien tenía ideas distintas, nos defendió en muchos casos y denunció la criminalización de la homosexualidad”. El joven recordó que Francisco “dijo que no era nadie para juzgar a un homosexual y criticó a los padres que echaban a los hijos de sus casas al enterarse de su orientación sexual, todo esto a pesar de haber estado en contra del matrimonio igualitario cuando era obispo de Buenos Aires. Como Papa, nos hospedaba a pesar de pensar distinto”. La segunda es que “nos incluía en los hechos, no era solo un discurso. Creo que hoy la estructura de la Iglesia Católica es mucho más inclusiva, lo ves porque hay mujeres en puestos eclesiásticos muy importantes y porque abría la puerta a todos”. Y la tercera es una “promoción de la diversidad”, entendiéndola como un factor que trae crecimiento y madurez.
Esteban afirmó que esta promoción de la diversidad despertó reflexiones que sirvieron como brújula para ampliar el entendimiento al interior de la propia comunidad LGBT. “Nosotros ¿podemos decir todos, todas, todes? ¿o tenemos que también ganar en inclusión? A veces caemos en elitismos, en racismos, en transfobia ¿hay en la comunidad LGBT miembros de segunda clase? ¿o somos todos iguales?”, se cuestionó.

Nicolas Gallardo, de Jóvenes por el Clima Argentina. Foto: Gentileza Julieta Cabrera
La casa común
Por su parte, Nicolas Gallardo, abogado y referente de Jóvenes por el Clima Argentina, afirmó que “el Papa Francisco, lejos de esconderse en el manto de su investidura, fue valiente y aprovechó su lugar de poder para denunciar la depredación de nuestra casa común. Y lo hizo con una fuerte impronta argentina, con una mirada desde la periferia del mundo.” Y agregó: “No se limitó a pedir por el cuidado del planeta, haciéndonos a todos igual de responsables, sino que denunció un sistema en el que unos pocos poderosos lucran con el sufrimiento de las mayorías. Puso el foco en la desigualdad en los niveles de consumo y contaminación, así como también en el padecimiento de los efectos del cambio climático, que golpea más fuerte a quienes menos culpa tienen.”
Poniendo el foco en el legado del Papa Francisco, Gallardo manifestó que “quizás lo más valioso es que nos llamó a hacernos cargo, a mirar al otro y a construir comunidad. Y nos alentó a hacer lío. Creo que es nuestra responsabilidad continuar el proceso que inició, tal y como reza uno de sus principios: el tiempo vence al espacio.”
Mientras que grupos de militancia feminista como Católicas por el Derecho a Decidir reconocieron que el mayor logro de Francisco fue que logró abrir el diálogo sobre la ampliación de derechos, desde el movimiento Jóvenes por el Clima destacaron el coraje del Papa y su “llamado a responsabilizarnos por los cambios que queremos generar”. Finalmente, referentes de la organización el Centurión, en defensa de la diversidad de género, vieron en su legado un cambio estructural dentro y fuera de la Iglesia católica. Para ellos, grandes sectores de la comunidad LGBT se sintieron “recibidos y acogidos” por el Papa, debido a sus iniciativas inclusivas y a su defensa de que “en la Iglesia hay lugar para todos, todos, todos”.