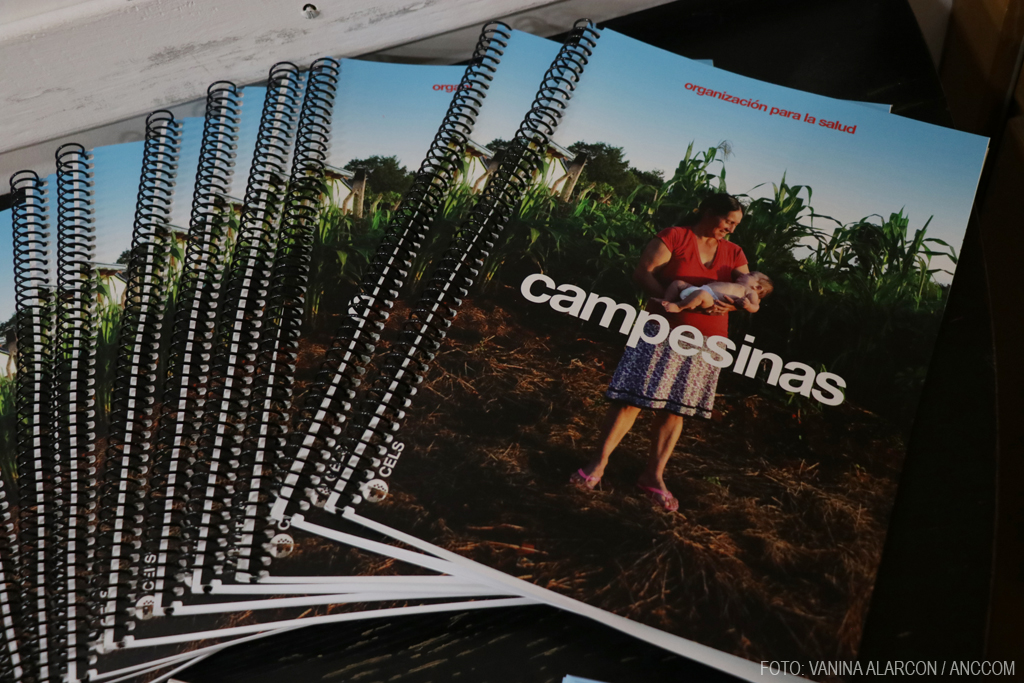10 años de violencia institucional: de Bullrich a Bullrich
De los disparos a la murga de la Villa 31 no bien asumió Macri al cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo bajo el gobierno de Milei. Un problema que la democracia no pudo solucionar.

Represión durante la protesta de los jubilados en septiembre de 2024.
Mientras el fotoreportero Pablo Grillo, víctima de un balazo de gas de la Gendarmería, se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, ANCCOM repasó la última década de represión a manos del Estado. El término “violencia institucional” tiene múltiples definiciones y alcances. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) considera que “cuando hablamos de violencia institucional se piensa mucho en la represión policial o militar, pero esta se manifiesta de muchas maneras. La violencia institucional parte de los poderes del Estado: está tambien en la discriminación, en expresiones y condicionamientos”.
Para Manuel Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), “es una forma de violencia estatal que no requiere de un plan centralizado para existir, eso la diferencia del terrorismo de Estado. Es una violencia más difusa, que depende del modo en que funcionan las instituciones”.
Por su parte, María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sostiene que “en lo que hace a la militancia de Correpi, preferimos utilizar la expresión represión estatal”. A su criterio, “violencia institucional es el género y represión estatal es una de sus especies”. Desde Correpi identifican dos tipos de represión estatal: la preventiva y la selectiva. “La represión selectiva se dirige sobre los sectores organizados de la clase trabajadora, a través de la criminalización de la protesta y la represión, por ejemplo, y la represión preventiva es la represión de control social en los barrios, invisibilizada hacia adentro de la clase que la padece y naturalizada hacia afuera”. Verdú afirma que hay dos nociones centrales con respecto a esto, control social y disciplinamiento: “Al que ya sale a protestar, lo disciplinan. Al que potencialmente podría organizarse y salir, le aplican el control social para que tengan miedo y se queden quietos en sus casas”.

Tanto Tufró como Verdú hablan de las dificultades que supone la falta de un registro estatal sobre los casos. “No tenemos datos concretos. casos de gatillo fácil, por ejemplo, hay infinidad que nos vamos a enterar en los próximos meses cuando la familia se contacte. Todos los años incorporamos casos de años anteriores”, afirma Verdú con respecto al Archivo de Casos que Correpi realiza desde 1996. “No existe una producción de datos o de información que permita hacer una medición detallada de la violencia institucional y de su evolución”, sostiene Tufró. “El Estado no lo produce y lo que producimos las organizaciones son datos de algunos indicadores, pero esos indicadores no hablan de la generalidad de la violencia institucional”, agrega.
Pese a la dificultad de acceder a los datos concretos, el trabajo de las organizaciones logra ciertas certezas. “Lo que se sostiene y persiste es que la violencia institucional se concentra cada vez más sobre las personas pobres, jóvenes varones pobres particularmente”, establece Tufró. Otro dato certero es que la mayor cantidad de muertes por violencia policial ocurren cuando el oficial se encuentra de civil. “En estos últimos años el 70% u 80% de los casos de muertes por policías se dieron cuando estaban fuera de servicio. Se llevan el arma a su casa y matan a personas que supuestamente les van a robar”, afirma el integrante del Cels.

Florencia Torres, de la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» luego de la represión. Año 2016.
2015-19: Macri con Bullrich
29 de enero de 2016. La murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del barrio de Bajo Flores ensayaba en la calle, cuando dos móviles de Gendarmería los encararon con el auto para pasar. Antes de que pudieran despejar la calle, los gendarmes comenzaron a dispararles balas de goma. La ministra de Seguridad presentó los hechos como un enfrentamiento de los oficiales con una banda narco.
En febrero del mismo año, Bullrich presentó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Este identificaba la libre circulación de personas y bienes como el principal derecho a ser defendido por las Fuerzas de Seguridad y omitía regular el uso de armas de fuego, ya que no establecía ninguna disposición respecto al armamento autorizado en los operativos. “Durante la gestión Macri se produjo un recrudecimiento profundo de todas las estrategias represivas del aparato estatal, al punto tal de que a mediados de 2017 hablábamos de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”, afirma Verdú.
La administración de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante estos años fue caracterizada por la denominada “Doctrina Chocobar”. El nombre hace referencia al caso del policía Luis Chocobar, quien estando de civil asesinó a Juan Pablo Kukoc, tras ver al joven robarle a un turista en La Boca. Las imágenes del hecho demuestran que Kukoc escapaba cuando el policía le disparó por la espalda, desmintiendo la versión del oficial que aseguró haber visto en riesgo su vida. Luego de los hechos, Macri y Bullrich recibieron a Chocobar en la Casa Rosada y aseguraron estar orgullosos de su actuación.
“Algo que nunca había sucedido antes, en ninguna de las administraciones anteriores fue la normativización del gatillo fácil a través de resoluciones ministeriales, los famosos Protocolos Bullrich”, sostiene Verdú. A través de la resolución 956/18, el Ministerio de Seguridad amplió la posibilidad del uso de arma de fuego para las fuerzas federales para “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”. A su vez, se exceptuaba el deber de dar voz de alto en las situaciones donde “resultara ello evidentemente inadecuado o inútil”.
“Durante esta gestión se superaron todos los récords de cantidad de personas encarceladas, de la tasa de prisionización y la tasa de crecimiento interanual de personas detenidas”, expresa el informe 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria.

Represión en la protesta contra la Ley de Reforma Previsional en diciembre de 2017.
De acuerdo a la CPM, estos indicadores muestran una política de seguridad dirigida únicamente a una mayor captación de personas por parte del sistema penal, y no a una desarticulación de los mercados delictivos. “En casi cuatro años no existieron políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura. A la par, asistimos a la descomposición acelerada de un Poder Judicial que no previene ni sanciona estas violaciones de derechos humanos y que es parte constitutiva de su realización”, denuncia el informe. De acuerdo a los datos de la CPM, la Gobernadora bonaerense en ese entonces, María Eugenia Vidal, culminó su gestión con 51.000 detenidos que se alojaron en 21.000 plazas: la sobrepoblación carcelaria creció del 72% al 118%. La CPM sostiene que esta tasa de prisionización fue la más alta del país, con 294 detenidos por cada 100.000 habitantes.
Con un discurso punitivista y apologista de la “mano dura”, en estos cuatro años se profundizó la criminalización de la protesta, la persecución a los pueblos originarios enmarcada en un discurso “antiterrorista” y el aumento del índice de prisionalización junto a una narrativa de “guerra contra el narcotráfico”. De acuerdo al informe de Correpi, en los 1.435 días del gobierno de Macri fueron asesinadas 1.926 personas por el aparato represivo estatal.

La madre de Facundo Astudillo Castro reclama por la desaparición de su hijo en julio de 2020.
2019-23: Fernández con Sabina Frederic y Aníbal Fernández
30 de abril de 2020. Facundo Astudillo Castro salió a dedo desde su casa en Pedro Luro hasta Bahía Blanca. En el camino, fue detenido en dos ocasiones por la Policía Bonaerense, por no contar con permiso para circular durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). A la misma hora de la segunda detención, tres testigos declararon haber visto un patrullero estacionado en la banquina junto a dos policías y un joven. Uno de esos oficiales afirmó que Astudillo Castro se había ido en un auto luego de ser detenido, pero más tarde cambió la historia y afirmó que el joven se había ido caminando. Facundo permaneció desaparecido durante cuatro meses. El 15 de agosto, restos de su cuerpo fueron encontrados en un cangrejal cerca de Bahía Blanca. La autopsia del cuerpo arrojó que fue una muerte violenta, no natural, pero no pudo determinarse la causa. La Policía Bonaerense, conducida políticamente por Sergio Berni, entorpeció y manipuló la investigación, hostigó a testigos, amenazó a la familia de la víctima, a sus abogados y a familiares de la exnovia. A más de cuatro años de los hechos, ninguno de los policías sospechados por la desaparición forzada seguida de muerte ha sido imputado.
“La gestión de Alberto Fernández es el mejor ejemplo para explicar cómo la etapa que está atravesando el gobierno influye en las políticas específicas que adoptan”, sostiene Verdú. “Durante esta gestión tuvimos tres etapas muy claras, una primera donde tenía un porcentaje de adhesión muy alto y se pudieron dar el ‘lujo’ de designar en Seguridad a Sabina Frederic, una persona que no está alineada a este tipo de políticas represivas”, afirma la abogada. Frederic asumió como ministra de Seguridad el 10 de diciembre de 2019. El 24 del mismo mes, a través de la resolución 1231/19, derogó la Resolución 956/18 que establecía el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego y otra batería de normativas implementadas por Bullrich. “Eso fue un borrón y cuenta nueva, volver a la legislación preexistente, los pactos internacionales, lo que dice la Constitución. Solo con eso se produjo un descenso importante del gatillo fácil en todo el país”, sostiene Verdú.
“La segunda etapa empezó con la irrupción de la pandemia. En ese momento había un 47% de la población precarizada que si no salía a laburar no morfaba, y el Estado en lugar de poner fondos para el bolsón de comida, la asistencia médica, el agua potable, puso la guita en el aparato represivo para garantizar el ASPO por la fuerza. Los casos de gatillo fácil subieron a pesar de que no había gente en la calle”, repasa la abogada. “Tercera etapa: perdieron las elecciones legislativas, se produce el recambio de Sabina por Aníbal Fernandez y volvimos otra vez a la sopa. A partir de ahí no hubo diferencia en la política represiva entre Nación y provincia de Buenos Aires, donde estaba Berni”, apunta.
El gobierno de Alberto Fernández concluyó con un saldo de 1.924 casos de víctimas fatales de violencia institucional. Durante esta gestión se hizo notable el aumento de muertes en lugares de encierro, que superó a los casos de gatillo fácil. En 2020, más del 70% de los casos de muertes por represión estatal se dieron en cárceles. Esto se debió al crecimiento de la tasa de encarcelamiento, el hacinamiento en los sitios de encierro y la falta de medidas sanitarias adecuadas en una situación de pandemia.

Asamblea Legislativa en marzo de 2024.
Milei con (otra vez) Bullrich
Pablo Grillo tiene 35 años y es fotógrafo. El 12 de marzo de 2025 se acercó al Congreso donde, como todos los miércoles, los jubilados reclaman por una mejora en sus condiciones económicas, siendo reprimidos semana a semana. Esta vez, la movilización tuvo un factor especial: hinchas de clubes de fútbol se autoconvocaron para ir a defenderlos de los palos y los gases del Comando Conjunto al que la ministra Bullrich suma cada vez más fuerzas. Alrededor de las 17 horas, la represión policial estaba enteramente desplegada contra los manifestantes. A unos 150 metros del Congreso, Grillo se resguardó detrás de los restos de un mueble prendido fuego, buscando una imagen de la represión estatal: la Gendarmería avanzaba con el camión hidrante, tirando gas y balas de goma entre el humo. En ese momento, una granada de gas lacrimógeno impactó sobre su cabeza. Grillo aún permanece internado en terapia intensiva del hospital Ramos Mejía, con un cuadro delicado.
La pistola lanza-gas con que Grillo fue herido está prohibida en gran gran parte del mundo por ser potencialmente letal. En Argentina su uso era ilegal desde el 2010 –dos años antes fue uno de sus cartuchos el que impactó en la nuca del maestro Carlos Fuentealba– pero Patricia Bullrich lo volvió a permitir en 2023. Esta pistola debe ser disparada siempre hacia arriba en un ángulo de 45 grados. A través del peritaje y fotografías del momento que logran reconstruir los hechos, se probó que el proyectil que impactó en la cabeza de Grillo fue disparado en línea recta con una trayectoria descendente, por fuera de cualquier protocolo de uso. La represión fue premeditada y de carácter disciplinante. El día previo, la ministra Patricia Bullrich afirmó: “Que no se animen, porque nos van a encontrar”. Para Pérez Esquivel, “la represión de los miércoles es como un Estado de sitio, pero acotado a jubilados y a quienes se solidarizan y van a la movilización”.
Javier Milei llegó al poder con un discurso que reivindica la última dictadura cívico militar, y eligió como ministra de Seguridad a Bullrich, que volvió a ocupar el puesto tras salir tercera en las elecciones presidenciales. Tanto el Presidente como la Ministra tenían el mismo lema durante la campaña: “El que las hace, las paga”. Este eslogan punitivista se transformó rápidamente en una medida concreta: a través de la Resolución 943/23, publicada el 14 de diciembre de 2023, Bullrich efectivizó el denominado “Protocolo Antipiquetes”. Este establece que cualquier manifestación pública en la que se corte la calle constituye un delito que habilita la intervención de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de orden judicial. El protocolo también dispone que se buscará identificar y judicializar a los manifestantes, habilitando la persecución y criminalización de quienes ejercen el derecho a la protesta, y aprueba que el Ministerio de Seguridad demande a las personas y organizaciones involucradas para que se hagan responsables del costo del operativo represivo. También deroga la Resolución 210/11 que fijaba las reglas y pautas de la actuación policial, y establecía: “El objetivo fundamental de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en manifestaciones públicas es el respeto y protección de los derechos de los participantes”. Así, el “Protocolo Antipiquetes” elimina las regulaciones del accionar de las fuerzas al tiempo que amplía su capacidad de intervención en detrimento del derecho a la protesta.

Durante la movilización en repudio a la denominada “Ley Bases”, la policía reprimió y detuvo arbitrariamente a 33 personas. El Gobierno sostuvo que intentaban realizar un golpe de Estado y los acusó de sedición, trasladando a los detenidos a diferentes penales federales. Las detenciones arbitrarias durante las movilizaciones cobran otra perspectiva a partir de la reciente modificación del Código Penal, que incorpora la figura de reiterancia.
Otra normativa donde las agrupaciones de derechos humanos ponen especial atención es en la denominada “Ley anti-mafias”. En su texto, el objetivo de la ley se establece como “brindarle al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”. Establece que son grupos de tres o más personas que “actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. De acuerdo al informe 2024 de Correpi, esta definición es “confusa y permeable a cualquier interpretación”. La ley incorpora el término “zona sujeta a investigación especial”, donde las fuerzas policiales podrán detener a una persona sin causa previa entre 48 horas y 15 días para hacer averiguaciones. También habilita, entre otros puntos, requisas, allanamientos e intervención de llamadas telefónicas y mensajería. Desde el Cels interpretan que: “La “organización criminal” deja de ser algo cuya existencia hay que demostrar y pasa a ser un argumento a priori para establecer zonas de excepción en las que no rigen las garantías”.

De acuerdo al archivo de casos de Correpi, en el año y tres meses que lleva de gestión Javier Milei fueron asesinadas 549 personas por el aparato represivo estatal, entre ellas Rodrigo Torres y Fernando Gómez en Salta a manos de la Gendarmería, y hubo más de 200 detenciones de manifestantes bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Por su parte, en el informe “Milei. 1 año”, el Cels contabilizó hasta septiembre de 2024 723 personas heridas por la represión policial, 50 de ellos trabajadores de prensa.
Consultado sobre el momento actual, Pérez Esquivel afirma que “el gobierno viola la Constitución, el derecho a manifestarse de los pueblos, y quiere disciplinar las protestas sociales”. El Premio Nobel también se refirió a la jueza Karina Andrade, que liberó a los detenidos por protestar el 12 de marzo: “La jueza procedió y ahora está siendo blanco de ataques, este gobierno quiere disciplinar también a la justicia”. En tal sentido, sostuvo que “la política se ha bastardeado, ha perdido valores, como también el Poder Judicial, perdió valores jurídicos de independencia de poderes. Hay una degradación política e institucional. Argentina ha retrocedido más de cincuenta años”.
María del Carmen Verdú, por su parte, considera que “estamos viviendo un momento absolutamente inédito y novedoso de ruptura de los consensos históricos”. A su criterio, “lo que ellos llaman batalla cultural en realidad es la destrucción de los consensos democráticos. Para eso llevaron adelante una política de instalación en el sentido común de cosas como la reivindicación explícita de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la estigmatización de las luchas llamando terroristas, golpistas y subversivos a las organizaciones, el incentivo sistemático al odio”. Concluye Verdú: “No es que antes viviéramos en el paraíso de la tolerancia pero estas expresiones que estaban segmentadas y no eran convalidadas mayoritariamente ahora forman parte del sentido común, impulsadas por el manejo excelso que tiene el Gobierno de las redes y la prensa hegemónica”.

Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel reclaman por libertad de los detenidos durante la sanción de la Ley Bases en 2024.
De aquí en adelante
Para Tufró, la herramienta principal de la ciudadanía frente a la violencia institucional es organizarse. “No hay nada que pueda reemplazar a la organización, toda la historia del activismo contra la violencia policial demuestra eso”, afirma. Por su parte, Pérez Esquivel sostiene: “La Argentina viene con una experiencia de la resistencia, pero la mayor resistencia que hay que hacer es la cultural, es desarmar la violencia que nos han metido, comenzar a volver a crear los acuerdos, la unidad. Si no conseguimos la unidad estamos perdidos. La unidad debe ser en la diversidad”, postula el Nobel de la Paz. “La riqueza de los pueblos es la diversidad, pero tiene que haber objetivos centrales en la unidad: no a la pérdida de soberanía, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Hoy no lo tenemos, lo hemos perdido. La forma de enfrentar esto es la unidad, con la gente en la calle y las organizaciones trabajando y construyendo”.