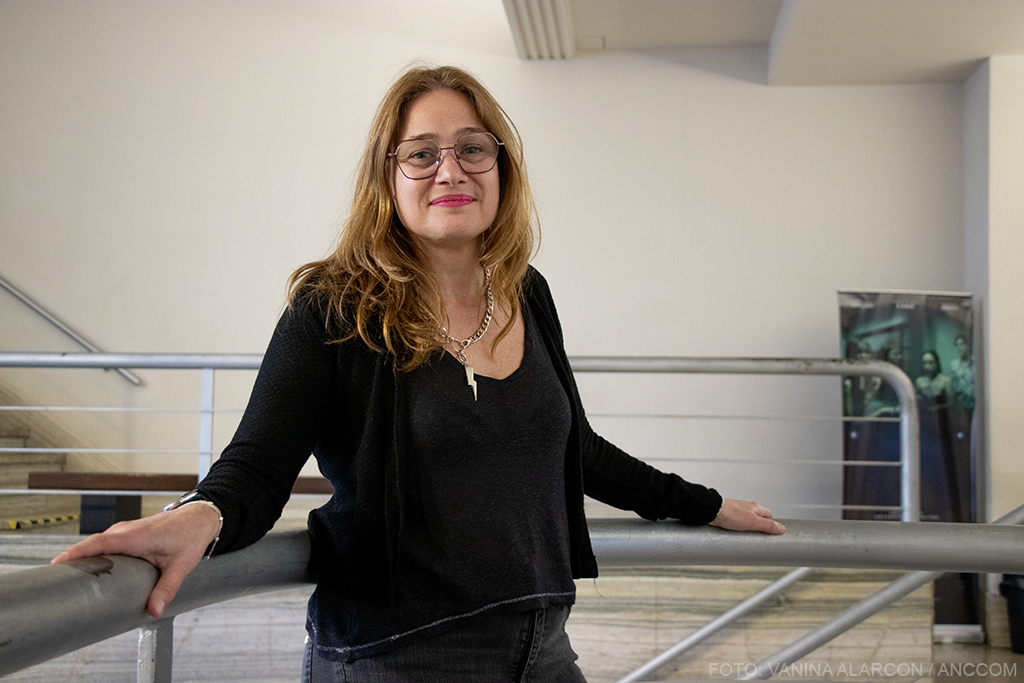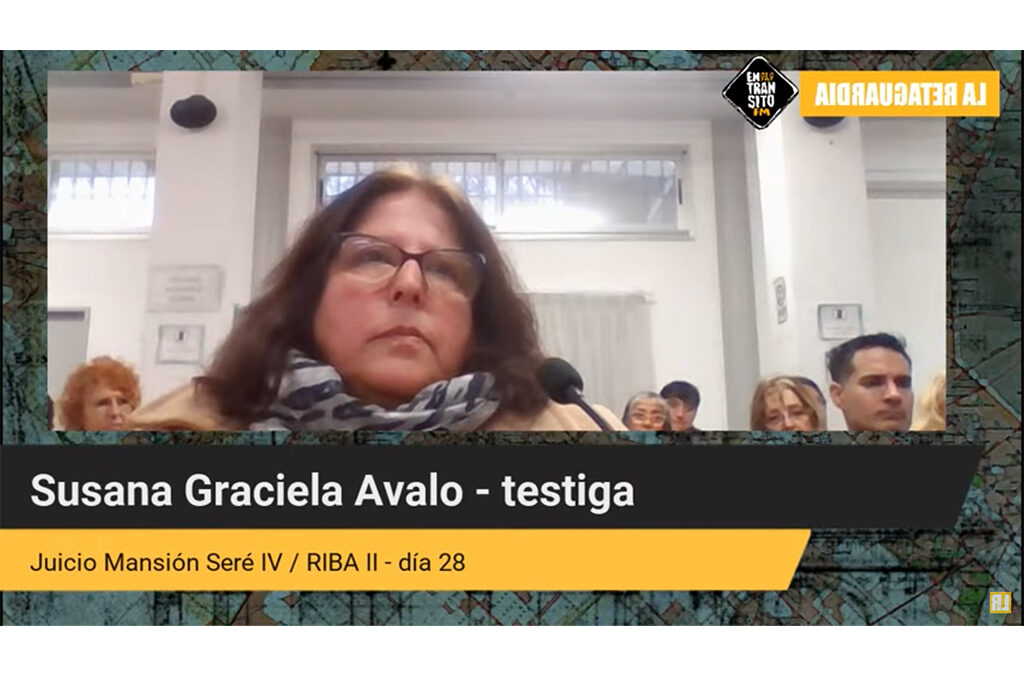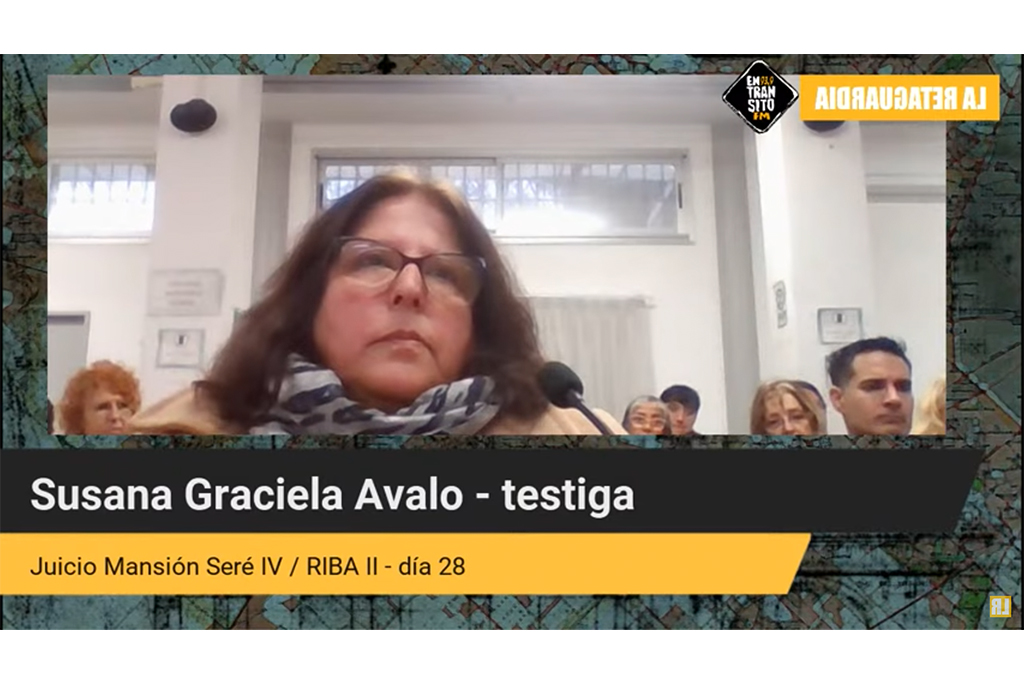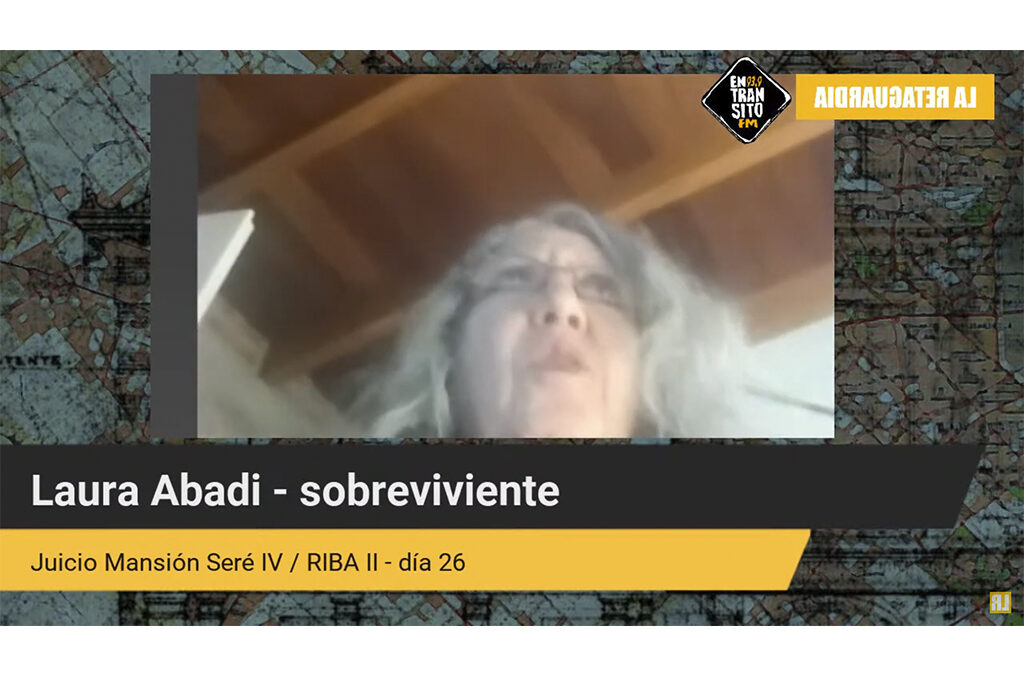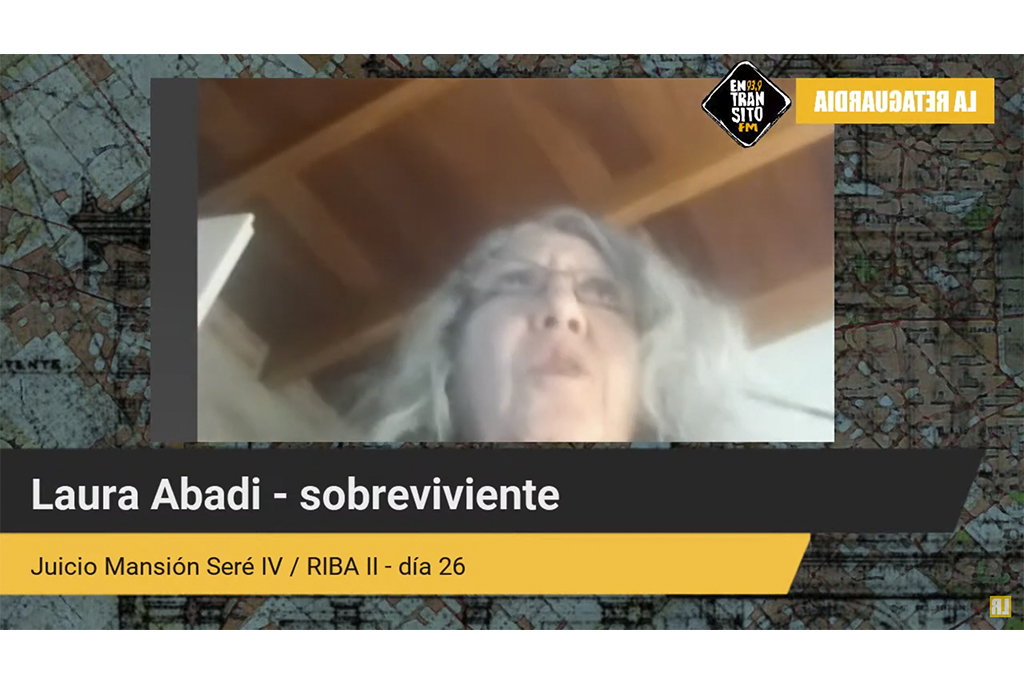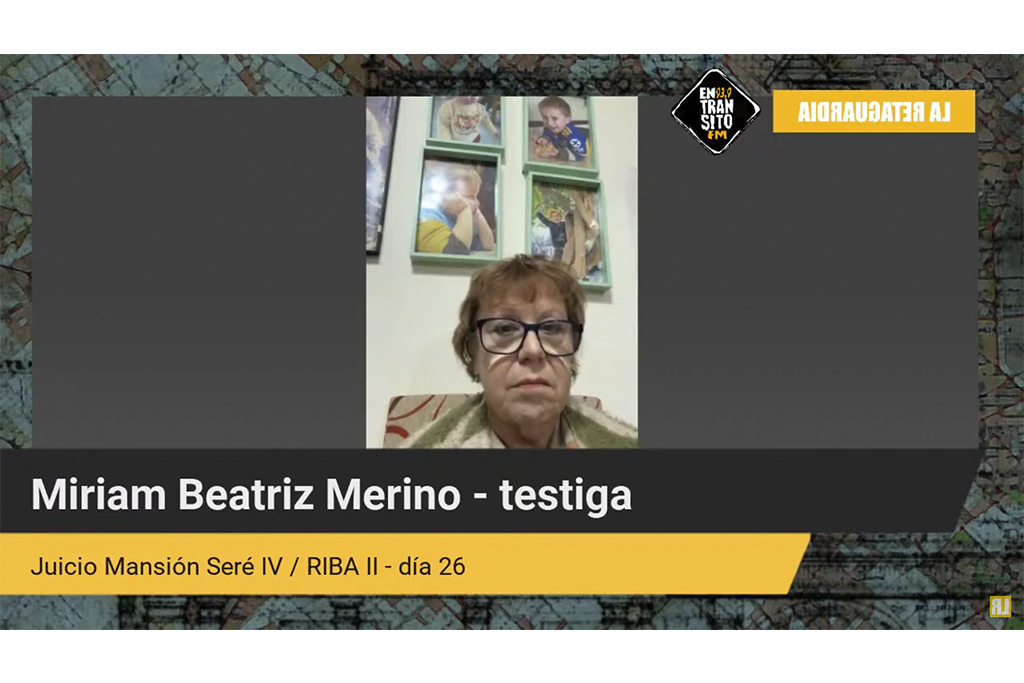«Matan a las pibas en la cara de la gente»
Feministas y organizaciones sociales se concentraron en Plaza Flores en repudio al triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Acordaron la convocatoria a una movilización este sábado bajo la consigna “Ninguna vida es descartable”. Denuncian una política de “limpieza e higienización” de los sectores populares en la Ciudad de Buenos Aires.

Tres chicas torturadas y asesinadas. Una madre ruega que los metan presos a todos. Una plaza repleta de mujeres tristes, carteles, cánticos, bailes y fuego. En Flores se realizó una masiva concentración para manifestar el dolor y el enojo por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Enojo no sólo con quienes les arrebataron la vida a las tres jóvenes, sino con las políticas de un gobierno clasista y negador.
Megáfono en mano, la secretaria general del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales, Georgina Orellano, explica que la locación en Plaza Flores no es casual. Se debe a que “las compañeras transitaban este barrio, trabajaban en este barrio y de este barrio fueron expulsadas. Hace un año denunciaron hostigamiento por parte de la policía y vecinos. Estas también son las consecuencias de los proyectos de limpieza e higienización del Gobierno de la Ciudad”.
“Hoy hay tres menos, hay tres familias que están rotas, y habrá muchas más si no componemos este tejido social que está roto. Dejen de repetir ese discurso clasista de que le puede pasar a cualquiera. No. Les pasa a las pobres. Son los pobres los sujetos descartables de este Gobierno nacional, somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego. Salgan de las redes sociales, pongan el cuerpo muchachas, el corazón y la escucha para que no haya nunca más ni una menos”, declara Orellano.

La muchedumbre emprende la marcha hacia las calles que rodean la plaza, con bombos y banderas, al grito de ‘Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente’. Una mujer reparte panfletos de La Poderosa con las fotos de las tres chicas. Sus rostros pueden verse en manos de muchas, que sostienen las fotos sobre sus cabezas mientras caminan por Avenida Rivadavia. Sus rostros aparecen en todas partes, pero ya no están en ningún lado.
La hipótesis policial es que lo sucedido a Brenda, Morena y Lara fue consecuencia de una venganza narco. Eso, más que decir sobre la vida de las jóvenes, dice sobre la situación actual del país, donde algunos territorios se consideran, implícitamente, de segunda categoría, y son en consecuencia destratados por políticas que deberían cuidarlos.
Para pegar en lo alto carteles de Ni Una Menos, dos mujeres escalan la estatua de la Plaza. Al bajar, una de ellas dice: “Oh casualidad, para determinados gobiernos algunas vidas valen más que otras, y venimos por ellas: las pobres, las racializadas, las putas, las trabajadoras ambulantes… Venimos por todas las que están dejadas de lado en estos gobiernos macabros”.

Meses atrás, el presidente Javier Milei manifestaba en el Foro de Davos: “Llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima, legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
Ya en plena noche, cuando la concentración ha recorrido todas las calles aledañas, un grupo de policías escudados intenta intervenir. El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich llega siempre a horario, con el objetivo de impedir que las personas manifiesten sus reclamos, pero no estaban en La Tablada cuando una camioneta con patente falsa se llevaba a las tres chicas, ni en la propiedad de Florencio Varela cuando las mataban y descuartizaban.
Como si fuera ensayado, la gente empieza a gritar ‘Fuera yuta fuera’, una y otra vez hasta que los agentes corren y retroceden. La multitud festeja furiosa, y en medio de una enorme ronda juntan algunas cajas de madera para encender un fuego. La mayoría son mujeres, que bailan y aplauden en la noche de Flores alrededor de las llamas, en nombre de Brenda, veinte años, Morena, veinte años, y Lara, quince años. Tres chicas que ya nunca podrán gritar, ni bailar, ni ver el fuego.