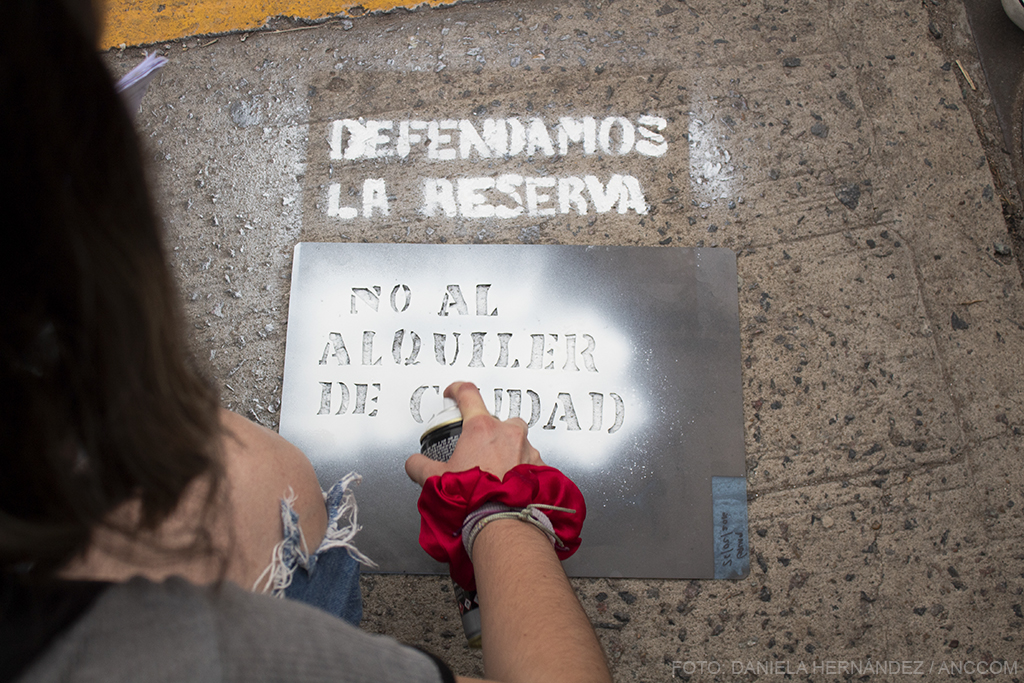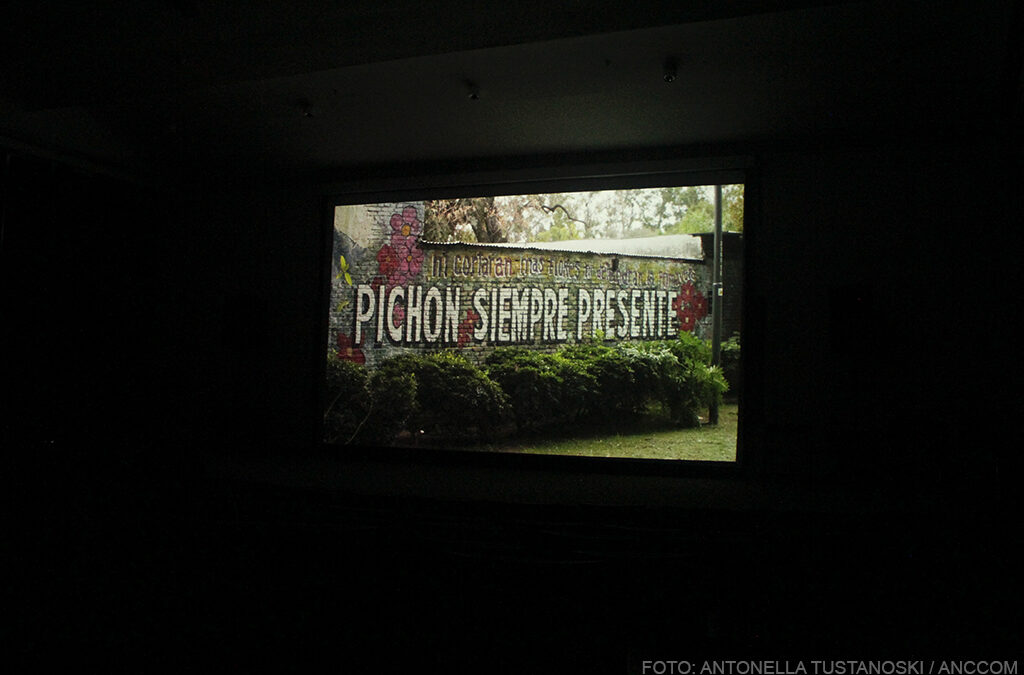“El cuidado de las rutas no es un gasto, es una inversión”
Mientras que en un año aumentaron un 25 por ciento los accidentes en tramos sin mantenimiento, el Gobierno nacional continúa sin hacerse cargo de las obras viales. “Esto se traduce en vidas humanas», afirma uno de los familiares de la tragedia del Colegio Ecos.

Mientras el Gobierno de Milei avanza con reformas orientadas a reducir la intervención estatal en sectores clave de la economía, como el transporte y la obra pública, la seguridad vial se enfrenta a nuevos y crecientes desafíos. Una de las reformas más recientes es la flexibilización de las normativas en el sector del transporte de pasajeros, que desde el 10 de diciembre permite que cualquier vehículo con seguro y VTV pueda prestar servicios de movilidad.
“Ahora, cualquier vehículo puede ser autorizado para el transporte de pasajeros –advierte Diego Molina, viudo de la maestra fallecida en la tragedia del colegio Ecos–. Con solo llenar un formulario web, en cinco días se obtiene la autorización para operar, lo que es realmente preocupante. ¿Con qué nivel de descanso se realiza el servicio? ¿Qué garantías de profesionalismo y seguridad tiene ese conductor? ¿El hecho de tener la VTV basta para asegurar que el vehículo es apto para transportar pasajeros? Esto es muy grave».
A esta flexibilización, se le suma el desfinanciamiento en la obra pública, que impacta directamente en la infraestructura vial del país. Entre finales de 2023 y febrero de 2024, 2117 proyectos quedaron fuera de financiación, lo que representa una caída del 87,6 por ciento en la inversión en obras viales, según el Banco de Proyectos de Inversión Pública.
“Si las rutas no se mantienen, se rompen. Y las rutas rotas generan rupturas de neumáticos, siniestros, muertes. Esto es parte de la política de no invertir en la obra pública”, explica Molina y agrega: “El deterioro en la ruta genera consecuencias inmediatas, pero también hay consecuencias a largo plazo. No se puede ignorar el impacto de la falta de mantenimiento. Si no se invierte, la infraestructura colapsa”.
Por los propios anuncios del Gobierno, no se prevé un cambio en la política. “Ya lo dijeron, no hay inversión para la obra pública. No lo digo yo, lo dicen ellos”, enfatiza Molina, para quien esta postura refleja “un abandono del rol del Estado en áreas fundamentales para la seguridad de los ciudadanos».
“Si las rutas no se mantienen, se rompen. Y las rutas rotas generan rupturas de neumáticos, siniestros, muertes. Esto es parte de la política de no invertir en la obra pública”, explica Molina
De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Vial, los accidentes en tramos sin mantenimiento adecuado han aumentado un 25 por ciento en el último año. «La infraestructura vial no solo tiene un impacto económico, sino que el impacto se traduce también en vidas humanas», sentencia Molina.
La seguridad vial, según Molina, no se limita solo a la falta de infraestructura o regulación: “Son tres patas las que tienen que trabajar de manera muy fuerte: el Estado, la justicia y un cambio cultural, que es el más difícil, porque lleva mucho tiempo. Primero está el Estado, que debe encargarse del mantenimiento de las rutas, la construcción de autovías, la señalización, todo lo relacionado con la infraestructura que salva vidas. El segundo pilar es la justicia, que debe asegurar que nadie transgreda las normas sabiendo que está cometiendo una falta o un hecho penal. Y, por último, el cambio cultural, el más complejo, que depende de nosotros, los ciudadanos. Necesitamos generar conciencia de lo que está en juego, no solo nuestra vida, sino también la de los demás, como la señora que cruza la calle, el chico que va sin cinturón de seguridad en el asiento de atrás, o los padres que sientan a su bebé en el asiento de adelante, aunque también la persona que se sube a un colectivo sin saber si el conductor está capacitado o descansado”.
Molina destaca que las políticas públicas deben adaptarse a las realidades de cada provincia y localidad. “Tenés una ciudad como Buenos Aires que no tiene alcohol cero, y una provincia como Mendoza que tampoco lo implementa porque dicen que frena el negocio de los viñedos. Y nada que ver. Hoy se cumple un año del nuevo gobierno (de Milei), y no veo ningún avance en este tipo de políticas. Me preocupa”.
“Cada una de las acciones debe estar pensada en función de las particularidades de cada ciudad o población –prosigue Molina–. En Ushuaia, por ejemplo, hace dos días pudo haber estado nevando. Esa gente tiene que saber que tiene que ir con cadenas o con cubiertas adecuadas para la nieve. No es lo mismo que en la Ciudad de Buenos Aires, donde la última nevada fue el 9 de julio de 2007, y probablemente no vuelva a nevar por mucho tiempo. Uno tiene que pensar en ese tipo de acciones en función de dónde se esté implementando”.
“Es un país heterogéneo. Se pueden asemejar las grandes ciudades, pero cuando vas a las más chicas, tenés que pensar las políticas específicamente para ellas y su cultura. Por ejemplo, Rosario tiene alcohol cero y el tema está bastante controlado. Sin embargo, culturalmente es difícil implementar medidas como el uso de casco o evitar que vayan cinco personas en la misma moto. Lo que pasa en Rosario no es lo mismo que en Buenos Aires, donde no hay alcohol cero, pero hay más conciencia sobre el caso y no viajan tantas personas en ese vehículo juntas. Hay que seguir trabajando en esto, y si hubiera una política estatal más presente, debería ser particular para cada ciudad, pensada de acuerdo con lo que le pasa a cada población”.
“El cuidado y mantenimiento de las rutas no es un gasto, es una inversión. Si mirás lo que tenés que hacer para cuidar a la población y eso lo considerás un gasto, estamos realmente perdidos –reflexiona Molina–. Nosotros, las ONG y los grupos del tercer sector, tratamos de hacer acciones para que esto tenga visibilidad, pero la responsabilidad debe recaer en el Estado”.