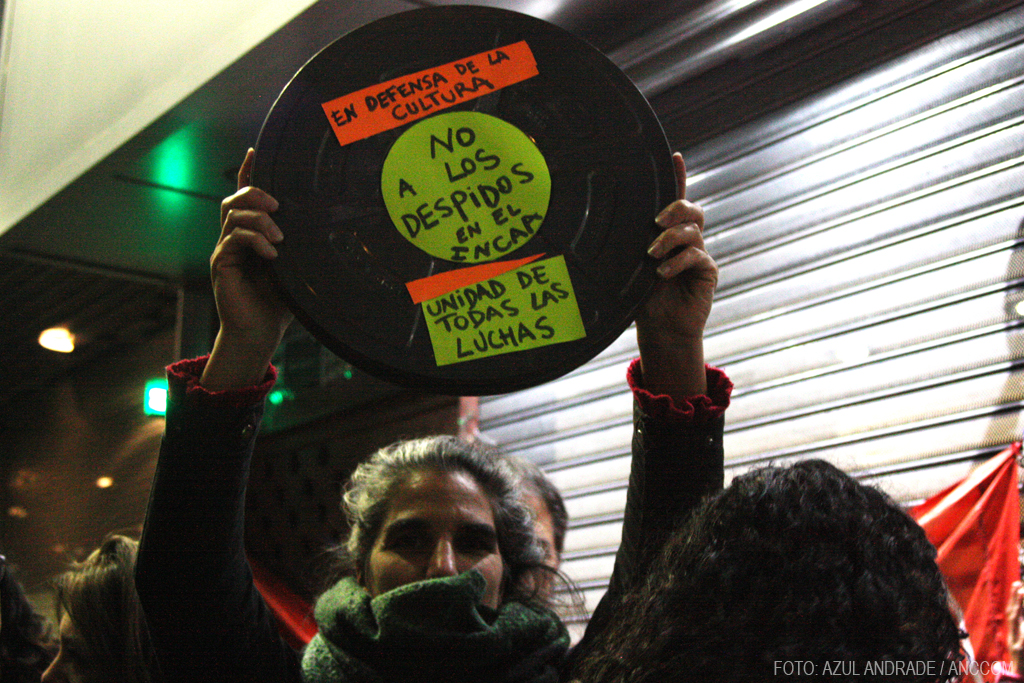Cinco siglos igual
Tras 14 años de funcionamiento del jardín intercultural Wawa Huasi, el Gobierno de Jujuy afirma que la educación bilingüe adoctrina y ordenó cerrarlo.

El Instituto Infantil Intercultural Bilingüe Wawa Huasi se encuentra ubicado en La Quiaca, en la frontera con Bolivia. Abrió sus puertas el 7 de junio de 2010 por la iniciativa de docentes indígenas, quienes han recibido muchos premios en distintas ferias de ciencias en representación de la Puna y la Quebrada.
Hoy el cielo se volvió gris para esta comunidad porque la Secretaría de Educación de Jujuy rechazó su admisión al sistema educativo formal y notificó que debía cerrar sus puertas.
El Wawa Huasi es el único jardín comunitario y bilingüe en todo el país, donde se dictan clases en idioma español y en quechua. Es administrado por la Comunidad Originaria Natividad Quispe. Actualmente cuenta con una matrícula de 150 niños y niñas, con edades entre los dos y los cinco años, y trabajan 15 maestras.
La determinación, emitida a través de la resolución 763 por parte del Ministerio de Educación de Jujuy, fue oficialmente anunciada el 25 de abril. En ese contexto, Julio Alarcón, secretario de Políticas Socioeducativas de esa cartera, dijo que “la educación bilingüe adoctrina”.
Desde la perspectiva de la Comunidad Natividad Quispe, esta medida es un acto de represalia por su participación en la resistencia activa contra la reforma constitucional promovida por el exgobernador Gerardo Morales durante el año pasado.
En tanto, el Ministerio de Educación afirma que el jardín funciona en el antiguo terreno de la estación ferroviaria del Ferrocarril General Belgrano y asegura que los responsables de Wawa Huasi «persisten en no cumplir con los requisitos necesarios para su aprobación». Este argumento fue rechazado por la directora del jardín, Vilma Llampa, en diálogo con ANCCOM: “El jardín lo cierran supuestamente por condiciones edilicias que no serían favorables para los pequeños, pero contamos con todos los papeles y requerimientos que se necesita para tener una institución.”
Con tristeza e impotencia en su voz, Llampa agregó: “Estamos muy sorprendidos y afectados con esta situación, ya que se destaca por ser un jardín intercultural bilingüe que trabaja específicamente con valores y nuestra cultura ancestral y nuestras comunidades originarias de San Salvador de Jujuy”.
Al conocer la novedad, padres y madres de los 150 alumnos del Wawa Huasi se reunieron y consensuaron que la institución no podía cerrarse. También solicitaron la presencia de la ministra de Educación, Miram Serrano, para que brinde explicaciones sobre la decisión tomada.
Vilma Llampa contó que cada gobierno que visita el jardín sabe la forma de trabajar y cómo funciona. Además, recordó que el exgobernador Morales se había comprometido a construir un edificio nuevo para la institución y con ese fin la comunidad ya donó el terreno. Mientras se edificaba este edificio, el Wawa Huasi iba a seguir trabajando con normalidad. “Ese era el acuerdo”, sostuvo.
En relación a la justificación del cierre, Llampa respondió que tienen “las pruebas dentro del jardín de que presentamos reiteradas veces, todos los años todo lo que corresponde en cuanto a documentación específica”.
Desde el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, el coordinador de la provincia, Jorge Angulo, vinculó el pedido de cierre de la institución a una acción de persecución del gobierno jujeño contra las comunidades indígenas que aportaron su cuerpo a las protestas en 2023.
Por su parte, la diputada provincial del FIT U Natalia Morales expresó que “sucedió lo mismo con la Escuela de Idiomas y escuelas rurales, la variable de ataque es la educación pública y lo hace la UCR”. La legisladora destacó que “el Ministerio de Educación usó al jardín como ejemplo de la única experiencia nacional intercultural, pero ahora lo ataca”. La semana pasada Morales acompañó a la directora y a la comunidad cuando fueron a la Legislatura para ser escuchadas.