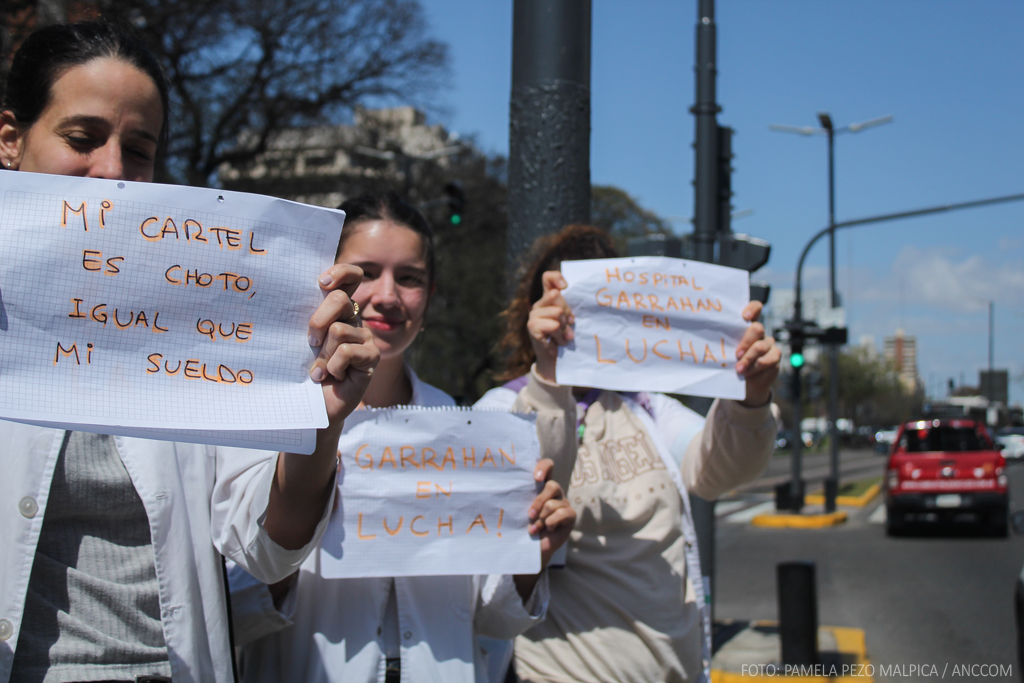Los porteños privados de baños públicos
La Ciudad de Buenos Aires carece de sanitarios de libre acceso. En sus políticas de privatización de espacios de la comunidad, los gobiernos locales ignoran a las personas en situación de calle pero también a aquellos que caminan la City trabajar o pasear: nadie que no consuma tiene posibilidad de entrar a baños de bares, estaciones de servicio o hamburgueserías.

La problemática de las personas en situación de calle es extensa y compleja. La ausencia de baños públicos es uno de los síntomas de cómo los gobiernos porteños (ahora el de Jorge Macri, antes el de Horacio Rodríguez Larreta) desarrollan su política de desplazamiento de las personas excluidas hasta expulsarlas de la ciudad y también del avance privado sobre el espacio público. Ningún transeúnte de las calles porteñas, viva en una casa o en la vereda, tiene acceso a un sanitario si no paga una consumición en un bar o compra combustible en una estación de servicio.
Algunos baños públicos pueden encontrarse en estaciones de trenes o parques y plazas, pero se caen a pedazos o están cerrados. Así ocurre en el Parque Rivadavia, el Lezama, el Centenario y el Los Andes. Están clausurados y, en el mejor de los casos, no cuentan con mantenimiento ni algún tipo de cuidado. El único que funciona es el de Parque Avellaneda que está cogestionado con los vecinos. Nada de esto se asemeja a la ciudad de fines del siglo XIX, que ofrecía baños públicos con duchas como el que se ubicaba en la calle French.
Paola, integrante de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, afirma que “todo lo que hace el Gobierno de la Ciudad, está en función del vecino que se queja de las personas en situación de calle, pero no hace nada para mejorar la calidad de vida a aquellos que no tienen donde vivir”. Horacio Ávila de la organización Proyecto 7, que trabajan con personas que duermen a la intemperie, completa: “Parece que ahora ‘público’ es una mala palabra”.

En la actualidad, hasta en las estaciones de servicio piden el ticket para ceder la llave que habilita el ingreso a los baños. Lo mismo ocurre con las cadenas de comida rápida y de cafeterías, las que brindan un código junto al ticket que posibilita el ingreso a los sanitarios.
Esta situación no afecta solo a las personas en situación de calle. Incluso quienes transitan la ciudad por trabajo, para realizar trámites o simplemente pasean están obligados a pagar una consumición para poder acceder a un servicio que es básico. Si bien está legalmente prohibido impedir el acceso a un baño, los comerciantes se excusan en el derecho de admisión y argumentan que les resulta costoso mantener la higiene de los sanitarios.
Las personas en situación de calle, imposibilitadas de pagar un café en un bar, debieron desarrollar otras estrategias. Los baños de las iglesias suelen tener un día y horario determinado para la higiene. También en algunos comedores populares ofrecen esa posibilidad. “Si pegaste un laburo y querés verte un poco prolijo, no podés” comenta Ávila.
La Ciudad cuenta con un Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), un centro de día donde la gente puede almorzar y realizar trámites. También tiene duchas disponibles. Pero es uno solo, no da abasto y están en Constitución, un lugar lejano e inaccesible para muchos de quienes viven en la vía pública. “Como política de Estado -subraya Paola- se debe garantizar un lugar a donde la gente pueda ir, no sólo unos baños químicos en algunas Comunas.”
La ausencia de baños públicos es concordante con los operativos de expulsión de las personas en situación de calle -que el Gobierno de Macri llama “de limpieza”- denunciadas por numerosas asociaciones civiles, asambleas barriales y organizaciones sociales. Sobre este punto, Ávila comenta que “la estrategia es echarlos para afuera”.

“Durante la pandemia no había donde lavarse las manos” recuerda el referente de Proyecto 7 y subraya: “No te convertís en un animalito por vivir en la calle, no vas a hacer tus necesidades delante de otro, es una cuestión de intimidad”. No obstante, ante la imposibilidad de recurrir a otro lado, muchas veces es la misma vía pública que se convierte en un baño a cielo abierto. Por esa razón, la ausencia de sanitarios públicos no es solo un problema de quienes no tienen un techo para vivir. Impacta también en la salud colectiva y en la higiene urbana.
Las grandes estaciones de trenes, por su parte, resultan lugares muy complejos. Por Constitución, Retiro y Once transitan multitudes, los baños no están en condiciones aceptables y, a veces, son utilizados para negocios non sanctos. “Las personas en situación de calle -señala Ávila- no van a esos lugares porque no están buenos. Además, no tienen ningún tipo de mantenimiento o cuidado, antes quizá había alguien ganándose unos pesos, lo limpiaba y daba papel higiénico. Los baños se tapan, se rompen y no hay mantenimiento del ferrocarril. En esos baños la gente no entra, los evita”.
En Montevideo hay baños públicos que son manejados por personas en situación de calle. Surgió de un proyecto, las personas se turnan y ganan un salario que les permite alquilar una habitación. En Colombia la idea no prosperó. En Buenos Aires, ni siquiera se presentó un proyecto similar para debatir.
Esta nota fue publicada también en la edición de octubre de la revista Hecho en Buenos Aires.