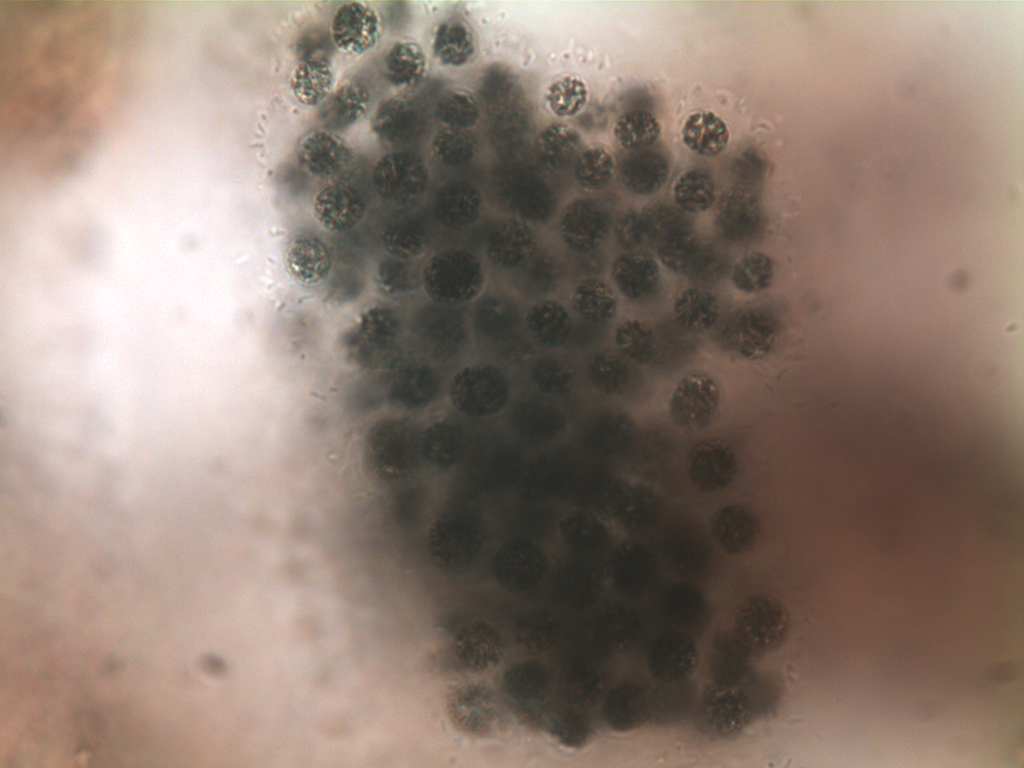El Garrahan en terapia
Residentes del hospital pediátrico, acompañados por trabajadores de su institución y de otros centros de sanitarios, marcharon hasta el Ministerio de Salud para reclamar por el aumento de sus haberes y el fin del desfinanciamiento.

La calle se transforma en un campo de lucha nuevamente, el bombo y el platillo acompasan el caminar de los presentes que llenaron las calles en pos de un pedido de reconocimiento salarial de su labor médica. “Sin residentes no hay hospital” es el canto recurrente, que evidencia el esfuerzo, las horas sin dormir, sin comer, corriendo de aquí para allá, para atender los pacientes que ingresan al hospital.
Los corazones violetas son portados por varios, en señal de apoyo y vinculación con el hospital Garrahan cuyos residentes fueron quienes encabezaron la marcha de este jueves, a la que también se sumaron residentes de otros hospitales, como los del Fernández, los de Ana Goitia, y los del Laura Bonaparte, entre otros.
Las personas que se cruzan con la procesión aplauden, tocan bocina, saludan desde sus lugares de trabajo, y desde las escuelas también, mostrando su apoyo al reclamo, no obstante, médicos y residentes, tienen otro canto que impulsa la reflexión, “con aplausos no se llena la heladera”.

La residente de clínica pediátrica, Candela Medina, comenta: “hoy en día los residentes de primer año de pediatría ganamos entre dos mil o tres mil pesos la hora, percibimos un sueldo de 797 mil pesos, y trabajamos entre sesenta y setenta horas por semana, con guardias de veinticuatro horas, sin descanso, con demanda complejísima”. El hospital Garrahan es un centro de atención pediátrica de alta complejidad; sin embargo, los profesionales que se formaron durante años para estar al nivel de tratar estas afecciones, viven con un sueldo bajo la línea de pobreza. Según Candela, esto es ya “insostenible”.
La marcha comenzó con un fragmento del himno, “Al gran pueblo Argentino, salud”, y en momentos posteriores, se señaló lo contemplado en nuestra constitución como el derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno que no estaría siendo respetado. Lola Flores, quien tiene una hija que se atiende en el Hospital comenta: “apoyar a la Garrahan es una necesidad, es mi obligación, mi nena se atiende ahí, si llega a cerrar nos perjudica a nosotras también, que nuestros hijos se atienden ahí”.
Micaela Ramos, jefa de residentes de medicina general y familiar del Hospital Álvarez, reflexiona sobre las implicancias futuras de esta precarización: “Esta lucha no es solo salarial, habla también del funcionamiento del sistema de salud, de fomentar el hecho de que se vayan profesionales de hospitales nacionales, provinciales y municipales a causa del salario, no sólo en detrimento de la salud actual, sino de la salud futura”. Agrega, que al irse estos profesionales, aquellos que vengan después a capacitarse en el sistema de residencias, no tendrán el mismo grado de formación.

Si bien el reclamo salarial fue encabezado por residentes, se extiende para toda planta y equipos de salud, ya que los sueldos están depreciados y estáticos desde hace un año y medio. El paro, afecta también el funcionamiento del hospital, ya que se está haciendo un paro sin cobertura de guardia desde la semana pasada, “y esto dificulta cubrir guardias y brindar una buena calidad de atención a los pacientes”, explica Rita Marcela Fernández, pediatra y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Profesionales.
El viernes 30 de mayo, habrá una audiencia pública en el Congreso donde se pedirá por una ley de financiamiento y blindaje presupuestario para combatir el vaciamiento de la salud pública.