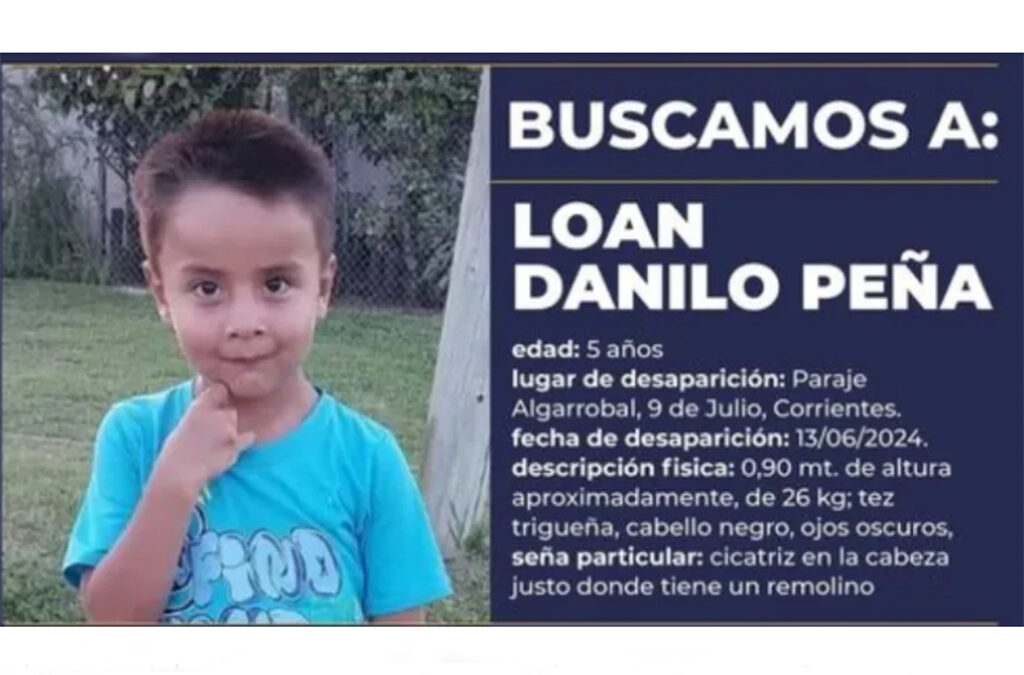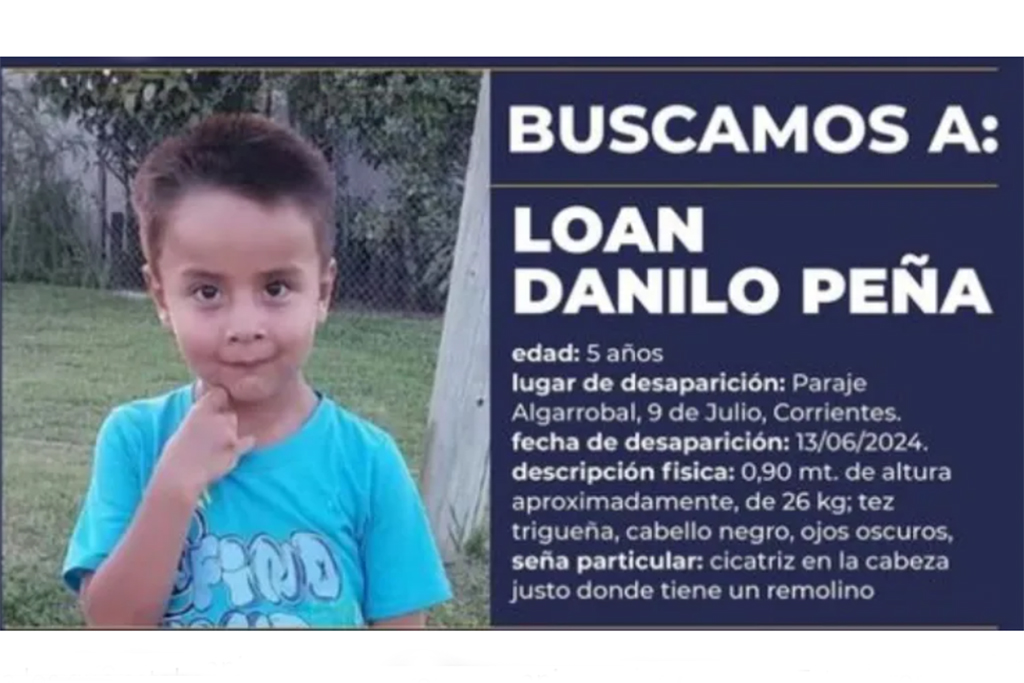Qué significa adoptar a un niño
Sólo dos de cada diez familias anotadas quieren cobijar niños mayores de un año, lo cual reduce vacantes y retarda el proceso. “La adopción no es para resignificar la vida del adulto sino la del niño”, subraya la directora de un hogar convivencial.

“Los chicos que están viviendo acá en algún momento van a crecer y ser parte de la sociedad. Necesitamos darles todas las oportunidades posibles, que ellos también puedan estudiar en un futuro, por ejemplo. Vinieron a este mundo, lamentablemente no fueron cuidados y no tienen la culpa. Hay que tenerlos en cuenta siempre, no sólo el Día del Niño, todo el año”, afirma Bianca Bassi, trabajadora social y coordinadora del hogar MAMA de la localidad de San Martín.
Existe el mito de que el proceso de adopción en Argentina es largo y difícil, pero la complejidad está en las condiciones que ponen las familias. Según datos oficiales de noviembre de 2024, sobre un total de 1.406 legajos vigentes, el 82,86 por ciento de los aspirantes manifiestan la voluntad de adoptar niños de hasta un año, el 17,21 de hasta ocho, el 2,35 de hasta 12, y sólo un 11,81 está dispuesto a acoger chicos que presenten discapacidades o enfermedades permanentes.
Esto revela una situación problemática: las familias desean acoger desde edades pequeñas para comenzar el vínculo “desde cero”, pero cuantas más personas buscan lo mismo, menos vacantes hay, retardando el proceso y aumentando la cantidad de niños más grandes desamparados.

Tener una familia es un derecho, el cual no siempre es considerado por los adoptantes. “A veces nos olvidamos que es el derecho del niño a tener una familia, no del adulto a tener un hijo, ahí es donde está el paradigma que hay que invertir: que la adopción no es para resignificar la vida del adulto sino la del niño”, expresa Mariela Cuello, directora del hogar convivencial Casa Abrigo 1, en Villa Ballester.
Estos niños que esperan ser adoptados generalmente ingresan a hogares que se encargan de restituir sus derechos, educarlos, acompañarlos, inculcarles valores de convivencia y enseñarles a reconocer sus emociones. Este es el caso del hogar convivencial MAMA, fundado en 1983 por Juan von Engels, un profesor del Colegio José Hernández que junto a su esposa y alumnos buscaron brindar un lugar familiar a las infancias desamparadas de entre dos y diez años. La casa cuenta con dos pisos, un patio lleno de juegos, una pileta, una puerta que conecta con un polideportivo, una gran mesa en la que todos los días se reúnen a comer y cuartos personalizados según los gustos de los diferentes chicos.
En el hogar, los niños también se relajan porque se sienten seguros, ven que alguien los está cuidando. Empiezan a tener actividades. “Algunos van a arte, otros a ballet, a fútbol, a hándbol. Le damos mucha importancia a eso para que en esta etapa puedan ir encontrando qué cosas les gustan, con qué se identifican”, cuenta Bassi. Esto es fundamental, más teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de las que provienen la mayoría de ellos: abusos, violencia intrafamiliar, consumo y adicciones, venta de niños y venta sexual, otras situaciones amenazantes para su integridad, insolvencia económica o fallecimiento de los padres.

La abogada de familia Ingrid Lorena Kuster recuerda un caso en el que un bebé de entre 6 y 7 meses fue rescatado por su hermanita. Sus papás eran adictos y se encontraba en una cunita, solo, temblando y convulsionando, con los ojos en blanco en el moisés. Su hermana lo halla y se lo lleva a la vecina, y ella lo acerca al hospital. Los resultados indicaron que tenía síndrome de abstinencia. Le encontraron quemaduras de amoníaco en la piel por las malas condiciones de higiene que tenía y golpes en sus piernas. En estos casos –sostiene Kuster– se quita a las familias la patria potestad de los niños ya que su permanencia allí atenta contra su vida.
La letrada explica que una vez que los chicos ingresan a los hogares, se realizan informes y estudios para el Poder Judicial y que así se los conecte con las familias inscriptas en el registro de adoptantes. A partir de entonces, inicia la guarda con fines de adopción, momento en el cual se conocen ambas partes. Este es un proceso gradual en el que se hacen encuentros en el hogar y luego se profundiza con jornadas más largas o con la visita de los niños a las casas de las familias.
El Ministerio de Justicia de la Nación, en su página web, remarca que “la adopción implica una construcción gradual del vínculo. Es un compromiso que se asume de una vez y para siempre, y que supone una decisión firme de cuidado, independientemente de las circunstancias. El desistimiento o rechazo de los adoptantes tiene consecuencias emocionales de gran impacto para la niña, niño y adolescente”.
Si la vinculación resulta exitosa, comienza el juicio para poder sentenciar la adopción del niño o niña. Sin embargo, el camino no siempre es armonioso y muchas veces, al no estar preparados internamente, los niños buscan a sus familias biológicas.
“Una vez me pasó que una nena había empezado muy linda la vinculación con un matrimonio que la deseaba un montón. Pero ella no estaba preparada, no había duelado a esa mamá que la había abandonado. Pasaron años y todavía hoy está en otro hogar, con acompañamiento psicológico, todavía no logra hacer ese duelo. Nosotros tratamos de trabajar y que puedan alojar a otro tipo de mamás en su cabeza, una mamá del corazón, que los quiera y los elija. Pero es muy difícil, la psique es algo que nadie entiende bien, no es dos más dos, es muy personal”, considera Mariela Cuello.
Entre niños que quieren volver con sus padres biológicos, progenitores que buscan desesperadamente a sus hijos, personas que quieren adoptar y chicos que necesitan una familia, el Poder Judicial, los hogares y las casas de tránsito luchan por restituir los derechos a estas infancias, derechos que nunca les debieron ser arrebatados.
Paula Cuadrado, transitante de niños hace 20 años, lo sintetiza así: “Una sufre las partidas, pero hay que dejar el egoísmo de lado y saber que lo que estás haciendo es para ayudar a otra persona. La verdad es peor cuando los niños llegan que cuando se van, porque cuando llegan están solos, no tienen a nadie, pero cuando se van encuentran un nuevo hogar donde estarán rodeados de amor”.