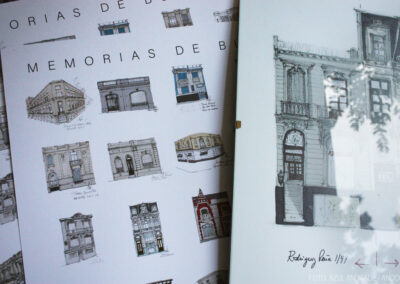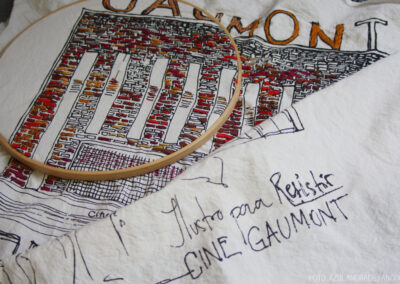Un pulmón verde cartonero floreció en Caballito
Una cooperativa de recicladores urbanos recuperó un expacio público que se convirtió en un ecoparque donde funciona un centro de actividades vecinales.

En Yerbal 1419 se encuentra ubicada una de las sedes de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO). No solo es un lugar donde acuden más de 1.000 trabajadores que recolectan material reciclable en la calle, si no que, además, es un centro verde que llama al encuentro y a actividades vecinales en Caballito, ya que desde la pandemia se puso en construcción el Parque de los Recicladores. Cuenta con puntos de reciclaje, una laguna natural, distintos tipos de plantas nativas, talleres y charlas informativas. Es reconocido por la Legislatura porteña como refugio climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mariyone es parte del programa de Promotoras Ambientales que impulsa la Cooperativa, comenzó a recolectar materiales reciclables junto con su mamá a los cinco años durante el 2001. “El tema del Ecoparque fue todo un desafío –cuenta-. Durante la pandemia este centro se había cerrado porque no éramos considerados un trabajo esencial, eso implicó que muchos compañeros no pudieran salir a ejercer la tarea diaria y necesitamos buscarle una vuelta para ver qué más podíamos hacer, qué otros puestos de trabajo podíamos generar y qué le podíamos acercar al vecino. Ahí fue que surgió la idea. Esto antes era todo un terreno baldío donde funcionaba un asentamiento hasta que la Cooperativa lo agarró y se empezaron a hacer los galpones, se usaba como un lugar de trabajo. El vecino igual, así y todo, tenía miedo de pasar por la vereda, de acercarse, no entendía cuál era el rol de la Cooperativa en el barrio ni qué era lo que hacíamos”.
Luisa Junco, compañera de Mariyone y recuperadora urbana desde la adolescencia, agregó: “La idea es que el vecino vea en primera persona lo que es el trabajo de las cooperativas, del recuperador y también matar el estigma de que no es bueno el trabajo de los cartoneros o que es un trabajo indigno. Más que nada por eso también la creación de este Ecoparque”. También repasó su historia: “Yo empecé primero acompañando a mi mamá en lo que era recolectar el material reciclable, terminando el sexto año de la secundaria. Era ver a mi mamá hacer un trabajo que primero me daba como vergüenza, con todo el esfuerzo que hacía. Con el tiempo me fui dando cuenta de que no era lo que yo pensaba. Es algo que lo haces todos los días con mucho sacrificio, más allá de toda la crisis que pasó, este no es un trabajo para que alguien diga que es una vergüenza”.

El programa de Promotoras Ambientales en el que trabajan Mariyone y Luisa surgió en el 2014 por iniciativa de mujeres que dedicaron su vida a este oficio. Mariyone recordó que ellas “eran las que salieron primero sin tener un laburo ni nada, pero teniendo que llevar el plato de comida a su casa de todas maneras. Entonces la pregunta era: ¿Cómo hacemos para ayudar a esas mujeres que ya vienen de muchos años de trabajar tirando un carro con 200 o 300 kilos y que el cuerpo ya les empezó a pasar factura? ¿Qué es lo que podemos generar para que puedan dejar de tirar ese carro?”.
Las promotoras realizan capacitaciones y charlas informativas a vecinos a través de la experiencia que adquirieron trabajando con materiales reciclables durante tantos años. Buscan generar saberes nuevos incluyendo leyes y normativas vigentes. Afirman que es una manera de involucrarse con lo que hay detrás, de separar y recolectar materiales. Luisa señaló: “Lo que es involucrarse también en lo que nos avala, hacer de este un trabajo digno y no tener las problemáticas que se tenían antes de tener un cartonero revisando un contenedor y que te lleven detenido”.
El trabajo de los cartoneros comenzó a tener una mayor visibilización con la crisis social y económica del 2001. La misma provocó que miles de familias que se quedaron sin su fuente de ingreso tuvieran que salir a recolectar materiales, ropa y comida entre las cosas que otros tiraban a la basura. A través de luchas, manifestaciones y reclamos, las personas que ejercían esta labor comenzaron a organizarse en cooperativas, RUO fue una de las primeras en crearse. Sin embargo, aún en 2001 estaba prohibida la recolección de materiales reciclables, el ir a revisar una bolsa que alguien había sacado a la calle era un delito. “Teníamos compañeros, que por ahí pasaban toda la noche en una comisaría, que se les sacaba la mercadería, los carros y los camiones. Era todo muy problemático”, recordó Luisa.
En 2002 se sanciona la Ley 992 de la Ciudad que declara el trabajo de cartoneros como servicio público y de higiene urbana. Reconoce a los recuperadores de residuos reciclables en el sistema y crea un registro de cooperativas distribuyéndolas por zonas de trabajo. Da incentivos económicos, credenciales y un seguro contra accidentes. Mariyone comenta que esta Ley “nos da la tranquilidad de salir a trabajar a la calle sin que nadie te venga a plantear que está mal lo que estamos haciendo”.
Sin embargo, continúa: “Hoy, como está el país, cada vez hay más informales trabajando en la calle. Nosotros contamos con lo que es una lista de espera para personas que se quieren anotar y empezar a trabajar en la cooperativa. Lo que pasa es que es muy poca la gente que podemos hacer ingresar porque el Gobierno da un cierto cupo para las cooperativas, entonces se hace muy difícil con la demanda que hay ahora de recuperadores. También tenemos una lista enorme de gente que está todavía esperando para cobrar”. Sobre los trabajadores informales, para que no pierdan el material recolectado y el esfuerzo del trabajo al llevar todo, lo que hacen en RUO muchas veces es comprarles el material para que puedan llevar un sustento económico a sus familias, más allá de que estén en una lista de espera. La idea es que puedan ingresar al sistema y empezar a tener un ingreso fijo.

Hoy en RUO se trabaja todos los días realizando la recolección del material reciclable en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de Once, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Chacarita y Palermo. En los galpones del Ecoparque funcionan una escuela primaria y secundaria, tienen talleres de electricidad, carpintería, serigrafía textil, eco-artes, autoabastecimiento, computación, fotografía y talleres de oficio, dándole la posibilidad a los recuperadores para que tengan un espacio también para desarrollarse en lo que les gusta. Muchos también están abiertos para todo el público. Al fondo del predio se encuentran montañas de compost que se generan con material orgánico que llevan los vecinos. También hay un invernadero donde se cultivan todas las plantas del Ecoparque y la huerta.
Mariyone concluyó: “Nos impulsa siempre el trabajo diario, el querer generar unos mejores puestos de trabajo para los compañeros, fomentar ese vínculo entre los recuperadores urbanos y los vecinos de la Ciudad, para que se pueda dar este espacio de trabajo más amigable y que comprendan que los recuperadores urbanos brindan un servicio público a la Ciudad y que no es que están haciendo nada malo”.