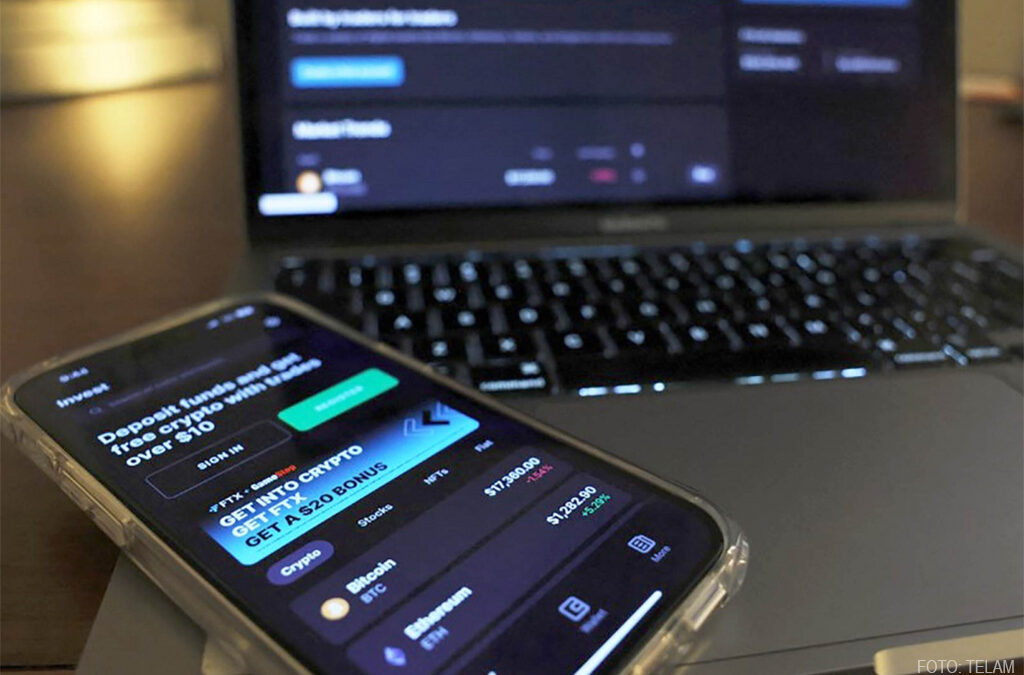Debate artificial en el Congreso de la Nación
El diputado radical Rodrigo De Loredo pronunció un discurso escrito por un programa de Inteligencia Artificial. El legislador no quiso hablar con ANCCOM, pero sí lo hicieron dos especialistas que dilucidan el vínculo entre tecnología y política.

En el Congreso de la Nación se presentó una nueva variante en la redacción de un discurso: la inteligencia artificial. El diputado Rodrigo De Loredo del Bloque Evolución Radical leyó un texto con la finalidad de demostrar por qué los gobiernos «populistas» podrían desear controlar los poderes judiciales en sus Estados. Al finalizar su presentación, aclaró que no lo había escrito él, sino que era el resultado arrojado por el chat GTP-3, una herramienta de inteligencia artificial de Open AI.
El primer discurso elaborado en el Congreso de la Nación por un programa de IA se escuchó en la Comisión de Juicio Político, donde se debatía la admisibilidad de los expedientes contra los integrantes de la Corte Suprema. Para argumentar a favor de los magistrados, el diputado cordobés optó por hacer uso de la herramienta informática y, según compartió en su cuenta de Twitter, le escribió: “decime un discurso político sobre el motivo de por qué los gobiernos populistas avanzan sobre el poder judicial”. Al terminar la lectura del texto que el chat GTP-3 redactó por él (¿no quería trabajar?), sostuvo: “Esto es el futuro, presidenta. Nos depara una inmensa cantidad de incertidumbres de lo qué vendrá, pero pareciera ser que el futuro, a ustedes, les tiene picado el boleto”. El diputado prefirió no responder al llamado de ANCCOM para dialogar sobre el tema. Tampoco ofreció la posibilidad que GTP-3· responda por él.
“Lo de Rodrigo De Loredo fue una payasada”, afirmó Enrique Chaparro, especialista en seguridad de los sistemas de información. Según confirma, el Chat GTP-3 puede inventar fuentes, “si repasamos toda la literatura científica, hay una porción pequeña que está inventada, a veces porque los autores lo hicieron a propósito como una trampa o una broma hacia emisores o colegas”. De esta forma, Chaparro concluye que esta herramienta no tiene la capacidad de distinguir esas ironías o sarcasmos, por lo que acaba tomándolas como certezas e “inventa cosas”.
“En los campos como son los de la política, donde se discuten ideas con evidencias y que tratan de posiciones respecto a cómo se quiere que sea el mundo en el futuro, es utópico pensar que un sistema de inteligencia artificial pueda resolverlo, lo que va a hacer es revestir de un barniz de verdad”, sostiene el especialista. Chaparro asegura que son posiciones que pueden poner, incorrectamente, a la inteligencia artificial como un agente de verdad absoluta.
Por estas razones, Chaparro concluye diciendo que “la tecnología es política y expresa ideología”, desmintiendo visiones que postulan que estas herramientas no poseen sesgos y son imparciales. “La tecnología sirve a propósitos determinados, la neutralidad tecnológica es un mito”, asegura el especialista.
Pablo Martín Fernandez, ex editor en InfoTechnology, actualmente en director ejecutivo y periodístico de Chequeado, comenta que esta herramienta informática “es una interfaz en el cual uno le pregunta cosas a una inteligencia artificial y esta responde de forma articulada, parecido a una persona”. Confirma que también se le puede pedir que haga cosas nuevas, como que escriba distintos tipos de textos.
En cuanto al uso o imparcialidad de esta tecnología, Fernández asegura que “el problema es que no se sabe a qué información accede”. Al no transparentarse el tipo de fuentes que utiliza para brindar respuestas a sus usuarios, se construye una dificultad para reconocer los sesgos a los que podría verse sometida la inteligencia artificial. Fernández concluye que “la tecnología es política y sesgada. Está construida por organizaciones, personas y empresas”.
Por su parte, la página oficial de Chat GTP-3 admite que esta herramienta tiene limitaciones. Confirma que puede generar información incorrecta, producir instrucciones dañinas y contenido sesgado, reconociendo una limitación de conocimientos del mundo y de eventos luego del año 2021.
“La tecnología es desarrollada y utilizada por seres humanos, y como tal, puede estar influenciada por las perspectivas, valores y prejuicios de quienes la crean y la utilizan”, escribió el Chat GTP-3 ante una consulta de ANCCOM.
Al consultar con el mismo chat de inteligencia artificial si la tecnología puede ser objetiva, la herramienta lanzó una negativa, justificándose en que “la tecnología es desarrollada y utilizada por seres humanos, y como tal, puede estar influenciada por las perspectivas, valores y prejuicios de quienes la crean y la utilizan”.
Cuando se preguntó al chat GTP-3 si se puede utilizar para discursos que se presentan en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la herramienta confirmó que si bien tiene la capacidad de generar textos, “es importante tener en cuenta que el uso de este tipo de tecnología en la creación de discursos políticos puede plantear ciertas preocupaciones éticas y legales, especialmente si se utilizan para crear discursos engañosos o manipulativos”.
Esto propone repensar los propósitos con los cuales se puede usar la tecnología, ya que esta no brinda ideas imparciales y verdaderas, sino que responde a las intenciones de búsqueda de sus usuarios.
Cabe señalar que detrás el Chat GTP-3, elegido por el diputado De Loredo, existe (entre otros desarrollos paralelos) una historia de poderosos para su diseño. Entre sus principales fundadores se encuentran Elon Musk y Sam Altman, siendo el primero el actual dueño de Twitter y el responsable de echar a casi la mitad de su personal. Al mismo tiempo, Musk está siendo vigilado por toda Sudamérica al insistir en intervenir países del tercer mundo para obtener recursos naturales como el litio; esto mismo sucedió cuando el influyente digital promovió el golpe de Bolivia y fue denunciado por Evo Morales en la misma plataforma.
En otras palabras, el discurso del diputado De Loredo habría sido escrito por un sistema informático financiado por el grupo de personas más influyentes del mundo digital. Sus principios centrados en las ganancias y no en los derechos humanos y políticos, obliga a repensar la democracia y que hacen los representantes del pueblo justo a 40 años de su retorno.