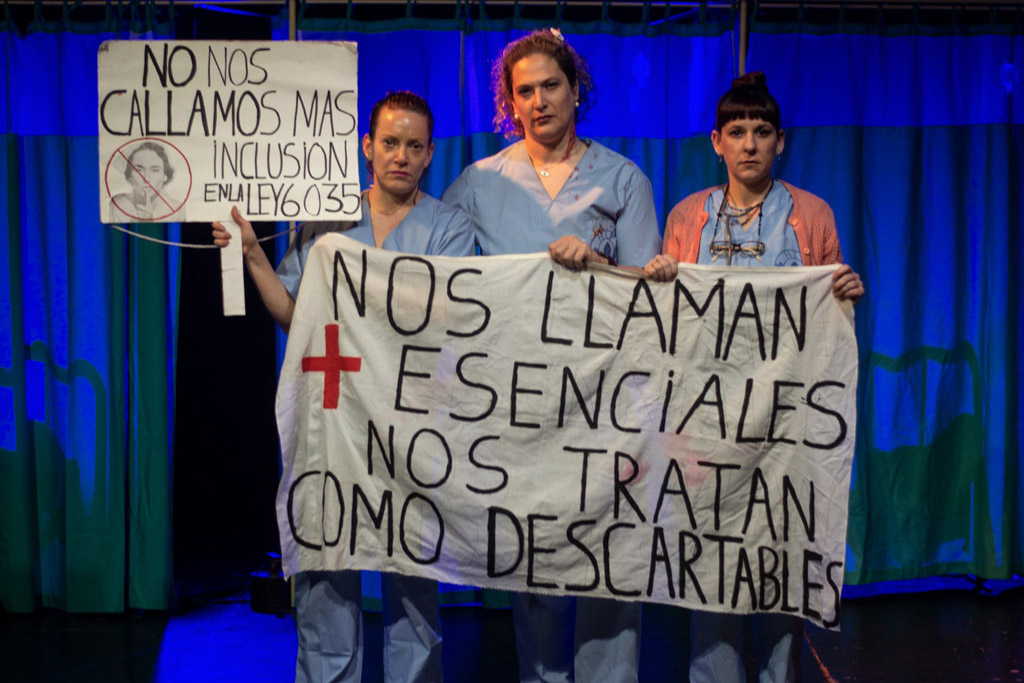La luna, en el cielo y en la pantalla
La Asociación Argentina Amigos de la Astronomía realizó una jornada de observación de astros y proyección de películas vinculadas a la temática, junto al colectivo cultural El Camalote, que cura y difunde cine de animación de autor.

Cuando se deja de mirar el suelo citadino por un momento y se pasa a observar el cielo nocturno, aparece una extraña sensación: los problemas mundanos parecen achicarse y se toma conciencia de la fugacidad de la propia existencia. ¿Qué son un par de años de vida humana en comparación con los del universo? Esta pregunta es una de las tantas que surgen con sólo mirar hacia arriba, de vez en cuando, para poner en contexto nuestro paso por la Tierra.
Quienes miran mucho para arriba son los integrantes de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (AAAA), que este viernes organizó un encuentro de observación lunar en su jardín, ubicado en el Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Patricias Argentinas, 550) con entrada libre y gratuita. La jornada también incluyó la proyección de una serie de cortometrajes con temática lunar en el auditorio, que estuvo a cargo del Grupo Cultural El Camalote. Además se podía acompañar con una visita guiada, que en mayo se ofrece cada jueves a las 20, y los viernes y sábados, se suma otra función a las 21 horas.
“Esta asociación es sin fines de lucro. Se fundó el 4 de enero de 1929. La crearon unos jóvenes que miraban el cielo desde sus terrazas, que eran músicos del Teatro Colón y estaban en la Asociación Wagneriana. En 1937 obtuvieron la personería jurídica y en 1942 empezaron a construir este edificio con el aporte de socios”, contó Julio Patamia, el vicepresidente de AAAA, en lo que fue una de las visitas guiadas habituales que se realizan allí, y que ocurrió en paralelo a la jornada de observación lunar gratuita que tuvo lugar en el jardín a partir de las 20.

Desde lo más alto del edificio de Amigos de la Astronomía, durante el recorrido, Patamia contó que en 1871 llegó al país el primer telescopio, que hoy se encuentra en el Observatorio Astronómico Nacional de la ciudad de Córdoba, inaugurado ese mismo año por el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento. Señalando el telescopio que estaba frente a él, Patamia agregó: “Este vino en 1882, es el segundo que llegó a la Argentina, con el fin de ver el tránsito de Venus. Es el momento en que desde la Tierra podemos ver cómo en algún sector del Sol atraviesa un diminuto circulito que es Venus. Ese fenómeno se produce cada 125, 8, 125, 8 años y así consecutivamente. El próximo se va a ver, en el hemisferio sur, en el año 2125”. A medida que el vicepresidente y otros miembros de AAAA, que también estaban ahí, avanzaban en la explicación de algunos conceptos astronómicos básicos, las personas iban observando a través del telescopio el cúmulo de estrellas que se llama El joyero y se encuentra en la constelación de La Cruz del Sur.
Mientras tanto, en el jardín de la asociación acontecía la observación lunar gratuita, que atrajo a curiosos de las más diversas edades y profesiones. Amigos de la Astronomía previó que el encuentro sería multitudinario, por lo que puso a disposición no uno sino tres telescopios para que las personas pudieran contemplar la Luna a través de ellos. Entretanto se llevaba adelante la observación de a una persona por vez —en total oscuridad y al aire libre—, los miembros de la asociación contaban, a quienes esperaban en fila su turno, detalles de la Vía Láctea, la galaxia de la que formamos parte en el universo, así como también de las constelaciones El Centauro, Orión y La Cruz del Sur. Las estrellas Sirio y Canopus también fueron objetos de la conversación astronómica, al igual que otras que sirvieron de inspiración a la mitología griega.

En diálogo con ANCCOM, Patamia contó cómo llegó a formar parte de la asociación: “Soy fotógrafo aficionado, quería hacer una foto a la Luna —de esto hace 12 años y medio ya—. Me compré un telescopio y los accesorios, pero las fotos que sacaba eran horribles. Entonces por insistencia me dijeron: ‘¿Por qué no vas a aprender a la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía?’. Un día entré y aprendí a sacar mejores fotos, que son mías y eso me llena de satisfacción. Hice un curso de iniciación a la astronomía y construí un telescopio. Un día quedé al frente del taller de construcción de telescopios, después me invitaron a la Comisión Directiva, fui vocal, y desde hace cinco años —y por tres más— soy el vicepresidente”. También aseguró que la asociación se financia con las visitas guiadas y los cursos que realiza, ya que rara vez recibe donaciones que no sean de los socios. “Ojalá tuviéramos la posibilidad de que alguna entidad nos dé una mano, porque el edificio ya tiene ochenta años y se le nota el paso del tiempo”, agregó.
A las 21 empezó la proyección de cortos con temática lunar en el auditorio, que estuvo a cargo del Grupo Cultural El Camalote. Después de la contemplación astronómica en el jardín, el público disfrutó del visionado de las películas A Street Sweeper on the Moon, de Konstantin Golubkov; Le petit garçon qui vola la lune, de Ernest Ansorge y Gisèle Ansorge; L’homme Aux Bras Ballants, de Laurent Gorgiard; Estória do Gato e da Lua, de Pedro Serrazina; How to Raise the Moon, de Anja Struck; How Death Came To Earth, de Ishu Patel; e Insomnia, de Vladimir Lesciov. “Estuvieron muy buenos. El Camalote siempre se enfoca en temáticas puntuales y esta vez le tocó la Luna y las estrellas. Yo los sigo desde el 2008, cuando hacían los ciclos en el Club Premier. Hoy vine porque me gustaba la temática y porque se hacía en este lugar al que nunca había venido”, expresó Elisa Acevedo Miño, una espectadora, en diálogo con ANCCOM.

“Desde el 2006 hacemos curaduría y difusión de cine de animación de autor. Seleccionamos películas bajo una temática que las aglutine y tratamos de que se vea reflejada cierta diversidad de técnicas, formas de narrar y nacionalidades —hoy, por ejemplo, tuvimos cortos de Catar, Letonia, Suiza—. La idea es que quien no tenga mucho contacto con la animación, venga y se vaya con otra idea, que no sea la de que la animación es igual a producto para niños o producto estandarizado del mainstream de Hollywood”, contó Patricio Gallego, fundador de El Camalote. “La jornada de hoy fue re linda. Al entrecruzar con otras asociaciones, hay una mixtura de público: están los que ya nos siguen de antes y gente nueva que no conoce la propuesta. Eso hace que se retroalimente también al revés: los que vinieron y no conocían a Amigos de la Astronomía se fueron con la experiencia del lugar, que está buenísimo”, agregó.
Las visitas guiadas tienen un costo de 2500 pesos, pero para los menores de 6 años es gratis. Las entradas se adquieren en www.asaramas.ar. La caminata se suspende con cielo nublado y se recomienda comprar con anticipación ya que el cupo es limitado.