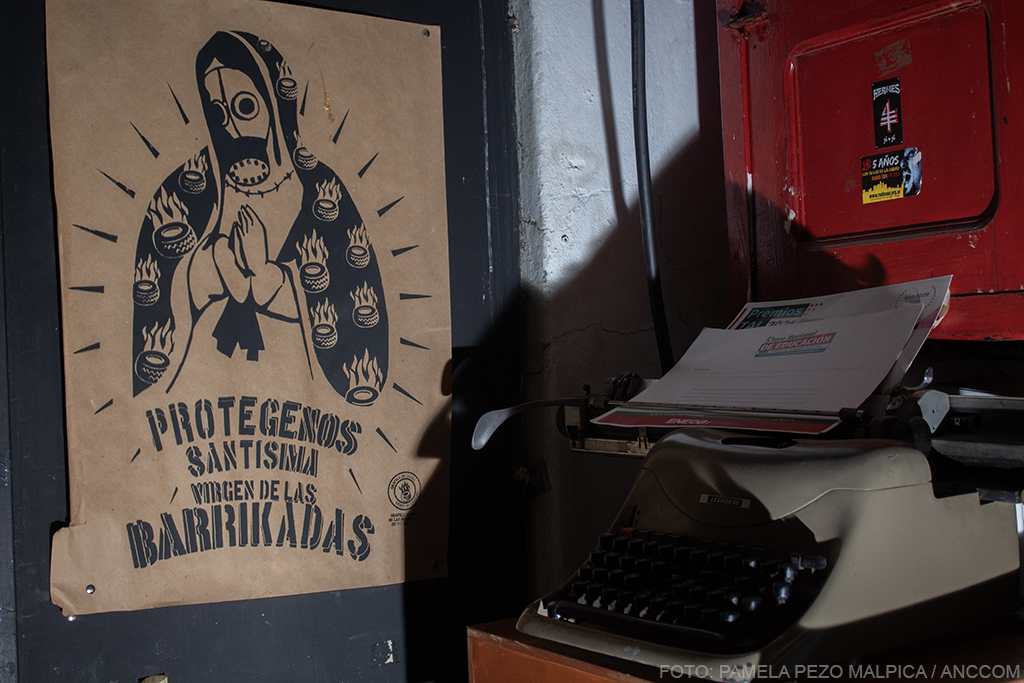Más chicanas que propuestas
Con fuertes cruces, propuestas pobres y dispares, los 17 candidatos a ocupar un cargo en la legislatura porteña debatieron en el Canal de la Ciudad antes del 18 de mayo. En la previa al ingreso al canal el asesor presidencial Santiago Caputo, increpó a un fotógrafo que lo quiso registrar.

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, los 17 candidatos que competirán por un lugar en la Legislatura porteña debatieron este martes en el Canal de la Ciudad. El intercambio que estuvo dividido en cuatro bloques, dejó expuestas las profundas diferencias políticas, fuertes cruces y discursos que apelaron tanto a la confrontación como a la unión ciudadana.
El evento fue moderado por Damián Glanz y Brenda Brecher y se transmitió en vivo desde las 20.00. A lo largo de la noche, los postulantes expusieron sus ideas y respondieron preguntas de sus adversarios, aunque en muchos casos las respuestas derivaron en chicanas y confrontaciones personales.
Leandro Santoro (Unión por la Patria) cargó contra el oficialismo: “Podemos decirle basta a los mercaderes del odio”. En la misma línea, Lula Levy (Evolución) llamó a «frenar con la crueldad del gobierno nacional y la frialdad del local».
Desde el oficialismo nacional, Manuel Adorni (La Libertad Avanza) insistió en que “la única forma de parar esto es siguiendo el camino de Javier Milei”. Y remató: “Este 18 de mayo es libertad o kirchnerismo”. Su participación fue una de las más polémicas: evitó responder preguntas clave como la relacionada a la coparticipación y arremetió contra sus rivales con ironías: “Que un zurdo me llame ‘ñoqui’ es un mimo al alma”.
En la vereda opuesta, el candidato del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Luca Bonfante, fue directo: “Soy zurdo, soy socialista, todo lo que odia este gobierno. Me alegra que haya venido Adorni, porque hoy es su día, el día del ñoqui”.
Juan Manuel Abal Medina (Seamos Libres) sostuvo que el objetivo es “armar un proyecto para derrotar definitivamente este modelo siniestro”, mientras que Paula Oliveto (Coalición Cívica ARI) reclamó más compromiso social: “El odio después derrama en nuestra sociedad. Si odiamos al otro, la consecuencia es violencia”.
Ramiro Marra (Unión del Centro Democrático) se centró en la seguridad: “Los fisuras nos pueden matar en un minuto, los trapitos son una mafia. La batalla cultural legislativa es importante. Tolerancia cero”. En tanto, Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) enfatizó: “Soy el único libre, al que nadie le levanta el teléfono. Yo tengo un único jefe que sos vos”.
En su intervención, Ricardo Caruso Lombardi (MID) apeló a su historia en el fútbol y cuestionó a la clase política: “La política es como el fútbol. Si hablás mucho y no hacés nada, no sirve”.
Otras voces se sumaron con críticas al sistema político y llamados a la renovación. Mila Zurbriggen (El Movimiento) acusó a las generaciones anteriores de dejarles “un futuro con precarización laboral”. Eva Koutsovitis (Confluencia) denunció que “los legisladores rifan nuestros derechos” y pidió cambiar la lógica de poder en la ciudad.
Desde el Frente Patriota Federal, César Biondini definió la contienda como un dilema entre “nacionalismo o más de lo mismo”. Alejandro Kim (Principios y Valores) pidió votar “peronismo”, criticando a los “productos de empresas marquetineras”.
Las propuestas legislativas también estuvieron en el centro del debate. Santoro habló de revisar los contratos de basura y concesiones irregulares, mientras Adorni insistió en reducir el gasto político. Lula Levy propuso sala de tres obligatoria y plus para docentes en escuelas vulnerables. Abal Medina planteó una ley de integración de barrios populares y beneficios para pymes.
Con este debate, el escenario quedó definido de cara a los comicios del próximo 18 de mayo, en una ciudad que busca recomponer su rumbo político entre múltiples propuestas, viejas disputas y nuevas voces que intentan hacerse lugar en la Legislatura.
Párrafo aparte merece la antesala al debate cuando el asesor presidencial Santiago Caputo, increpó a un fotógrafo que lo quiso registrar cuando le tomaba fotos. Caputo se le acercó a Antonio Becerra, fotorreportero de Tiempo Argentino, tomó su credencial con sus datos personales y la fotografió mientras con mirada penetrante le reiteraba “sos un desubicado”.