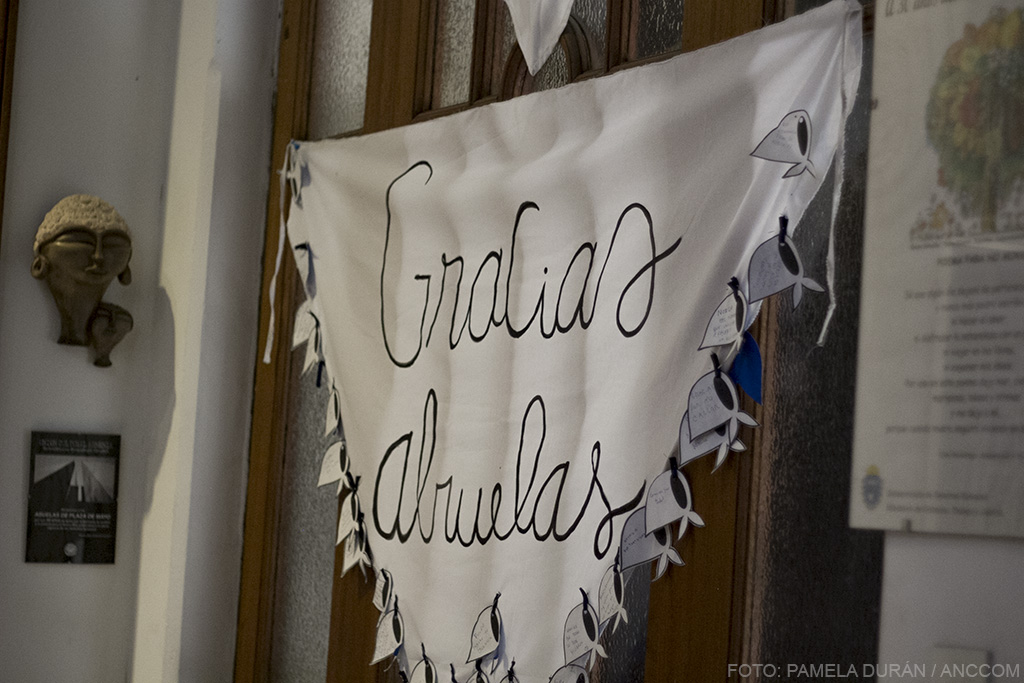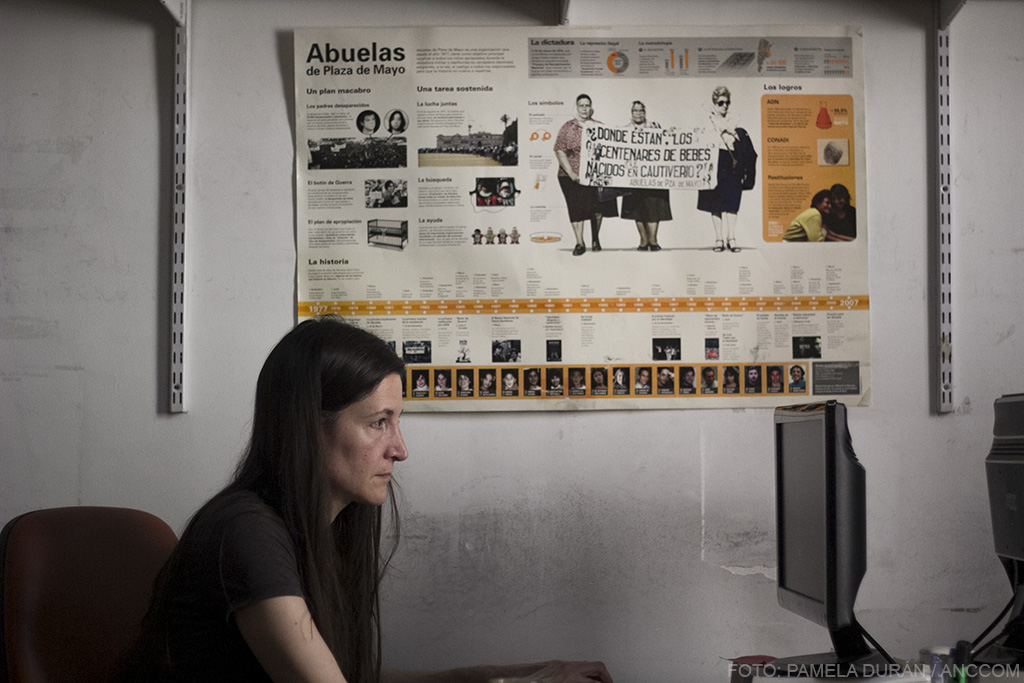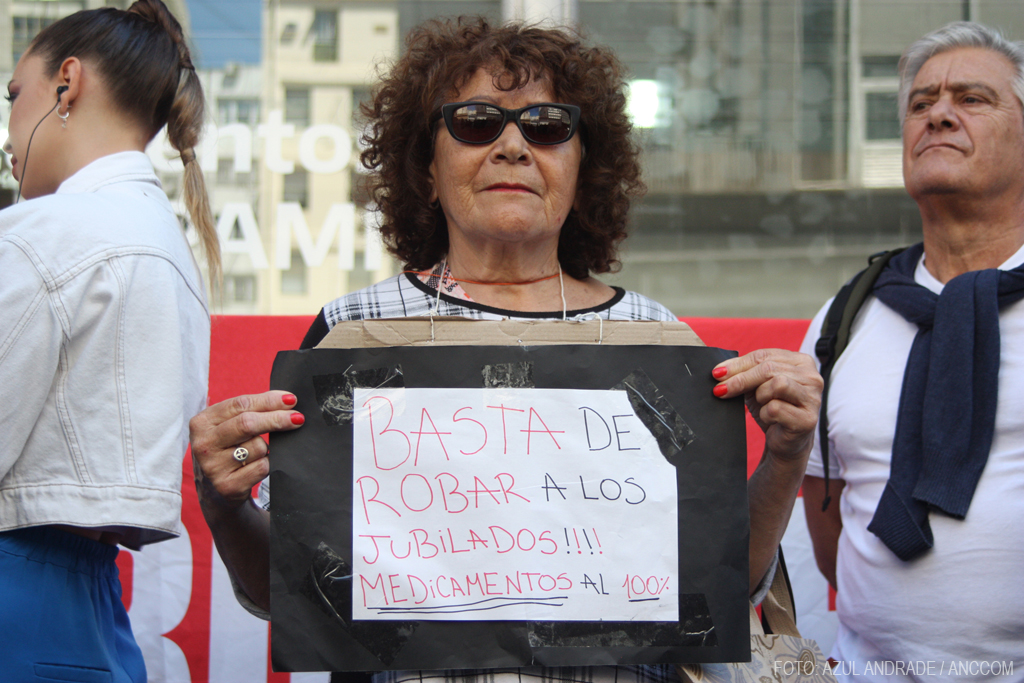Pedagogía barata y patos de goma
A dos años del inicio de las prácticas preprofesionales en los secundarios de CABA, docentes y estudiantes coinciden en que el sistema está desorganizado y que se mezclan experiencias frustrantes con algunas positivas. El azar y el compromiso de las instituciones que reciben a los estudiantes parecen determinar el éxito de la experiencias.

“La agencia de publicidad Maco le pidió a mis estudiantes de Orientación en Ciencias Sociales que hicieran piezas de marketing para la Universidad Católica Argentina como ‘cliente’. El curso que creara la mejor campaña, se ganaba un patito de goma de la empresa”, cuenta Juan Filippone, referente de las ACAP en la Escuela N° 4 D.E. 19° de Nueva Pompeya.
Según el GCBA, las ACAP son “experiencias pedagógicas concretas y en territorio destinadas a acercar a los / las estudiantes al mundo laboral, cultural y a la formación superior”. Están diseñadas para estudiantes de 5° año de secundaria de gestión estatal y privada en CABA; comenzaron en 2022, luego de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria en 2015. Son obligatorias y deben realizarse en espacios laborales relacionados con la orientación del curso, según la reglamentación.
Pero, ¿qué hay detrás de tantas palabras escritas en papel? ¿En la práctica quién termina haciéndose cargo de que la práctica les sirva a los estudiantes? ¿Cómo está resultando lo que para muchos es la primera práctica en un entorno laboral? Las experiencias recopiladas en 2023 no parecía demasiado promisorias.
Organizaciones
El Ministerio de Educación de CABA asigna a las escuelas públicas distintas organizaciones del sector público, privado, de estudios superiores o sociocomunitarios para desarrollar las ACAP. En cambio, las escuelas de gestión privada deben contactar directamente a las instituciones. En las prácticas participan 116 escuelas de gestión estatal y 326 privadas.
Los estudiantes de Filippone no fueron a la oficina de la agencia de publicidad Maco, porque, según les explicó el gerente, las empresas ahora funcionan en modalidad home office, así que las tareas eran en casa o en el aula: “Mis estudiantes no tienen formación en marketing para hacer estas tareas”, aclara. En este y otros casos, más allá de la buena predisposición, la práctica no parece tener mucho sentido. Pero tampoco la buena predisposición puede darse por garantizada.
“Cuando llegamos, la referente nos dijo que no los habían capacitado y que no tenían personal ni presupuesto para recibir a veinte adolescentes”, comenta Filippone sobre una ACAP en la Reserva del Lago de Lugano. Al respecto, explica que “el gobierno porteño tira sobre la comunidad educativa la responsabilidad de armar una propuesta pedagógica para la organización”.
Filippone, el referente ACAP, también reconoce que las experiencias son variadas y hay quienes logran aprovecharlas: “Tenemos gran cantidad de estudiantes hijos de inmigrantes y algunos son la primera generación en egresar de la secundaria. Quizás estas prácticas les son útiles para ampliar su horizonte de trabajo y oportunidades de estudio”.
Otros de sus alumnos, esta vez los que cursan la orientación en Comunicación, tuvieron la ACAP en un Centro de Monitoreo de la Policía de C.A.B.A., donde les pidieron relevar la comunicación interna y plantear ideas para hacerla más eficiente. “Tuvieron una salida didáctica para monitorear las pantallas de la policía”, cuenta Filippone a ANCCOM.
En otras escuelas las experiencias también son variadas, como si no hubiera una estructura clara. Por ejemplo, a Joaquín, egresado en 2023 del Belgrano 1 de Nuñez con orientación en Economía, le asignaron la ACAP en la Feria del Libro, en La Rura,l con una empresa de plataformas digitales educativas, Ticmas: “Vendíamos un sistema de programación para escuelas con robots y juegos, pero no tenía nada que ver con lo que veíamos en el colegio”.
“Me tocó hacer la ACAP en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Mi colegio es de Lenguas, no tiene vínculo con el teatro. Asistimos por dos semanas, cinco horas cada día, a clases de Filosofía y Expresión Corporal. Mirábamos las clases en silencio”, relata Leri, estudiante de 5° de la E.N.S. en Lenguas Vivas Nº.2 «Mariano Acosta” del barrio de Almagro, con orientación en Pedagogía y Educación. «Nadie nos orientaba. No hacíamos nada», concluye.
Además, las ACAP incluyen ciclos de charlas previas a las prácticas. En 2023 y 2024, el Ministerio de Educación de CABA organizó charlas de jóvenes hackers, mujeres en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y de “emprendedores” como Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, que contó cómo creó su empresa. “Muchos se enojaron con el de Mercado Libre, porque contó que fue a estudiar al exterior y que era muy fácil tener una empresa. No nos sentimos identificados con su historia porque él fue súper privilegiado”, cuenta Carolina.

Juan Filippone, referente de las ACAP en la Escuela N° 4 D.E. 19° de Nueva Pompeya.
Un horizonte aleatorio
Ricardo Barone, rector de la Escuela de Comercio Nº 1, Joaquin V. González de Barracas, comenta que a los estudiantes con orientación en Turismo o Economía y Administración les asignaron el Banco Santander, Todo Moda y el Consejo de la Magistratura desde 2022. Cuando comenzaron, tuvieron dificultades con la planificación, pero tras reclamos al Ministerio de Educación, mejoraron la relación con las organizaciones y tuvieron buenas experiencias. “En el Santander, pudieron profundizar sus conocimientos en administración y habilidades financieras. Las prácticas fueron muy bien organizadas”, cuenta Barone a ANCCOM.
A su escuela asisten chicos y chicas de situaciones económicas vulnerables de Zona Sur, Zavaleta, Bajo Flores o del conurbano. El rector ve muy importante a las ACAP para que “chicos que pueden ser discriminados por su origen puedan tener acceso a estos espacios laborales. Uno de mis estudiantes tuvo una entrevista en el Banco Santander después de la práctica”.
Carolina, egresada del I.E.S. Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernandez” de Retiro en la orientación Bilingüe, realizó su práctica en 2023 en ventas y recepción en el hotel El Conquistador: “No hablábamos con los clientes. Íbamos de a cinco a la recepción a mirar en silencio. Había solo un asiento para compartir. No tenía nada que ver con mi orientación”, cuenta. Carolina también señala la falta de orientación en el hotel: «Nadie nos explicó en qué consistían las ACAP, no estaban listos para recibirnos. Cuando quedaba tiempo libre, nos llevaban al sótano del hotel y nos quedábamos cantando entre nosotros. Para mí, la práctica no sirvió para nada, no lo puse en mi currículum”, cuenta.
Carolina también tuvo una clase de orientación vocacional: “Dejaron un montón de fotos de edificios o frutas y tenías que pensar a qué te remitía para imaginar qué querías estudiar”. La estudiante agrega que la desorganización afectaba sus estudios: “No avisaban con tiempo. A veces, las fechas de las ACAP arruinaban los exámenes, porque de repente cinco personas se iban de la clase”. También menciona que en las prácticas no les ofrecían comida: “Solo un día las chicas que atendían nos compraron un budín”.
Al respecto, Barone, rector de la escuela de Barracas, comenta que ellos le hacían llegar las viandas del gobierno a la organización. “Los chicos decían que no tenían ropa adecuada para las prácticas, así que se las conseguimos. Ellos necesitan nuestro apoyo para lograr estas oportunidades”, reflexiona.
La desorganización en las ACAP también se aprecia en las necesidades de transporte de los estudiantes. Algunas instituciones quedan muy lejos de los colegios, y los adolescentes deben trasladarse por su cuenta. Filippone comenta: “El gobierno porteño no pone micros. A uno de mis estudiantes le pegaron un culatazo en la nuca y le robaron el celular mientras esperaba el colectivo para ir a la ACAP en el Instituto de la Vivienda en Lugano”. Filippone también señala que el contenido de las ACAP “está lejos de lo que enseñamos en las materias. Es muy difícil conectarlo, porque asignan la ACAP durante el año y no hay tiempo para preparar los contenidos”.
¿Motivación sin planificación?
Agustina Corica, investigadora de CONICET y del Programa Juventud de FLACSO, sostiene que las ACAP, “en teoría son interesantes. El vínculo entre la escuela y el trabajo es muy motivador para los estudiantes, ya que es un puente para conocer entornos nuevos”. Sin embargo, aclara: “La implementación está siendo muy diversa y difícil. El Gobierno de la Ciudad no está garantizando una red de acompañamiento adecuada en las prácticas, lo que desmotiva a los estudiantes”.
Por su parte, Marcelo Parra, Secretario Adjunto en la Unión de Trabajadores de la Educación cuenta a ANCCOM que “desde la implementación hubo una mejoría en la organización de las ACAP. Al comienzo, las rechazamos porque estaban vinculadas al emprendedurismo y no explicitaban procesos pedagógicos reales. No había acompañamiento real en los entornos laborales”.
Parra explica que en el último año el conflicto se apaciguó, por lo que desde UTE no realizaron un relevamiento de las prácticas en 2024. “No vemos mal que les estudiantes tengan acercamiento al mundo del trabajo y de los estudios superiores, el tema es la forma y la intención que le impone el Gobierno de la Ciudad”, aclara.
Si bien hay algunas mejoras en la organización de las ACAP en el último año, el Ministerio de Educación de la Ciudad delega toda la responsabilidad en los estudiantes, profesores, referentes, directivos y organizaciones para que resulte una experiencia pedagógica fructífera. Sin embargo, si el Gobierno porteño profundizara en la red de apoyo y capacitación para las organizaciones, estas actividades podrían ser un puente para que las y los jóvenes accedan a nuevas oportunidades laborales y universitarias para ampliar su horizonte de expectativas de futuro.