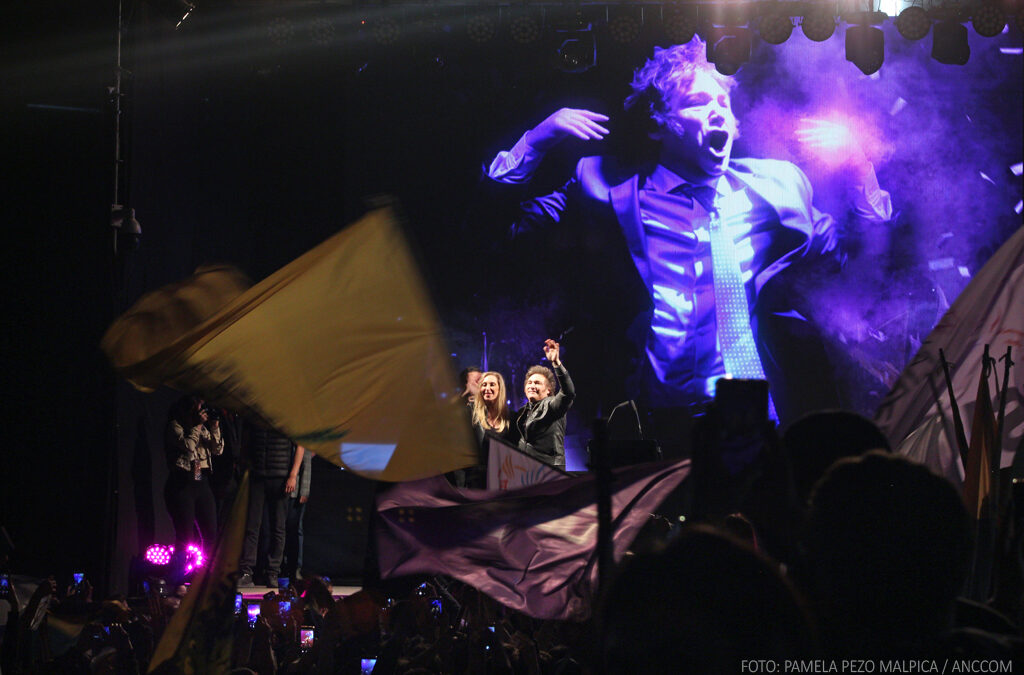Condenaron a las mujeres mapuche acusadas de usurpación en Villa Mascardi
Las seis imputadas recibieron penas de entre dos años y dos años y medios en suspenso. “Desde que nací soy mapuche y fui hostigada siempre por el Estado”, dijo una de las condenadas.

“Arrancaron a los tiros. No fue represión, era una cacería”, dijo Mayra Aylén Tapia, al relatar la violencia del desalojo ocurrido en noviembre de 2017. Foto Archivo: Alejandra Bertoliche/ TELAM
Luego de un juicio exprés que de solo tres audiencias –en las que la defensa denunció la arbitrariedad y “show político de la justicia patagónica”–, el lunes 30 de septiembre hubo alegatos y sentencia en el juicio contra los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu por la causa en que se acusaba a un grupo de usurpación de terrenos en Villa Mascardi. La jornada concluyó con la condena de seis imputadas a penas de entre dos y dos años y medio en suspenso.
Siempre rodeados por decenas de efectivos armados y con uniformes verdeoliva, porque el proceso se desarrolló en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche, en el último día durante ocho horas las partes dieron sus alegatos de cierre luego de escuchar las palabras finales de las y los imputados. Como en un juego de tenis, el bloque acusatorio y el defensor inculparon a la contraparte de acciones violentas y el incumplimiento del marco legal preestablecido para los casos de disputas por terrenos con comunidades indígenas.
“‘Comé tierra, india’, le dijeron los policías a la machi (sanadora), luego de tirarla al suelo mientras la golpeaban”, contó la imputada Mayra Aylén Tapia, docente de secundaria, al realizar una recapitulación de la violencia que sufrió su comunidad por parte de los efectivos policiales la noche del desalojo policial, el 23 de noviembre de 2017. “Arrancaron a los tiros. No fue represión, era una cacería”, dijo Tapia, que además afirmó que en ningún momento hubo intención de Parques Nacionales de una mediación pacífica, y que el racismo, la persecución y la arbitrariedad fueron parte de todo el proceso: “El único plan de comanejo con Parques Nacionales nos reduce a la servidumbre. Nosotros no luchamos por ser dueños de la tierra, sino por vivir libres en nuestros territorios y que no nos vengan a matar como lo hicieron”.
Le siguió para sus palabras finales su compañera María Isabel Nahuel, que se sumó la denuncia sobre el comportamiento de las autoridades: “Desde que nací soy mapuche. Desde que nací fui hostigada, siempre por el Estado”. Además, Nahuel recalcó que nunca se les avisó que iban a desalojarlos, sino que los efectivos policiales avanzaron durante una noche en medio de disparos, a pesar de que la Fiscalía era consciente sobre la presencia de niños en el predio. “El Parque Nacional vino después. Nosotros estábamos antes, mis antepasados, los mapuches y tehuelches siempre estuvieron en estos territorios. Nosotros no somos usurpadores, a nosotros nos vinieron a despojar de nuestros territorios, nos vinieron a matar”.
¿Dos demonios?
Cuando llegó el turno de hablar de la querella, en representación de Parques Nacionales, se negó cualquier tipo de arbitrariedad, violencia o proceder que incumpliera las normas jurídicas vigentes y, por el contrario, insistieron en la actitud “violenta” y “terrorista” por parte de la comunidad mapuche en la usurpación. “La toma cambió la vida diaria de la sociedad, con el trabajo de los guardaparques y los cortes permanentes”, dijo la querella.
El bloque acusatorio, compuesto tanto por la querella como por la Fiscalía, insistió en la existencia de normativas cuya finalidad es resolver las problemáticas en cuanto a terrenos para comunidades indígenas. Así intentaron negar cualquier tipo de discriminación del Estado, del que se resaltó su caracter democratico. “Hubo hechos delictivos y unilaterales. No se trata de un reclamo territorial. No se puede justificar bajo ningún punto de vista la violenta toma que los imputados ejercieron en Villa Mascardi”, afirmó la querella, y aseguró que desde la administración de Parques Nacionales, la estrategia primera siempre fue el diálogo.
En cuanto a la Fiscalía, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, aseguraron que la comunidad mapuche se encontraba advertida sobre el desalojo, y que se habían preparado para resistir la usurpación con armas y barricadas, de nuevo destacando el accionar violento de los mapuches. “Si voy a elegir una figura sagrada, ¿por qué voy con pasamontañas con el rostro tapado como ladrón?”, alegó la Fiscalía.
La defensa, por su parte, sostuvo en primer lugar el derecho de las comunidades de sostener y reafirmar su cultura, y la existencia de una conexión sagrada con los territorios. En segundo lugar, negó todo tipo de accionar violento por parte de la comunidad mapuche, afirmando que ellos actuaron en defensa propia y desde la asimetría de fuerzas y recursos respecto del Estado. Por otro lado, denunciaron las incoherencias entre los testigos y denunciaron que, detrás del proceso judicial, se encontraban en movimiento intereses políticos. Finalmente, remarcaron que la estrategia del bloque acusatorio de apoyarse en la imposibilidad de acciones discriminatorias por parte del Estado debido a la existencia de un sistema democrático, carecía de justificación: “Insistir en que se trata de un gobierno democratico no garantiza nada”. Los abogados defensores, que habían anticipado el veredicto ya estaba “cocinado”; pidieron la absolución de los imputados: “Además de la absolución, pedimos que en caso de no ser así, que no se les imponga el no concurrir al rewe del predio, por ser un lugar sagrado”, en un pedido de que se tenga en cuenta, al momento de dar la sentencia, la perspectiva de derechos indígenas.
“Es injusto hablar de enfrentamiento cuando lo único que teníamos para defendernos, eran piedras. Se habla de violencia pero los muertos los tenemos nosotros”, dijo Joana Micaela Colhuan en sus palabras finales, y agregó: “Para nosotros no hay justicia. A mi primo lo mataron (en alusión a Rafael Nahuel), y la persona que me disparó a mi no está acá, está libre”. Al momento de tomar la palabra, Tapia denunció “Hablan de democracia mientras que al mismo tiempo presentan una Teoría de los Dos Demonios, cuando ellos saben muy bien que solo teníamos piedras”.
Luego de un cuarto intermedio, el tribunal decidió condenar a la pena de dos años con ejecución en suspenso, e imposiciones a la libertad como la fijación de un domicilio y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de la provincia de Río Negro, a los imputados Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia. Por otro lado, Yessica Fernanda Bonnefoi recibió dos años y dos meses de presión, y a Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña se le sumaron cuatro meses más. “El Estado argentino no va a reconocer nunca los derechos de los pueblos originarios, pero vamos a seguir apelando si es necesario hasta la Corte Suprema”, dijo la abogada defensora Laura Taffetani.