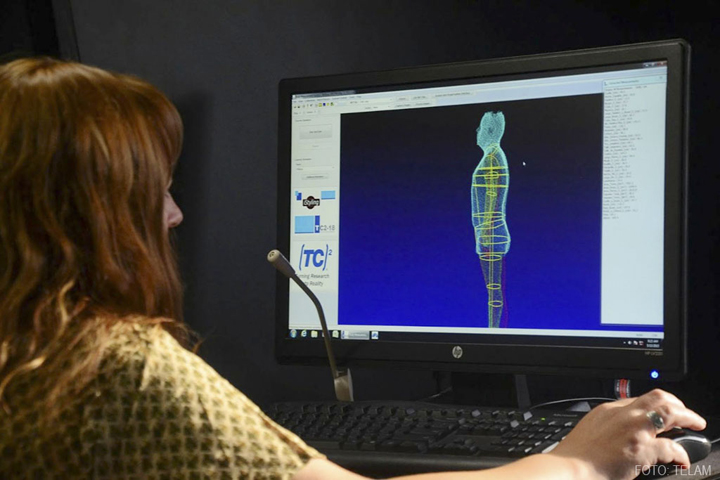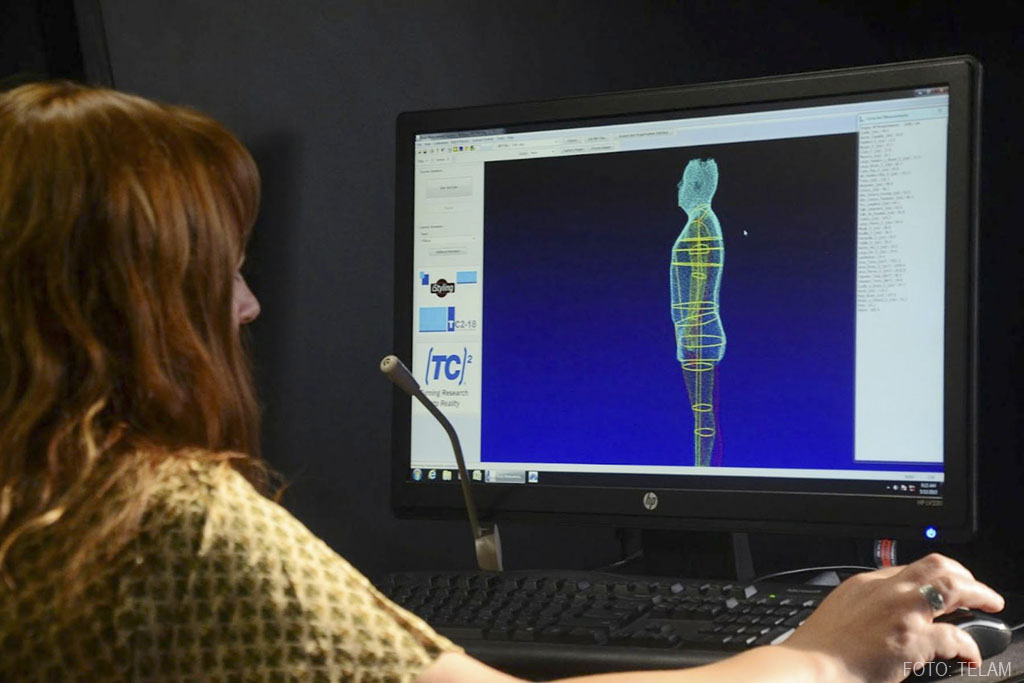¿Moda, ideología o respuesta a la crisis?
Un festival en el Mercado de Pulgas buscó poner en escena un debate urgente: frente al avance del ultra fast fashion y la crisis económica la moda sustentable se presenta como alternativa. Esta manera de consumir de forma más consciente choca con la dura realidad de la industria argentina.

El playón del Mercado de Pulgas se vistió este sábado de consignas verdes, reciclaje y discursos sobre sostenibilidad. Mesas con agujas, corbatas que esperaban una nueva forma y puestos de emprendedores nacionales donde se mezclaban camperas recicladas, vestidos intervenidos y zapatos que ya habían tenido una vida previa. Fue la nueva edición del Festival de Moda Sostenible, un espacio que, en tiempos de crisis, buscó ofrecer una alternativa al modelo del ultra fast fashion y a una industria textil local que se encuentra en jaque.
El ultra fast fashion representa una amenaza para toda la industria de la moda debido a su esquema de producción masiva, basado en precios irrisorios y calidad deficiente. No sólo distorsiona el mercado sino que también vuelve imposible la competencia para marcas responsables. Este fenómeno agrava la crisis ambiental al multiplicar los residuos textiles y la huella de carbono, pero además, en países como Argentina también golpea de lleno a la industria local, reduciendo la producción nacional y precarizando el trabajo detrás de cada prenda. Según la Encuesta de Coyuntura de la fundación ProTejer, la industria ya tenía una realidad compleja por la crisis económica y la importación masiva; ahora se le suma, el auge de las plataformas extranjeras que dejaron a los talleres textiles nacionales prácticamente sin margen de competencia.
La jornada reunió a emprendedores, diseñadores, marcas y contó, además, con un escenario de charlas donde especialistas y referentes del sector compartieron sus perspectivas. También, se hicieron presentes distintas formas de pensar la moda más allá de la prenda: desde talleres de reciclaje hasta marcas que se organizan bajo el paradigma del triple impacto, un enfoque que combina rentabilidad económica, compromiso social y responsabilidad ambiental. Entre los testimonios quedó claro que, aunque la sustentabilidad aparece como horizonte, la distancia entre el discurso oficial y la realidad de los consumidores y trabajadores argentinos es cada vez más profunda.
El crecimiento de las ventas online en plataformas como Shein y Temu revela un cambio acelerado en los hábitos de consumo: cada vez más argentinos compran ropa afuera. Según un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en base a datos del INDEC y el BCRA, entre enero y mayo del 2025, el gasto en indumentaria importada creció un 136%. En el contexto de la charla Moda sostenible en tiempos de crisis dictada en el Festival, la especialista en tendencias culturales y de consumo Ximena Díaz Alarcón, lo explicó con crudeza: “Un consumidor latinoamericano, restringido, con recesiones, con falta de laburo, con falta de ingresos, no tiene la prioridad en comprar sustentable. Y elige la opción de Shein”.

Se toleran los espacios en donde la ropa sustentable es bandera cultural para ciertos sectores, pero se persigue con las fuerzas de seguridad a los circuitos informales de venta de ropa que garantizan oportunidades de ingresos para quienes no tienen otra opción.
¿Ambiente o rebusque?
Los emprendimientos y PyMEs de moda nacionales hacen malabares para subsistir. ¿Se puede hablar de responsabilidad ambiental cuando la urgencia pasa por llegar a fin de mes? ¿Puede sostenerse un negocio de diseño independiente cuando el mercado global impone precios imposibles y las políticas comerciales internas no acompañan? El debate no se resolvió y no parece simple lograrlo. Desde el escenario se sumaron otras miradas que dan respuestas parciales: Cecilia Membrado, de la plataforma Renová tu vestidor, explicó cómo la moda circular permite que muchas familias encuentren ingresos a partir de la reventa de prendas.
Entre los pasillos del Festival, sin embargo, la postal dejaba entrever un límite: la mayoría de los asistentes pertenecía a un sector social con posibilidad real de elegir cómo consumir y de pensar en un consumo consciente y sostenible. Mientras en muchos barrios la ropa usada se volvió la única salida frente a la crisis, en el evento la sustentabilidad aparecía más como una elección estética que como necesidad. “Me gusta venir a esta clase de eventos porque siento que apoyo otro modelo y además encuentro cosas únicas” contó Julieta, de 27 años y vecina de Villa Urquiza, mientras recorría diversos stands con una bolsa de tela colgada en el hombro. Su testimonio, aunque entusiasta, dejó ver aquella distancia: no todos pueden decidir entre el fast fashion y la sustentabilidad; para la mayoría la urgencia hoy pasa primero por llenar la mesa antes que renovar el placard.
Y es entre estas tensiones en donde se cuela de la misma manera otra contradicción que excede al mundo de la moda. Mientras el Festival de Moda Sostenible fue habilitado y celebrado en un espacio céntrico de la ciudad como lo es el Mercado de Pulgas, en paralelo se levantan ferias populares en plazas como la de Parque Centenario. Allí, cientos de familias dependen de la venta de ropa usada para poder sobrevivir. El contraste deja en evidencia una política desigual: se toleran los espacios en donde la sustentabilidad es bandera cultural para ciertos sectores, pero se persigue con las fuerzas de seguridad a los circuitos informales que garantizan oportunidades de ingresos para quienes no tienen otra opción.

En los puestos del Festival, diseñadores independientes relataron las dificultades de producir en pequeña escala y con materiales reciclados. La mayoría coincidió en que el desafío no es sólo económico, sino cultural: convencer a los consumidores de que una prenda hecha a conciencia puede tener un valor diferente.
Un ejemplo fue el de Fracking Design, una marca que recicla bolsones de arena descartados por las petroleras en Vaca Muerta para realizar productos de marroquinería. Ornella, su creadora, lo resumió con claridad: “Nosotros en realidad no nos comparamos con productos de afuera porque lo que nos diferencia es nuestro valor agregado: el triple impacto y la producción nacional. Nuestro propósito es fomentar el trabajo justo y la inclusión laboral. Toda nuestra cadena productiva son cooperativas o talleres en su casa, lo que genera trabajo local que para nosotros es muy importante”. Su voz mostró que, detrás de cada bolso, no hay solamente materiales recuperados, sino también una apuesta a sostener el empleo nacional en un mercado adverso.
El encuentro dejó una pregunta que trascendió la jornada: ¿qué significa vestirse en la Argentina de hoy? En un país donde los talleres textiles cierran, los negocios bajan sus persianas y la compra extranjera crece como opción mayoritaria, la idea de sustentabilidad se resignifica. Ya no se trata sólo de cuidar el medioambiente, sino también de proteger la economía personal y sostener la producción nacional. La contradicción queda expuesta: en tanto algunos sectores pueden permitirse consumir con conciencia, la mayoría apenas logra vestirse. En una Argentina atravesada por la desigualdad, pensar en la sustentabilidad implica no sólo discutir qué clase de ropa usamos, sino también quienes tienen el privilegio de elegirla.