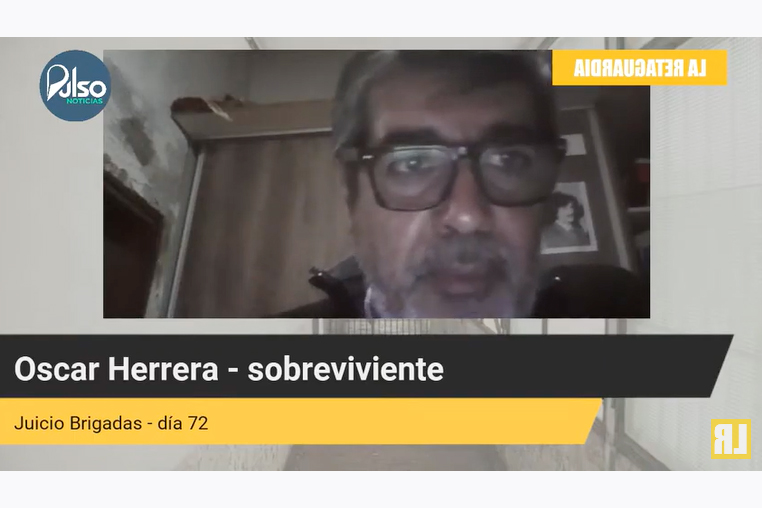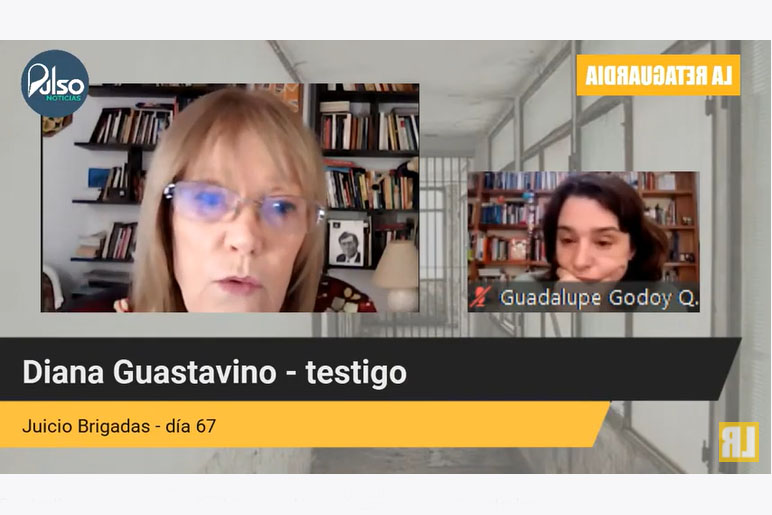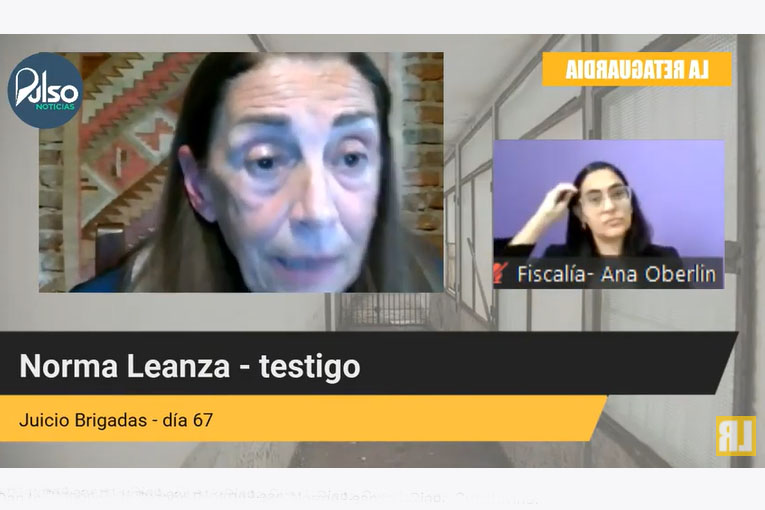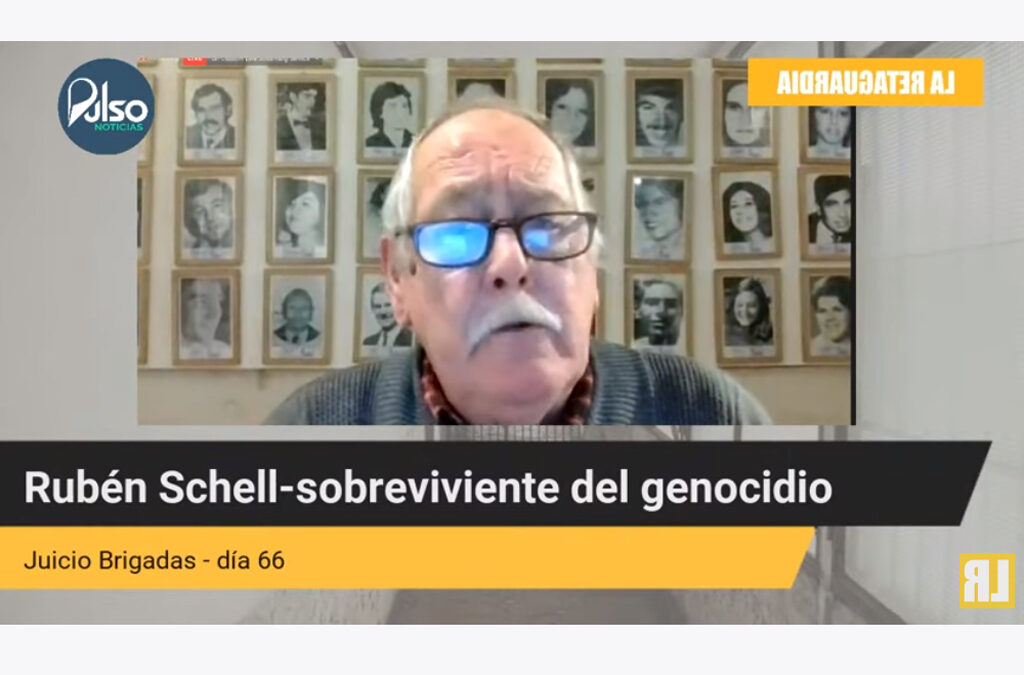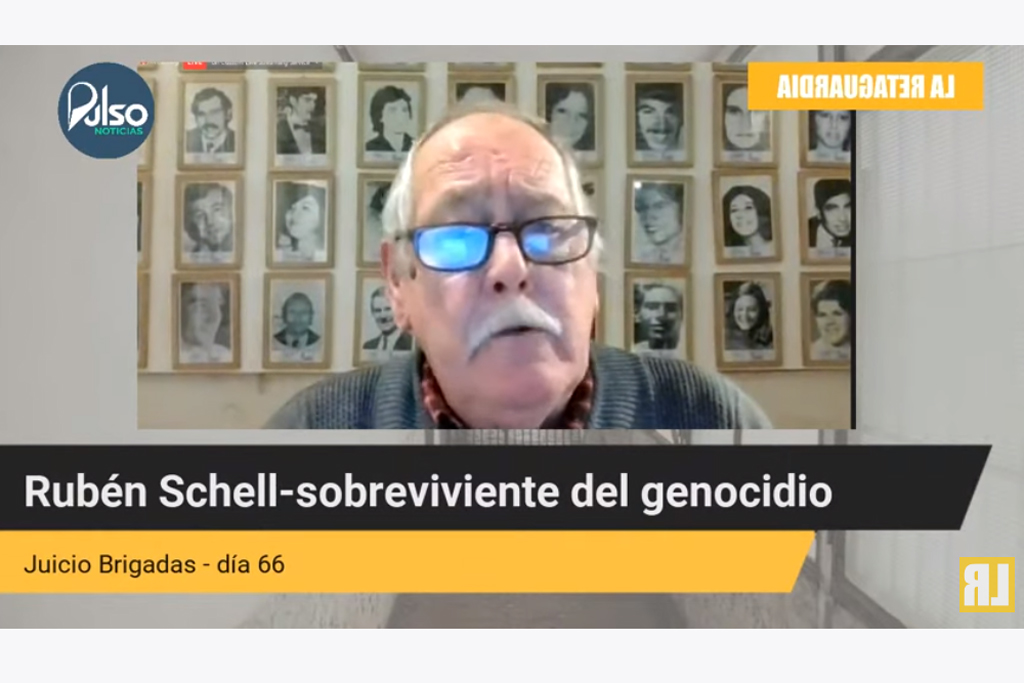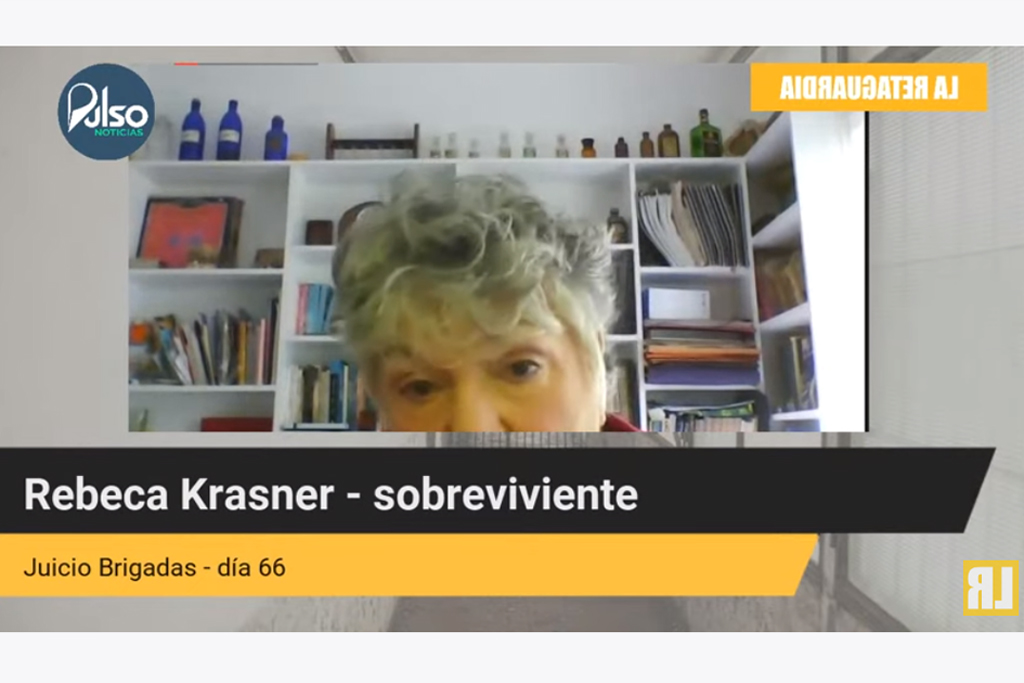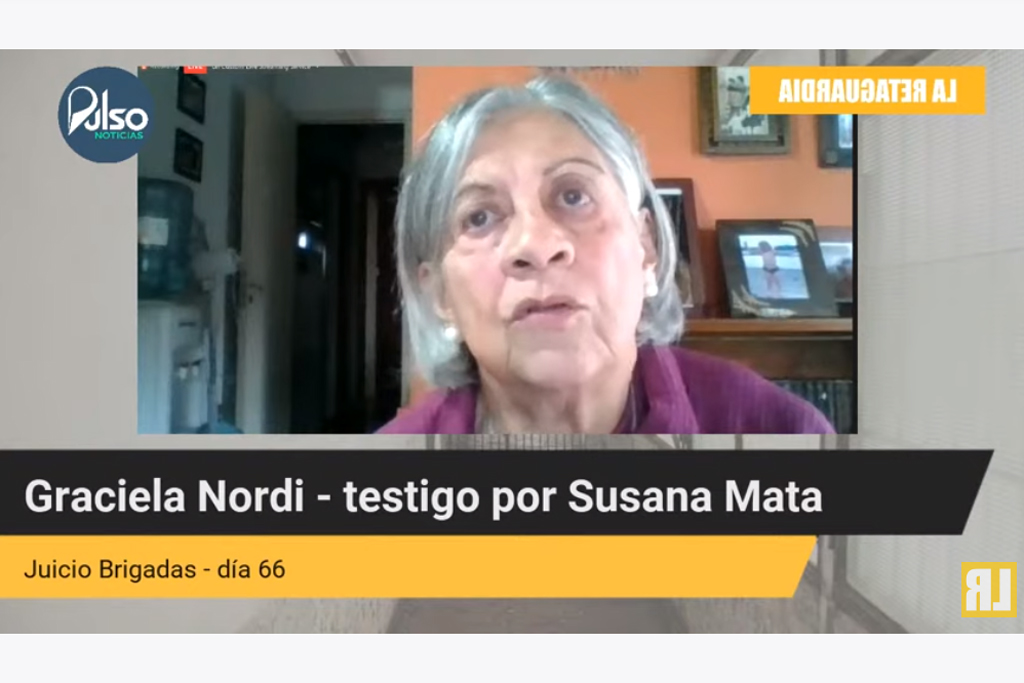La trama de la asociación de las dictaduras argentina y uruguaya
En la audiencia Nº 73 del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús quedó expuesto el vínculo entre los gobiernos de facto de ambos países.

Carlos D´Elía Casco y Paula Eva Logares, nietos restituidos en 1998 y 1984, respectivamente, declararon el martes último en la audiencia Nº 73 del juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. También brindaron testimonio Juan Berdún Cardozo, de nacionalidad uruguaya, sobreviviente del centro clandestino Pozo de Quilmes; y María Graciela Borelli, hermana de otro uruguayo desaparecido.
De manera presencial inició la jornada María Graciela Borelli Catánneo, hermana de Raúl Borelli Catánneo, estudiante de Medicina en Montevideo y secuestrado en Valentín Alsina, Argentina, en 1977, como parte del denominado Plan Cóndor, y estuvo detenido en los Pozos de Banfield y Quilmes hasta mayo de 1978. Con relación a estas fechas, dijo: “Es el inicio de una búsqueda que dura casi 45 años” para iniciar el relato de la reconstrucción que logró sobre los cinco meses que su hermano estuvo en cautiverio. Raúl militaba en el GAU (Grupos de Acción Unificadora) y con el comienzo de la dictadura en Uruguay, en 1973, se exilió en Argentina, donde en total secuestraron y desaparecieron a 26 uruguayos, de quienes María brinda nombre y apellido. Ella se exilió -vía San Pablo- en España, mientras que su marido se sumó varios meses después, ya que también había sido detenido y estaba en libertad provisoria. Afirma que muchos de los secuestrados en Argentina fueron llevados a Uruguay, lo que evidencia la coordinación y los vínculos entre las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas. “La Computadora, es el informe de la Armada, la armaron con detenidos que tuvieron diversos grados de colaboración en el FUSNA (Cuerpo de Fusileros Navales de la República Oriental del Uruguay), hacían inteligencia. Hubo coordinación, vínculos estrechos con la ESMA porque también funcionaba así”, declaró.
Antes de concluir su testimonio dijo: “Quiero homenajear a mis padres -Luis y Julia- que lo buscaron sin parar. Hubiera querido que no solo estuvieran los grandes mandos, sino aquellos que fueron los brazos operadores de todo, algunos que están identificados. Cuesta entender por qué no están sentados acá. Los juicios son importantes porque los testimonios construyen memoria”. Luego pidió: “Ojalá que aquellos que saben algo, que han presenciado y que pueden aportarnos datos, que lo hagan”, con una foto de Raúl y de su madre exigió “la desclasificación de los archivos como responsabilidad de los Estados para saber la verdad”.
La auxiliar del fiscal, Ana Oberlin, le consultó si recibieron el testimonio de sobrevivientes que les hayan brindado datos, a lo que respondió afirmando que los testimonios de Adriana Charmorro, Washinton Rodríguez, y Luis Taub (todos declarantes de esta causa) le permitieron ir reconstruyendo todo.

Luego declaró Carlos D’Elia Casco, nieto restituido, hijo de Julio D’Elia y Yolanda Casco. Explicó el vínculo que los une y desde qué momento descubrió quién es: “En 1995, a los 17 años, conocí mi verdadera identidad. Hasta entonces creía ser hijo de Marta Leiro y Carlos De Luccía, nunca había tenido dudas de mi identidad, por lo cual ese momento marcó un antes y un después en mi vida”. Más tarde, mencionó que pudo conocer aspectos de la vida de sus padres biológicos y el hecho de su secuestro, y habló sobre la paciencia que tuvo su familia biológica para transmitirle información.
En la siguiente parte de su declaración, relató la vida de sus padres en Uruguay y cómo se conocieron: «Mientras estudiaban, trabajaban y militaban en el contexto de la dictadura. Se vinieron a vivir en 1974 a Buenos Aires y mi papá terminó sus estudios en la Universidad del Salvador». Contó que su padre consiguió trabajo y que su madre estaba embarazada de él; que con un crédito lograron comprar un departamento en San Fernando, de donde fueron secuestrados en la madrugada del 22 de diciembre de 1977. Por la reconstrucción que realizó a través de los testimonios de sobrevivientes como Adriana Chamorro y Luis Taub, pudo saber que estuvieron en la Comisaría de San Fernando, el COTI de Martínez, donde otros 27 uruguayos fueron llevados. También pasaron por el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes.
Sobre cómo sus abuelos se enteraron del secuestro de sus padres, Carlos respondió: «Llegaron a Buenos Aires el mismo 22 de diciembre, venían a pasar las fiestas y a esperar mi nacimiento. Tenían llave del edificio y cuando van a ingresar al departamento son recibidos por personas fuertemente armadas, algunos con tonada uruguaya. Tres parecían ser uruguayos, mis padres ya habían sido secuestrados a la una de la mañana, a mis abuelos los tuvieron retenidos todo el día». Según explica, quienes estaban en el departamento comían lo que sus padres habían preparado y que la ropa de bebé no estaba. A sus abuelos los obligaron a irse de Argentina. Sin embargo, dijo: «Regresaron pese a las amenazas, el 26 de diciembre estaban de nuevo. Ahí empezó ese proceso de búsqueda, empezaron ellos y toda mi familia biológica, y con el tiempo me empezaron a buscar a mí también cuando el embarazo ya había llegado a término».
Explicó que su familia recorrió juzgados, embajadas, oficinas de organismos internacionales, tanto en Argentina como en Uruguay, casas cuna, iglesias, hospitales buscando cualquier información que pudiera surgir, lo que lo lleva a destacar la importancia de los testimonios de sobrevivientes que compartieron cautiverio con sus padres: «Fue fundamental para que pudiéramos conocer detalles sobre el secuestros. Se sabe que hicieron el circuito que hacían todos los uruguayos».
Entre el 21 y el 22 de diciembre de 1977 se orquesta un operativo en el que secuestraron a 27 uruguayos de los cuales se desconoce aún su destino. Carlos afirmó: «Entre ellos había tres mujeres embarazadas. Nacimos tres niños en el Pozo de Banfield; la hija de Aída Sanz, es la primera, a fines de diciembre de 1977. En enero nazco yo y creo que en agosto se da el nacimiento de Victoria Moyano». Varias declaraciones le permitieron tener la certeza que a todos los uruguayos secuestrados en Argentina los «movían» en grupo en ese circuito: «Hay testimonios de sobrevivientes que podrían indicar que algunos de los secuestrados podrían haber sido llevados a Uruguay. En el COTI Martínez, Luis Taub me dijo que vio a mi padre y se sabe que a las mujeres que estaban ahí les hicieron preparar sanguches de milanesa para cinco uruguayos que iban a ser trasladados» y continúa: «Según hemos logrado reconstruir la mecánica que se seguía en ese entonces es que de los secuestrados uruguayos se ocupaban los uruguayos y de los secuestrados argentinos se ocupaban los argentinos. De ahí se confirmó la coordinación represiva que existió entre los gobiernos de facto tanto en Uruguay como en Argentina y en el resto del Cono Sur».
«Luego de mi nacimiento, el 16 de mayo fue el último momento que se supo de los uruguayos que estaban en Banfield», señaló y agregó: «Solo dos uruguayas quedaron en Banfield, lo que demuestra lo perverso y macabro del pensamiento y la lógica que seguían los perpetradores de los secuestros y las detenciones clandestinas es que mantuvieron a quienes creían que estaban embarazadas, María Asunción Artigas y a Liliana García de Dosetti».
Carlos nació el 26 de enero de 1978 según lo que figura en la partida de nacimiento apócrifa firmada por el médico policial Jorge Bergés. Llegó con sus apropiadores mediante la intervención de un allegado de la familia que era subjefe de la policía de la provincia, Rodolfo Aníbal Campos. «Cuando el embarazo de mi mamá Yolanda estaba a término les avisó que se acerquen a un lugar de Quilmes donde el mismo Jorge Bergés, envuelto en papel de diario y con rastros de sangre, me entrega en los brazos de Marta y sin preguntar absolutamente nada».
Carlos tuvo que procesar una herencia y muchas historias, algo que le llevó diez años: «Tal vez la postura que tomé como manera de protegerme o porque no estaba preparado para hacerme cargo de esta historia, empecé a conocer a mi familia biológica, a saber, más de mis padres, empecé a viajar a Uruguay. En una visita que hice solo, estaba charlando con mi abuela en el living de su casa, no sé por qué la charla llevó a hablar sobre mi mamá y mi papá y sentí la necesidad, como algo por dentro que me quemaba, de querer saber un montón de cosas que ya me habían contado pero que evidentemente no había hecho propias. A partir de esa charla con mi abuela empecé a hacerme cargo de esa historia. Necesité esos diez años para prepararme. De esa búsqueda liderada por mi abuela ahora me iba a hacer cargo yo».

La tercera en declarar fue Paula Eva Logares, hija de Mónica Sonia Grinspon y Ernesto Claudio Logares. «Llegaron a estar detenidos en el Pozo de Banfield, pero para saberlo tuvimos que reconstruir todo un circuito que fue muy difícil», contó. Por ser militantes, se exiliaron en Uruguay y allá los secuestraron a los tres en la calle: «Nos encapuchan, hay gente que lo vio. Nos traen a los tres juntos a la Brigada de San Justo, yo tenía 23 meses», relató Paula. Recuerda que el día exacto porque era feriado y que iban al Parque Rodó. El testimonio de Paula, pese a que tenía dos años al momento de su secuestro, está lleno de sus propias vivencias: «Durante mucho tiempo no mantuve recuerdos. Yo sé que viví la separación con mis padres». Recordó la Brigada de San Justo: » En los brazos de mi madre estaba en un CCD», dijo. También que, ya siendo una niña apropiada, quizás la hayan llevado al Pozo de Banfield: «Era posible que me hayan vuelto a llevar ahí, entré al lugar y lo vi y creo reconocer cómo era y cómo funcionaba».
Sus apropiadores la anotaron como hija natural: «Sé que aparezco ahí porque estoy anotada como hija propia del subcomisario de la Brigada de San Justo, Rubén Luis Lavallén y de Raquel Leiro Teresa Mendiondo. No sé de dónde se conocen, todo está muy denotado de lo que conocemos hoy en día que es el Plan Cóndor: somos argentinos exiliados en Uruguay, nos secuestran en Uruguay». Afirmó que Lavallén era una persona violenta tanto en la calle como con su mujer, ya que la golpeaba adelante mío y continuó: «A mí no me encontraron en una plaza o en un orfanato abandonada. Me secuestraron», afirmó.
Paula recuperó su identidad luego de una intensa búsqueda y la difusión de fotos que hizo Abuelas donde fue reconocida a los ocho años: «Mi abuela desde un principio nos buscó a los tres. Agradezco estar acá y formar parte de esta realidad. Yo estuve en ese lugar oscuro y siniestro en el que estuvieron mis padres. Los huecos de las familias y los vínculos se pudieron ir formando de alguna manera y otros se fueron ablandando y soltando. Y claro que tiene repercusiones». Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, esa Abuela que la buscó incansable estuvo toda la audiencia sentada escuchándola.
Paula denunció que los Estados nunca se hicieron responsables de esclarecer lo que pasó: «En ningún momento dijeron que estuvieron detenidos aquí o allá. No tengo registros formales de la detención de mis padres. Podemos saber que estuvieron en el Pozo de Banfield y no sabemos más. Sabemos que llegaron ahí pero no sabemos qué pasó de ellos. Hay gente que estuvo a cargo de ellos y sí saben». Al reconstruir las vidas de sus padres se emociona cuando su padre fue reconocido como trabajador del Banco Nación, ya que allí los habían registrado como despedidos por abandono de cargo cuando en realidad habían sido desaparecidos. Por solicitud de los trabajadores se modificaron esos legajos. «Me emociona la idea que pude formar de mis padres. Desde el 78 dejé de tener contacto con ellos».

En último lugar, declaró en la audiencia Juan Berdún Cardozo, que fue detenido el 14 de abril de 1978 con 24 años en la localidad de Juan Madariaga. Relata las causas de su detención, y como causa destaca la persecución política. Juan nació en Montevideo, mientras estudiaba y sufrió la represión contra aquellos que formaban parte del cogobierno universitario. Era militante social, en aquellos momentos militaba en la UJC: «Aparezco en un folleto donde está mi nombre, donde decían que yo pertenecía a esa organización política. A esto se suma mi padre detenido con la camioneta llena del periódico La Carta que editaba el Partido Comunista de Uruguay». Y detalló: “»Que mi nombre aparezca derivó en la persecución mía que fue investigada por oficiales uruguayos de la OCOA. Cuando era interrogado, participaba gente con el tono de voz propio de donde venían, que no eran argentinos. Y preguntaban cosas referidas a esa actividad mía».
El día que fue detenido salía a trabajar a la mañana de su casa en Pinamar, cuando irrumpió un grupo de personas de civil: «Me preguntan mi nombre, me cargan en el Falcón y me ponen en el baúl. Estoy en Campo de Mayo y me doy cuenta por esos campos y fui reconociendo esa experiencia. Estuve hasta entrada la noche, siete de la tarde y me trasladan a otro lugar, el Pozo de Quilmes. Siempre encapuchado y atrás de un Falcon». Cuando llega a Quilmes puede hablar con Washington Martínez: «A él lo liberan el día que yo llego, solo diez minutos hablamos y le alcanzo a contar que tengo una hija chica en Uruguay, que me trasladaron en un Falcón». Explicó cómo vivía ahí, el frio y el hambre que pasaban: «Al otro día empiezan las sesiones nocturnas de interrogatorio, con picana eléctrica y patadas. Y ocurre algo muy feo que voy a decir acá, ponen un piolín en el órgano masculino y me dicen de acá salís y no fifas más». Le preguntan nombres, por su padre y por las actividades que hacía en Pinamar y después de un mes y medio de cautiverio lo liberan.
En el tiempo detenido estuvo solo en una celda, privado de la visión y esposado. Lo torturaban uruguayos, aseguró. «Había una persona mayor y calculo que fue Gavazzo, pero no puedo decir que lo vi, lo uno a la voz». Cierra su testimonio con una frase que resume para él la causa: “Esto tengo para contar sobre cómo se operó la persecución política”.