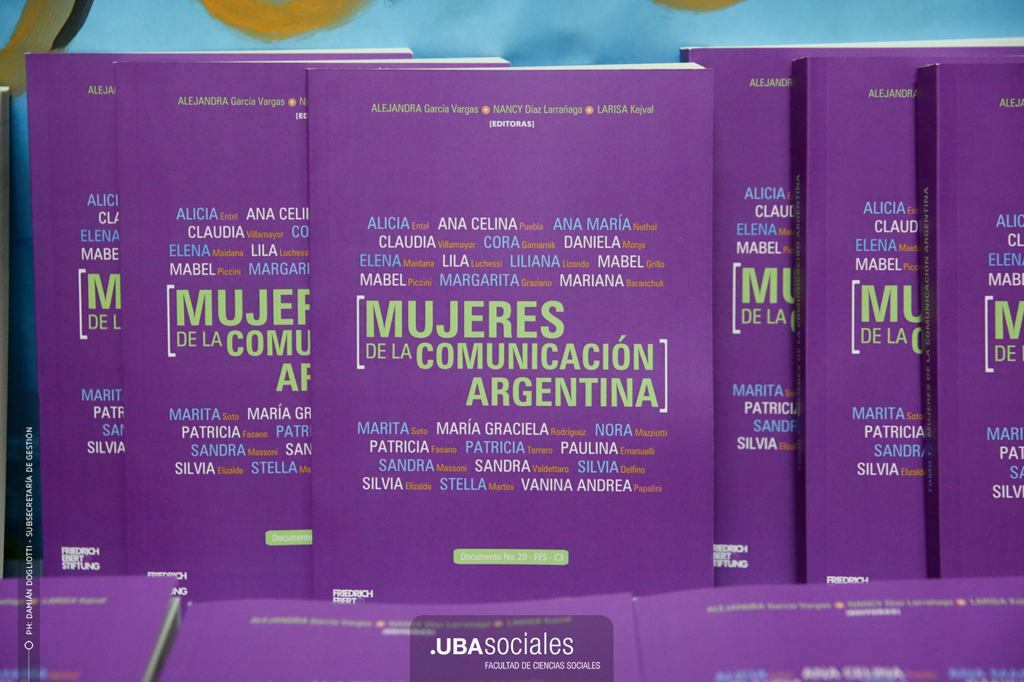La abuela Delia
Soledad Iparraguirre publicó «Delia: bastión de la resistencia», un libro que cuenta la historia de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.

Delia, bastión de la resistencia es un libro de Soledad Iparraguirre que cautiva desde el principio y se lee con facilidad, porque es consecuente y sincero con su propósito: contar la historia de Delia Cecilia Giovanola que, a su vez, se enlaza con la de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y con la historia de toda una búsqueda que se abrió con la última dictadura.
Un libro cautivador no sólo por su sinceridad y su narrativa ligera y dinámica, sino también por los sentimientos que moviliza desde la primera página. Delia deja expuesta con crudeza la realidad de mujeres como ella y la de los hombres y las mujeres cuyas vidas fueron arrancadas para ser sometidas a la tortura, al asesinato y a la apropiación de sus hijos e hijas bajo el terrorismo de Estado. Su semblanza permite conocer lo vivido por todo un pueblo durante y después de la dictadura más cruel de su historia, y lo hace mostrándonos la vida de una de todas esas mujeres particulares, concretas, con sus propias vivencias, sus sufrimientos y también sus alegrías.
Soledad Iparraguirre, su autora, es periodista. Nació en Mar del Plata. A sus 22 años se mudó a La Plata y de ahí en adelante fue construyendo su compromiso con los derechos humanos. Hoy, sus energías están puestas, en gran medida, en la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y en realidades asoladas por el ecocidio, como la de los pueblos fumigados. En medio de una situación crítica en su economía familiar, consiguió una beca para estudiar periodismo en la capital bonaerense y desde entonces se le “abrió un mundo”.
Recuerda el impacto que le representó visitar la casa Mariani-Teruggi, donde secuestraron a la aún desaparecida Clara Anahí, nieta de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. También una recorrida por la exESMA que cubrió para la revista La Pulseada. O el día que se había escapado un momento del trabajo para presenciar el juicio contra el torturador y asesino Miguel Etchecolatz y apareció el hijo de Julio López avisando que no encontraban a su padre.
“No tenía mucho conocimiento de lo que había sido la dictadura. La verdad que mi educación secundaria en ese sentido no había sido para nada buena ni completa”, explicó, y agregó que al poco tiempo quedó “deslumbrada con los ovarios de las madres y las abuelas” y quiso conocerlas. “Entonces acompañaba las marchas o actos que se hacían, pero no me animaba a acercarme a saludarlas. Era como un respeto muy grande”. En mayo de 2016 Soledad se decidió y encaró a Delia Cecilia Giovanola, otra de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese momento sentó las bases de su vínculo y un año después le planteó la idea de escribir sobre su vida.

“En 2016 conocí a Delia, en el acto de colocación de la baldosa homenaje a Héctor Oesterheld en Beccar”, relató la autora. Y comenzó a reír al recordar su carácter: “Delia era una tromba. Era: ‘¿Qué hacés, cómo estás? Y yo con esa emoción, con esa cosa pudorosa”. La primera vez que le habló, en ese acto, Soledad le preguntó cómo iba todo con su nieto Martín, recientemente recuperado. Enseguida y con mucho entusiasmo, Delia empezó a mostrarle fotos suyas en su celular. Tras haber vencido la timidez, Soledad reflexionó que, después de todo, “no era para nada difícil acceder a Delia, como a tantas de ellas, que en realidad, claro, después hasta ellas agradecen y dicen que es lo que las sostiene y lo que las mantiene vivas: el acompañamiento y el afecto de la gente”.
En los años en que estuvo preparando el libro, Soledad la conoció muy bien. Pasaba días entrevistándola, y como Delia vivía lejos, en Villa Ballester, incluso se quedaba algunas noches en su casa. “Ella era muy amiguera, y mantenía amigas ‘de sus años mozos’, como decía, de cuando había estudiado bibliotecología. ¡Imaginate! A los 90 y pico seguía siendo amiga de esas compañeras. Y de alumnos suyos: del Normal 1 y de otras escuelas en las que fue docente”. Destacó, también, lo “compinche”, lo cibernética (manejaba bien la tecnología y en Abuelas la llamaban “la abuela cibernética”) y lo dispuesta que estaba siempre a ayudar a los demás. Pero, por sobre todo, destacó su resistencia. “Yo creo que no se daba tiempo a ponerse mal o a entristecerse”, mencionó Soledad.
La muerte de su marido cuando los dos todavía eran muy jóvenes, haber tenido que cuidarlo y transitar con él un cáncer sumamente agresivo, quedarse sola con su hijo, Jorge Ogando, y sostenerse ambos con múltiples trabajos, la muerte de su madre. Y, en el 76, la desaparición de su hijo y su nuera, Stella Maris Montesano, con la subsiguiente búsqueda de su nieto por décadas.
Stella Maris Montesano y Jorge Ogando fueron secuestrados de su casa de La Plata el 16 de octubre de 1976 por un comando del Ejército. Esa noche dejaron a Virginia, su hija de tres años, sola en la casa. Delia se hizo cargo de Vicky, como le decían, y nunca más volvió a ver a su hijo y a su nuera, que estaba embarazada cuando la secuestraron y terminó pariendo en cautiverio. Con quien sí logró dar Delia fue con su nieto Martín, casi cuarenta años más tarde, al cabo de una lucha que en sus orígenes estuvo marcada por la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo y que no abandonó hasta el día de su muerte.
Con todo, Soledad consideró que “el año más crudo” para Delia fue 2011, cuando Vicky, marcada por la desaparición de sus padres y la agotadora búsqueda de su hermano, de la que no lograba ver resultados, se suicidó. “Más dolor no se podía pedir, ¿qué más? Y bueno, aún así ella agradecía siempre a la vida por los momentos maravillosos que le había dado. Pero creo que sí, que nunca se detuvo a pensar demasiado”, sostuvo la escritora aunque admitió que “no había una noche en la que no pensara en la nieta”.
“De hecho, Martín me contó que le preguntó al poco tiempo de conocerla: ‘¿Cómo hiciste para seguir, abu?’ Y ella contestó: ‘En realidad seguí porque te tenía que seguir buscando a vos y a todos los nietos’. Porque eso es algo que también ella siempre dejó y a mí me interesaría dejarlo en claro: cuando apareció Martín, mucha gente le decía ‘Delia, misión cumplida’ y ella siempre respondía ‘No, no, a medias, porque sí, yo encontré a Martín, pero me faltan por encontrar cerca de 350 nietas y nietos’. Entonces yo creo que eso hacía que ella no se detuviera a pensar jamás. Pero hay que ser muy fuerte para bancarse eso también”, relató Iparraguirre.
Las entrevistas con Delia estaban cargadas de recuerdos, de fotos, risas, tristeza, helados o café a la noche (Delia era muy golosa, recuerda Soledad). Y también, interrupciones, porque su celular sonaba continuamente recibiendo invitaciones y convocatorias a actos y eventos.

Además de la protagonista de su libro, Soledad contó con muchas otras personas entrevistadas, mayormente para el momento de reconstruir la historia de Vicky: “Traté de acercarme lo más posible a una imagen de Vicky que no quedara romantizada. Ya de por sí había sido muy trágico su paso por esta vida. Pero igual es muy difícil, porque te puedo asegurar que de todas las personas que entrevisté, todos me hablaron con un amor y una emoción de Virginia que yo creo que era imposible que alguien no la quisiera y que realmente era una piba muy luminosa, de esas personas que no abundan”, expresó.
Aún así, el eje del trabajo de Iparraguirre fue esencialmente Delia, para quien, como explica al principio del libro, quiso funcionar como “un puente” hacia los lectores. “Quise centrar la historia en el testimonio base, el eje de todo, que es Delia. Dejar que ella se cuente”. Cuando terminó de escribir, llegaron a revisar todo el libro juntas, y Soledad la recuerda muy contenta. “Le pareció exagerado el título que le propuse del libro: ‘¿Bastión de la resistencia?’ Me decía. ‘Suena como mucho’. Y bueno, hoy creo que está bárbaro el título, que es el indicado, por las que pasó… y aún así seguía, y eso era un resistir permanente. Hasta el día que falleció era un resistir, entonces, ¿cómo me va a parecer mucho?”, reflexionó la autora.
Cuando Delia murió el 18 de julio de 2022, el libro entraba a la imprenta. “Le dieron el alta y falleció a los cuatro días. Pero cuando le dieron el alta y volvió a la casa, no sabés, estaba radiante, estaba bárbara”, recordó sonriente Soledad. Y agregó que le dijo: “Ahora me pongo bien y salimos de gira con el libro”. “Yo lo pensé siempre con ella. Entonces la verdad que [su muerte] fue un baldazo. Y ni hablar en lo afectivo lo que significó para mí”, sostuvo.
¿Por qué contar? ¿Por qué registrar? Soledad está segura de que Ángela Pradelli lo responde muy bien en el prólogo del libro. “Yo realmente pienso como ella con esta idea de Primo Levi, que fue un sobreviviente del nazismo, que es: contar porque puede volver a suceder, y para que sepamos que no debe volver a suceder nunca más”, explicó. Para la escritora: “Tenemos que contar siempre. Y ahora, en este presente en que se nos están yendo, por una cuestión lógica y generacional, las madres y las abuelas, nos estamos quedando solos y ahí sí creo que vamos a llegar sumamente huérfanos. Dar el relato, batallar este relato memorioso de ellas que viene siempre desde el lado del amor y de la construcción y no de la venganza. Me parece que es fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones”. Las personas más jóvenes “tienen que saber que el terrorismo de Estado no podemos permitirlo nunca más, que las consecuencias atravesaron generaciones”.
Ahora mismo, Soledad sigue de acá para allá, de presentación del libro en presentación, o de evento en evento. Se ríe ante la pregunta de si puede hacer algún balance de todo el proceso. “Balance todavía no sé si puedo hacer, estoy muy en el tsunami, muy en la ola. Por ahí en unos meses. Sí que estoy muy agradecida porque estoy teniendo un acompañamiento muy amoroso, un montón de gente que te manda la foto, ‘mirá, tengo tu libro’”, cuenta. En medio de la “ola”, ella está segura de que Delia anda por ahí, “moviendo los hilos”, acompañándola en el proceso y presente en el camino, todavía largo, que queda por recorrer.