
Un juicio de lesa humanidad víctima del ajuste
En la audiencia de Mansión Seré IV y RIBA II no estuvo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a causa de los despidos y el recorte del gobierno libertario. Testimonios sobre el antisemitismo de los represores y el desarraigo del exilio.
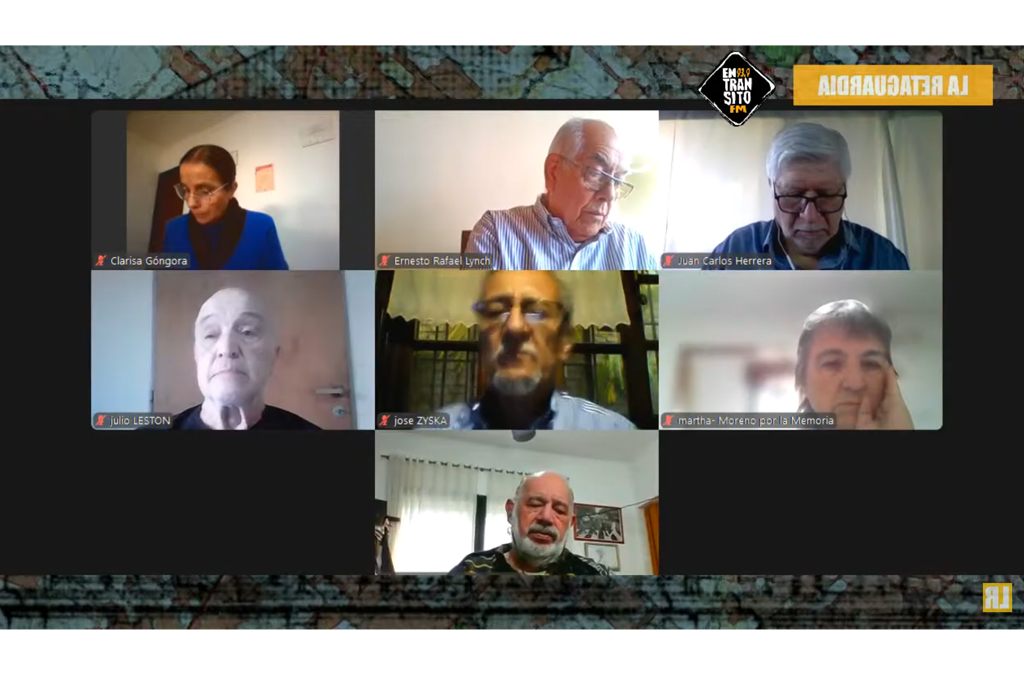
Los recortes en materia de derechos humanos del actual gobierno llegó a la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II. La vigésima primera audiencia de este juicio comenzó con el una solicitud presentada por Daniel Dinuchi, último abogado que representó la querella oficial hacia el tribunal para que intime a la Secretaría de Derechos Humanos a dar respuestas por la ausencia de letrados representantes.
Durante el desarrollo del juicio se perdieron ya la querella de Mariana Eva Pérez y de Abuelas de Plaza de Mayor por el caso del nieto apropiado Guillermo Pérez Roisinblit tras el fallecimiento del imputado Juan Carlos Vazquez Sarmiento. Si la querella nacional deja de estar presente solo quedarían la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires y la Asociación Civil Moreno por la Memoria. La abogada Clarisa Góngora representante de la Asociación aseguró que: “Es preocupante la constante desvinculación de letrados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que exterioriza un modus operandi por parte del Estado, un abandono intencional. La política de desfinanciamiento en materia forma parte de un plan sistemático de negacionismo y vaciamiento de la memoria en nuestro pueblo. Y obviamente afecta en la tramitación de los juicios de lesa humanidad, los tiempos y las dinámicas del proceso. Nos preocupa pero también nos ocupan las políticas de memoria, verdad y justicia”.

El primer testigo en declarar fue Osvaldo Antonio López, postergado desde audiencias anteriores. Prestó servicio en la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno, donde trabajaba como cabo de fuerza en mecánica, y conoció al exteniente Ernesto Rafael Lynch, imputado en la causa. Hasta diciembre de 2024 se desempeñó como coordinador en el “Espacio de Memoria excentro Clandestino Virrey Cevallos” -del que es sobreviviente- hasta que fue dado de baja también por las políticas de recorte del actual gobierno nacional.
Durante su declaración, detalló el período de cambio en que la Brigada dejó de ser una Base Aérea Civil y se transformó en la 8° Brigada Aérea. “Se empezaba a estructurar la seguridad y el perímetro alrededor de la base. Era un reacomodo lento, se construyeron grandes estructuras, entre ellas, la torre de control”, relató López. También aclaró que comenzaba a formarse la estructura de personal, con sus jerarquías y mandos, y recordó los nombres de la mayoría de los que conoció en sus años de servicio entre 1972 y 1977.
Abocado a la Base Aérea desde años previos al Golpe de Estado, el testigo detalló que en el año 1977 comenzó el armado de un grupo paramilitar que operaba por fuera de la Brigada y dependía de la División de Inteligencia: “Se habían incorporado dos autos civiles de un secuestro, con los que operaban junto a las tres camionetas azules, que hasta entonces utilizaban los soldados de la compañía militar para hacer rondines, pero luego se hizo una compañía aparte que tenían tareas específicas. En ese momento creo que se hizo cargo el Teniente Lynch con dos suboficiales. El recorrido incluía varias comisarías, la Comisaría 1° de Moreno, la Comisaría de Paso del Rey y otra que en ese momento todavía era una dependencia policial” con las que relató que solía haber conflictos porque los aeronáuticos tenían preponderancia sobre el personal policial. Relató que el trabajo que realizaba la División de Inteligencia fue en aumento y que todas dependían del Grupo de Tareas 100.
Al igual que testigos de audiencias anteriores, el exconscripto recordó situaciones de violencia vividas, desde el secuestro y despidos arbitrarios de compañeros mecánicos, hasta los “corrillos” que se generaban entre el personal y que hacían conocer al personal el accionar ilegal: “Dos cabos llevados a hacer guardia a Mansión Seré volvieron espantados y comentaron que allí había personal de la Brigada del Palomar y que operaba el Grupo de Tareas 100. También, me encontré con un cabo que estaba preparando un auto para, según me dijo, llevar a “Panchito” – Mario Valerio Sánchez- a Entre Ríos y luego se comentó que en una de las recorridas habían visto a la mujer -María Margarita “Coca” Miguens- en la Comisaria 1° de Moreno” -dijo López y agregó que- “Otro comentario de los soldados era que un oficial había traído a la Brigada a una mujer joven para violarla”, aludiendo a este hecho también detallado en la audiencia anterior por otro exconscripto.
Cuando la Aeronáutica conoció la militancia que tenía López, desde 1974 en PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), fue secuestrado: “Me esperaron en San Miguel, me interceptaron y pude ver al mayor López -jefe de Inteligencia- a unos 20 metros, viendo todo. Ahí no tuve dudas de que era la Fuerza Aérea la que me llevaba. Me trasladaron a una zona de Morón que no logré identificar, ahí me torturaron toda la noche y a la madrugada me trasladaron a lo que después conocí que era la casona de Virrey Cevallos”. Allí estuvo detenido una semana hasta que logró escapar pero tras las amenazas que recibió su familia decidió volver y entregarse: “Me hicieron un Consejo de Guerra en Morón, y me condenaron a 24 años de prisión. Estuve hasta 1987, que logré salir porque apelé la sentencia a la Corte Interamericana y anularon la causa por falta de sostén jurídico”, sostuvo López.
Fue por las investigaciones que se realizaron desde el espacio Virrey Cevallos, que identificó a Juan Manuel Taboada, que tenía responsabilidad en RIBA -Regional de Inteligencia de Buenos Aires- como quien dirigió su secuestro. Según López, “RIBA era el órgano mayor de inteligencia, inmediatamente después de la jefatura de Inteligencia. Centralizaba toda la información de las unidades militares y operaba con la Policía Federal, que estaba a cargo de Virrey Cevallos. Físicamente la RIBA estaba en Morón, en las calles Buenos Aires y San Martín, en dos casas que compraron y unieron. Yo siempre tuve la duda, de si el primer lugar al que me llevaron no fue ahí”.

La revictimización como estrategia de la defensa
Una sobreviviente y un testigo, se tuvieron que volver a presentar a declarar en el marco de este juicio, por la negativa de la defensa de incorporar las declaraciones previas por regla práctica. Esta estrategia, la aplicaron a lo largo de todo el juicio, no sin provocar roces con las otras partes.
Mauricio Castro, defensor particular de los imputados José Juan Zyska y Ernesto Rafael Lynch, argumentó que “solo nos hemos opuesto a la incorporación por escrito de los testimonios que fueron invocados por las distintas partes acusatorias para sostener lo que ellos entienden como elementos de pruebas de las acusaciones. Y dado que esas declaraciones fueron prestadas sin la intervención de estos defensores, creemos que tenemos derecho a escuchar y contrarrestar la prueba”. Criticó a la fiscalía por endilgarles que solicitan los testimonios pero luego no les hacen preguntas: “Si el testigo no aclara o no se acuerda de algo durante su relato, será cuestión de la fiscalía decidir si introduce o no declaraciones previas para retomar esa información. No nos puede obligar a nosotros como defensa a indagar e incentivar al testigo sin que haya declarado o al menos sin que antes haya mencionado a los imputados”.
Luis Alejandro Etchenique, declaró como testigo del secuestro de su hermana mayor Nora, y de su padre, Horacio Alejandro, el 1º de abril de 1977 en Ramos Mejía. Relató lo vivido con muchas dificultades y muy consternado, por rememorar los recuerdos y por la pérdida prematura de su familia, que “fueron los más perjudicados”. El testigo tuvo un cruce con los abogados defensores que argumentaron estar buscando “las pruebas objetivas que surgen del debate”, y a quienes reclamó: “El imputado tiene el derecho a la defensa que mi hermana y mi padre no tuvieron”.
En relación al momento del secuestro, Etchenique relató que “entraron uniformados y dijeron que venían a buscar a mi hermana. A ella le dijeron que se la iban a llevar. Y ella le pedía a los gritos a mi papá que no la deje sola”. Nora Etchenique era estudiante de Medicina y militante de la Federación Juvenil Comunista, y su padre, dirigente del Partido Comunista. “En mi casa había literatura marxista, y la ideología era censurada en esa época por estas personas que ostentaban el poder y que desconocían lo que es un estado de derecho y la libertad de opinión”. Sobre los padecimientos que le relató su hermana explicó: “Además de ser violada y padecido un aborto cuando fue liberada, tuvo fuertes secuelas psicológicas y sufrió constante amedrentamiento y acoso posterior. Recuerdo que tocaban el timbre o llamaban y preguntaban por Norita, que era el nombre que los secuestradores le habían puesto en Mansión Seré”.
Además, el testigo volvió a mencionar el antiseminitsmo de los aeronáuticos, que secuestraron a Eduardo Salem, amigo suyo, quien en el momento del allanamiento ilegal estaba llegando a la casa de los Etchenique: “Llevaba puesta una campera de un viaje de intercambio que había hecho a Israel, y cuando dijo que venía a la casa de mi familia, se lo llevaron. Luego de ser liberado, se comunicó a mi casa y avisó que mi hermana estaba viva”. A pesar de la congoja el testigo terminó su declaración diciendo que “en memoria de mi familia, muchas gracias”.
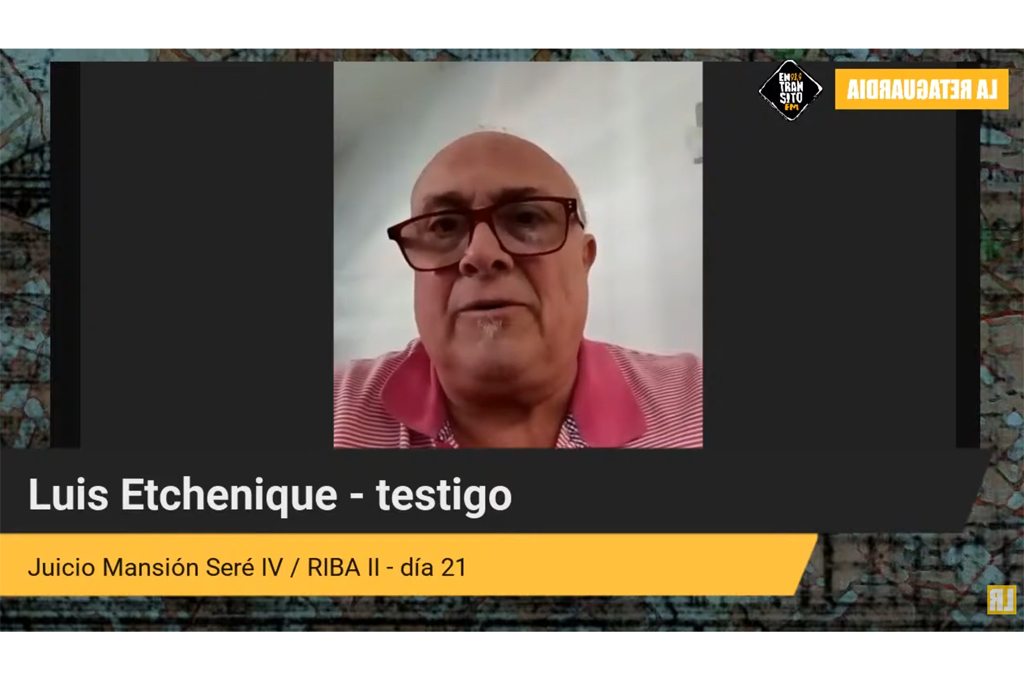
Alejandra Tadei, sobreviviente que declaró por cuarta vez su secuestro y privación de la libertad en Mansión Seré, lo hizo ordenadamente y sin quebrarse, “40 años después seguimos declarando”, explicando que su primera declaración la hizo en el Juicio a las Juntas.
Tadei fue secuestrada el 13 de octubre de 1977 con 17 años, desde el domicilio en Barrio Norte, Capital Federal: “La patota me esperó en el palier del edificio, pero ya habían entrado abruptamente a mi casa, a los gritos, buscándome y habían encerrado a mi mamá y mi hermana. Cuando llegué, me enfrentaron con un muchacho y me preguntaron si lo conocía. Yo no lo reconocí, estaba muy demacrado, pero él sí dijo conocerme. Me sacaron del departamento y me metieron en un Falcon. Me empezaron a manosear. Al llegar a un lugar, bajamos del auto, noté pasto. Nos metieron en una casa. Con los días identifiqué que era Mansión Seré porque me sacaba la venda para hacer tareas domésticas que yo les pedía porque estar todo el día esposada era un martirio”. Allí sufrió interrogatorios, torturas y simulacros de fusilamiento: “Era muy marcado el odio contra los judíos en los interrogatorios, siempre empezaban preguntándome si era judíao o católica”.
Relató la sobreviviente que a la semana “me dijeron que si comprobaban que yo no tenía nada que ver me iban a largar. Esos eran los términos que ellos utilizaban. Me liberaron un viernes, junto a otra chica que estaba detenida conmigo, Patricia Dorrego, y un hombre. Me dejaron a una cuadra y media de mi casa, vendada. Con el tiempo supe quién era el hombre que me señaló. Era Carlos García. Yo lo conocía pero en ese momento estaba desfigurado”.

La última declaración programada para la audiencia era la de Horacio Silvio Fleischman, sobreviviente que declaró por primera vez, desde Estados Unidos, donde se refugió. Por pedido de la fiscalía se escuchó luego el testimonio de su esposa, Ana Maria Charving de Flischman, que completó los agujeros negros del relato de su esposo.
El sobreviviente, secuestrado el 23 de mayo de 1977 cuando se desplazaba en su automóvil en Moreno, relató: “Me detuvo un operativo masivo de patrulleros de la Fuerza Aérea. Me esposaron, encapucharon y en mi auto me llevaron a la comisaría de Moreno. Varios vecinos vieron la situación. Allí había una habitación enorme con muchísima gente detenida, algunos en muy malas condiciones”. Fue trasladado simultáneamente a otros centros clandestinos, pero siempre regresaba a la Comisaría 1° de Moreno.
En la Comisaría de Francisco Alvarez lo reconocieron, era médico y durante un tiempo había sido director del hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno. “Uno de los policías me ofreció contactar a mi familia, tenía que darle una notita. Se ve que fue descubierta porque como reprimenda me dieron una golpiza y me llevaron a otro lugar, donde no me dieron ni agua ni comida por días. Era desesperante”. Finalmente fue legalizado y trasladado al penal de La Plata como preso político. Su esposa relató que “recién a los tres meses lo vi de vuelta, exactamente con la misma ropa con la que se había ido a trabajar aquel día, pero era otra persona. Estaba delgado y afeitado del día anterior, que para él era estar en buenas condiciones. Pero estaba irreconocible. Dos años, un mes y 18 días lo fui a ver todas las semanas al penal. Iba con el bebé y a mi otra hija le decía que su papá estaba en un trabajo del que no podía salir”.
Durante su declaración, la mujer hizo hincapié en las múltiples dependencias que visitó y las peripecias realizadas para intentar conocer el paradero de su esposo, a pesar de las advertencias recibidas: “Me decían que me quede quieta y cuide a mis hijos. Mi familia tenía miedo de que me desaparecieran a mí también. Fui a hacer un habeas corpus, el abogado me hizo firmar papeles y me dijo que volviera a retirarlos en dos días. Cuando volví lo habían desaparecido. No sé quién era. No lo volví a ver nunca más”.
Fue un familiar desde Estados Unidos quien logró que la Embajada de ese país diera a la familia asilo político. Charving explicó que fue por la utilidad de sus profesiones y luego de comprobar que no pertenecían a ninguna “institución o comunidad política”. Viajaron a Brasil en un colectivo de turistas, y el sobreviviente relató las minuciosas indicaciones que recibió de la Embajada para llegar con éxito a destino, desde cómo cruzar el control policial fronterizo hasta en qué asiento sentarse durante el viaje. En Río de Janeiro fue recibido por la ONU donde fue entrevistado sobre lo que había visto y vivido en los centros clandestinos. “Me dieron un documento de refugiado de las Naciones Unidas. Había perdido mi nacionalidad, mi trabajo, mi profesión, estaba en el aire”, expresó Fleischman. Luego de dos meses pudieron llegar a Estados Unidos. Su esposa, se refirió al mismo sentimiento: “Me desarraigué de todo, pero estábamos vivos y muchos otros no. Yo quiero transmitir lo que madres y esposas que perdieron a los suyos no pueden hacer”.
“No sé si las cosas horribles que sucedieron en argentina podrán ser descifradas completamente -relató el sobreviviente en su primera declaración 48 años después de lo vivido y comparó lo sucedido en el país con el Holocausto, cuya verdad y sobrevivientes comenzaron a hablar muchos años después-.No es simple hablar”. Y recordó que en el penal de La Plata alguien le dijo que lo suyo había sido un caso de antisemitismo.
En relación a las próximas audiencias, Clarisa Góngora, mencionó a ANCCOM que de los testigos propuestos por Moreno por la Memoria quedan aún cuatro declaraciones. Sin embargo resaltó la posibilidad de que vuelva a ocurrir una situación similar a la audiencia de la fecha, que por “la dinámica del juicio se incorporen nuevas declaraciones». Estimamos que se va a seguir en esta etapa de declaraciones y presentaciones durante el año en curso”.
La próxima audiencia está programada para el 27 de mayo de manera presencial en el 5° Tribunal Federal de San Martín, Pueyrredón 3510, Buenos Aires.




















