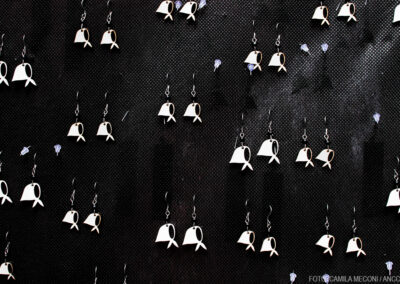«Hoy tres jueces dijeron que lo que testimoniamos es verdad»
Diez genocidas fueron condenados a prisión perpetua, en la megacausa Campo de Mayo. Además, fueron condenados otros nueve represores que actuaron en el mayor centro clandestino que montó el Ejército durante la última dictadura. Por allí pasaron seis mil desaparecidos, incluidas unas 30 mujeres cuyos bebés fueron apropiados.

A las 14 horas del miércoles 6 de julio tuvo lugar, en el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, la sentencia de la megacausa Campo de Mayo. La lectura del veredicto se realizó con la presencia de familiares y amistades de las víctimas, sobrevivientes, abogados querellantes e integrantes de organismos de derechos humanos. También asistieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad, ambos nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Por su parte, los imputados y sus defensas se incorporaron a la audiencia de manera virtual a través de la plataforma Zoom; diez de ellos fueron condenados a prisión perpetua. “Haber llegado a esta instancia con diez condenas a perpetua y el resto con distintas cantidades de años es una justicia parcial pero también, por la cantidad de años transcurridos, es un avance que haya juicio, es un avance enorme llegar a esta sentencia”, expresó María Ester Landaburu, hermana de Leonor Rosario Landaburu, embarazada de 7 meses y medio al momento de su secuestro en Campo de Mayo y posterior desaparición junto a su compañero, Juan Carlos Catnich. María Ester aún busca a un sobrino o sobrina nacido en cautiverio.

El juicio
La megacausa de Campo de Mayo comenzó el 29 de abril de 2019. Allí se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en las cuatro dependencias del ex centro clandestino de detención: la Cárcel de los Encausados, Las Casitas, “El Campito”, y el Hospital Militar. De acuerdo con lo expresado durante los alegatos por la fiscala de la causa, Gabriela Sosti, Campo de Mayo fue un “infierno a cielo abierto”: se estimó que hubo apenas un 1% de supervivencia de las más de 6000 personas que pasaron por allí. La mayoría de las víctimas de este excentro clandestino de detención pertenecían a sectores fabriles.
La elevación a juicio consideró alrededor de 350 víctimas, entre las cuales se encuentran 14 mujeres embarazadas y diez nietos o nietas cuya identidad aún no fue restituida. A su vez, se registró un total de 22 imputados, de los cuales 19 fueron tenidos en cuenta para la sentencia.
Al poco tiempo de haber iniciado, las audiencias se suspendieron producto de la feria judicial llevada a cabo en razón de la cuarentena por el covid-19. A lo largo de los tres años y tres meses que duró el proceso judicial, declararon más de 750 testigos tanto de manera presencial como virtual.

La sentencia
Durante la tarde del 6 de julio, los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, dieron lectura a la sentencia final, determinando que los crímenes cometidos en el excentro clandestino de detención constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.
“Una viene acá, abre su corazón, cuenta todo lo que vivió todos estos años. Algo que una relató durante todos estos años de manera repetitiva, mucha gente amiga cercana te cree porque se siente solidaria con lo que una vivió. Y hoy tres jueces dijeron que lo que dijimos es verdad”, señaló Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria y querellante de la Megacausa. Su caso contempla los delitos de lesa humanidad conocidos como la “Caída de los Ferroviarios”, entre cuyas víctimas se encuentran sus padres, Juana Matilde Colayago y Egidio Battistiol. Juana se encontraba embarazada de 6 meses al momento de su secuestro. “No solamente eso, sino que le dieron prisiones perpetuas a la mayoría de los genocidas que teníamos imputados nosotros”, determinó Lorena, quien aún busca a un hermano o hermana nacida en cautiverio.
Entre quienes fueron condenados a prisión perpetua se encuentra el jefe militar de la Zona de Defensa IV, Santiago Omar Riveros; por otra parte, también recibieron la pena máxima Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos. Tanto Riveros como Arce habían recibido la misma condena dos días antes, en el juicio que probó la existencia de los «vuelos de la muerte» llevados a cabo en Campo de Mayo. “Hace 46 años que estamos peleando para tener los juicios. Porque los milicos se están muriendo, ya son grandes. Nosotros lo que queremos es que se mueran con su condena encima. Y que hablen, que digan lo que pasó. Nadie dice nada. Todos se mueren sin decir nada, como Etchecolatz”, determinó Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente de Campo de Mayo y víctima en ambos procesos judiciales.
Asimismo, otros nueve exintegrantes de las fuerzas de seguridad argentinas recibieron distintos montos de pena: Hugo Miguel Castagno Monge fue sentenciado a 22 años de prisión, Bernardo Caballero a 20 años, Carlos Alberto Rojas a 13 años, Alfredo Oscar Arena a 12 años, Federico Ramírez Mitchel a 11 años, Roberto Julio Fusco a 11 años y medio, Ramón Vito Cabrera a 10 años y medio, Arnaldo Román a nueve años y medio, y Carlos Daniel Caimi a 4 años.
Entre los delitos juzgados se encuentran la privación ilegal de la libertad, imposición de torturas a perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía perpetrados por dos o más personas y robos y allanamientos.
Si bien no hubo ninguna absolución total, tres de los imputados en el comienzo del juicio no fueron tenidos en cuenta durante la sentencia: Guillermo Pascal Muñoz y Carlos Villanova fallecieron durante el desarrollo del juicio, este último sin condena; por otra parte, Rodolfo Feroglio fue apartado por enfermedad irreversible.

“Uno de los valores fundamentales que tuvo este veredicto es la reparación de los legajos de los trabajadores”, señaló la fiscala Sosti acerca del fallo, el cual contempla la restitución de los legajos laborales y estudiantiles, y afirmó: “El 67% de los compañeros y compañeras secuestrados y desaparecidos en el universo de la Zona de Defensa IV en Campo de Mayo fueron trabajadores y este juicio dio cuenta de esto”.
Carolina Villella, abogada querellante en este juicio, dictaminó: “En términos generales es muy importante considerar que se condenó a todos los imputados y que, aparte de que se condenó a todos los imputados, hay una gran cantidad de perpetuas. Además, 10 de los condenados lo son por primera vez. Esto es un hecho muy importante”, y recalcó: “Muchas de las víctimas fueron reconocidas como tales y por los hechos que las damnificaron también por primera vez. En ese sentido, es un gran fallo”.
El secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga, también estuvo presente en la lectura de la sentencia: “El veredicto tocó a mi compañera que estaba embarazada de cuatro meses cuando se la llevaron y dio a luz en Campo de Mayo en el Hospital Militar. Es una emoción muy fuerte”. Su hijo, Francisco Madariaga Quintela, pudo recuperar su identidad en el año 2010 y falleció en 2020.