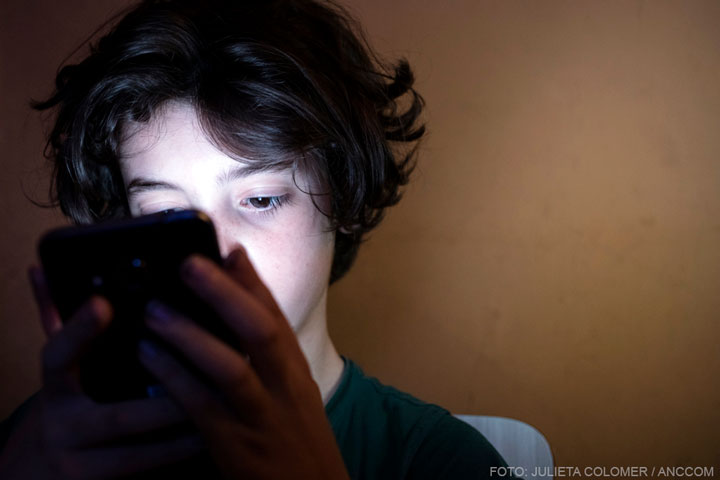Bosques y glaciares, ¡afuera!
El proyecto de Ley Ómnibus que presentó Javier Milei al Congreso deja a los ambientes naturales en total disponibilidad de los intereses de las grandes corporaciones económicas y de los negocios inmobiliarios.

La Libertad Avanza sobre los bosques nativos y glaciares de la Patagonia a través de la Ley Ómnibus, presentada como proyecto en el Congreso de la Nación por el presidente Javier Milei. Desregulaciones y ajustes en el financiamiento del ambiente para la llegada de negocios en manos privadas.
Una de las primeras modificaciones recae sobre la Ley de Bosques Nativos que actualmente establece los presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques. El cambio traería el desfinanciamiento total con la quita del Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos.
Bajo su manga, la autorización a desmontes en áreas protegidas, catalogadas por colores: “La zona verde tiene bajo valor de conservación, por ende se puede forestar. La zona amarilla tiene un valor medio de conservación, no se puede deforestar pero sí se puede hacer turismo. La zona roja está totalmente prohibida la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que tanto en la zona amarilla como en la zona roja, que antes no se podía, ahora se puede deforestar”, relata Nicole Becker, cofundadora de la ONG Jóvenes por el Clima Argentina.
Como consecuencia, todos los bosques argentinos serían desmontados para la llegada de cultivos transgénicos como la soja, ganadería o monocultivos forestales.
A la par, cambios en la Ley de Control de Actividades de Quema -que establece presupuestos para controlar las actividades de quema y busca prevenir incendios o daños ambientales- ya que se permitirá la quema de tierras “para facilitar” el terreno y dar avance a las actividades productivas; aun así, si el Estado no da la autorización dentro de un plazo de 30 días, se sobreentiende que el permiso está dado.
La quema arrasa sobre toda la biodiversidad, convierte a los suelos en infértiles, contribuye a la contaminación del agua, al aumento del dióxido de carbono, al efecto invernadero y al cambio climático que se expresa en inundaciones y corrimientos de la tierra.
“Para las corporaciones, este momento de desdemocratización a gran escala es también el momento de la ‘gran piñata’, de la gran repartija de los ‘dulces’ que quedan, ofrecidos gentilmente por un presidente anarco-capitalista, que busca suprimir cualquier regulación estatal, en favor de los privados”, enfatiza Enrique Viale, abogado ambientalista.
Agrega que el gobierno de Milei es “un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina”, debido al debilitamiento y desprotección total dentro del marco legal de la Ley de Ómnibus, que deja al sector ambiental fuertemente desamparado en términos naturales.
La Ley Nacional de Glaciares que prohíbe la liberación de sustancias contaminantes, obras de arquitectura e instalación de industrias por ser considerado un bien de carácter público debido a recursos hídricos, también entra entre las desregulaciones de la nueva normativa.
Este cambio permite el avance de actividades económicas sobre los periglaciares -procesos geomórficos formados por el congelamiento del agua en hielo- que se encuentran cercanos a los glaciares: “Algo importante para tener en cuenta es que los glaciares andinos perdieron el 42% de su superficie en los últimos 30 años”, comenta Becker.
Según National Geographic, la pérdida de masa de hielo glaciar actual representa una contribución de entre el 25 al 30% del aumento del nivel del mar y su desaparición implicaría menos agua para millones de personas, menos energía hidroeléctrica y menos disponibilidad para regar los cultivos. Sumado a ello, hace crecer de forma crítica el riesgo de otras catástrofes naturales, como los desbordamientos repentinos de lagos glaciares.
“Al parecer, la casta para este gobierno, además de los trabajadores y los sectores populares afectados por el ajuste, también son los Glaciares y los Bosques”, concluye Viale, ante la intención de La Libertad Avanza de arrasar junto a las empresas multinacionales sobre los recursos naturales de la Argentina.