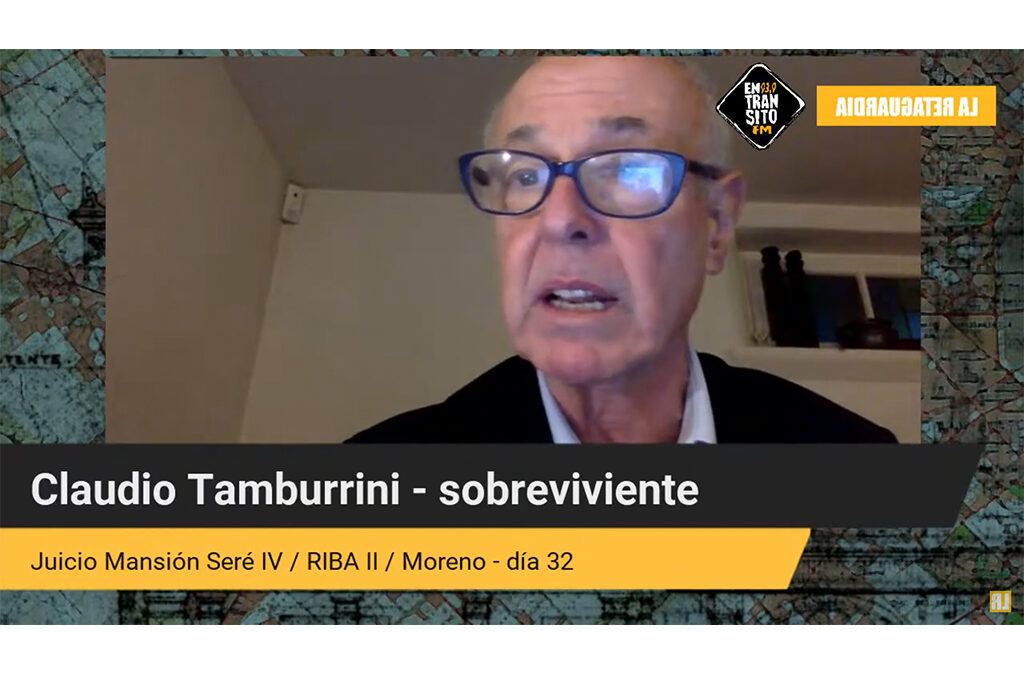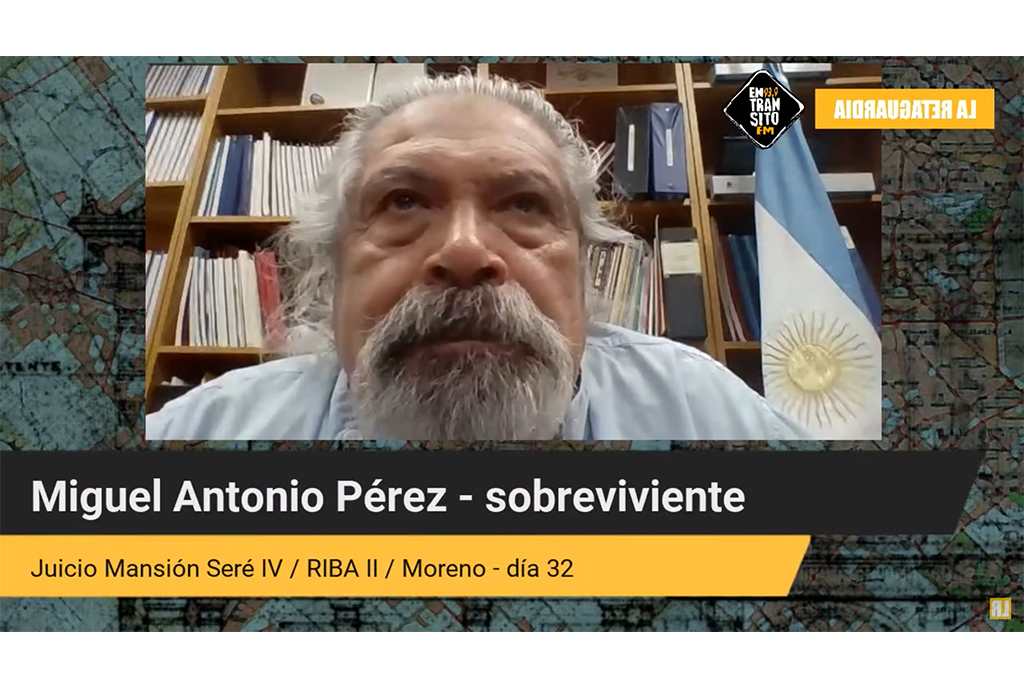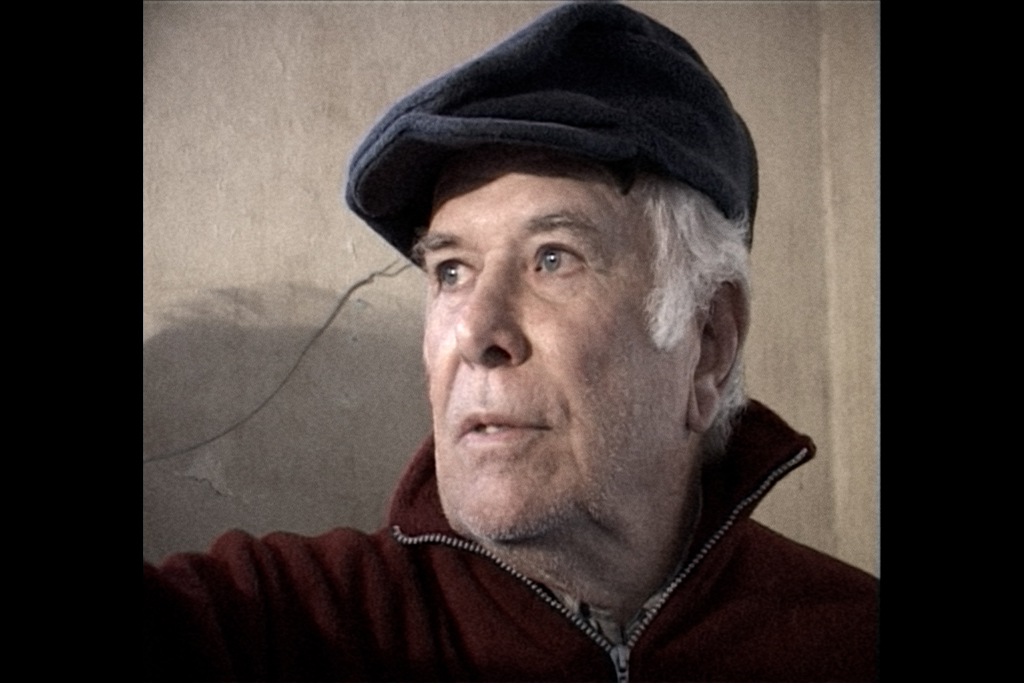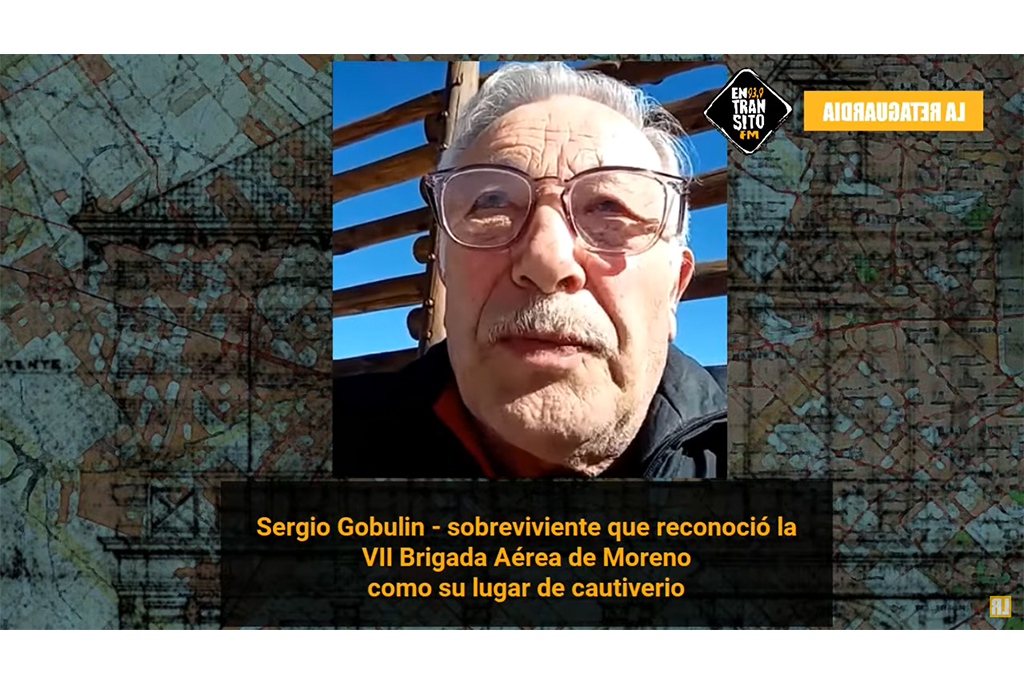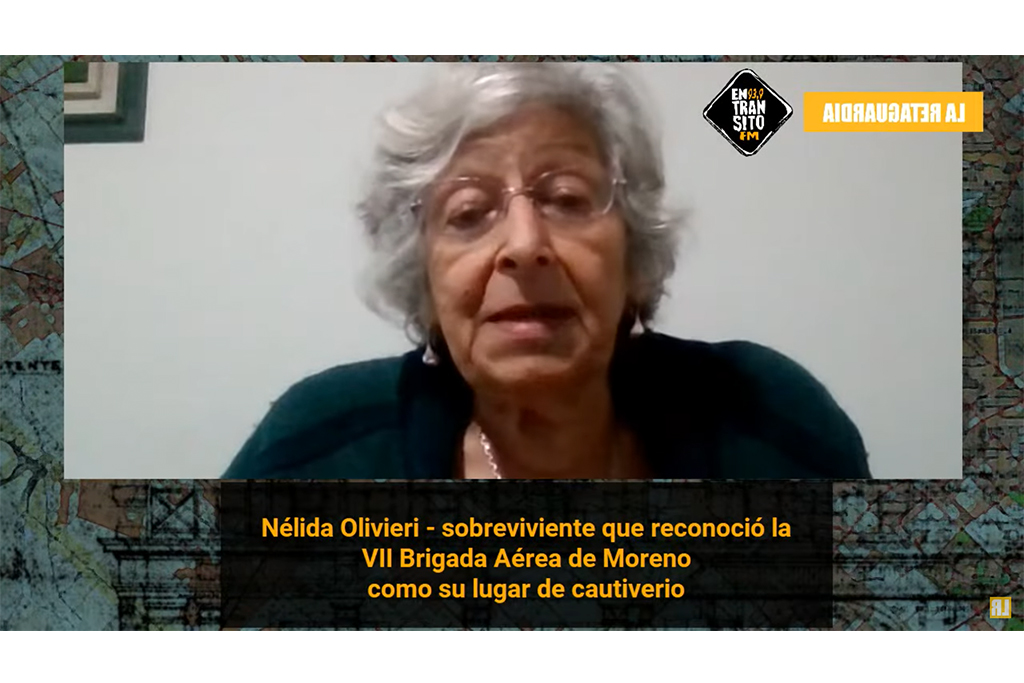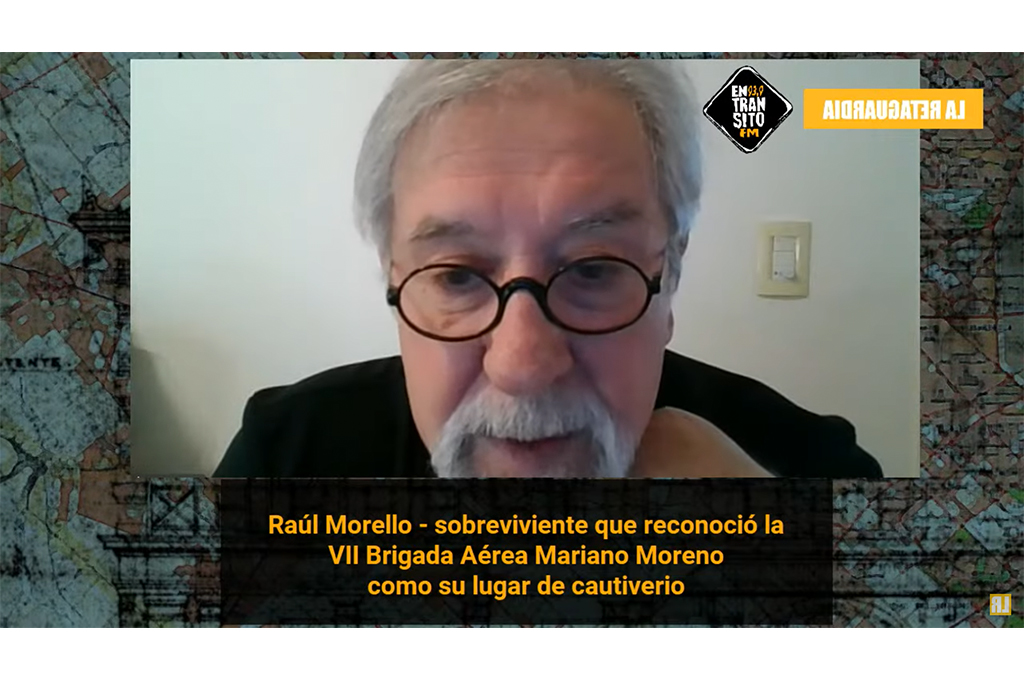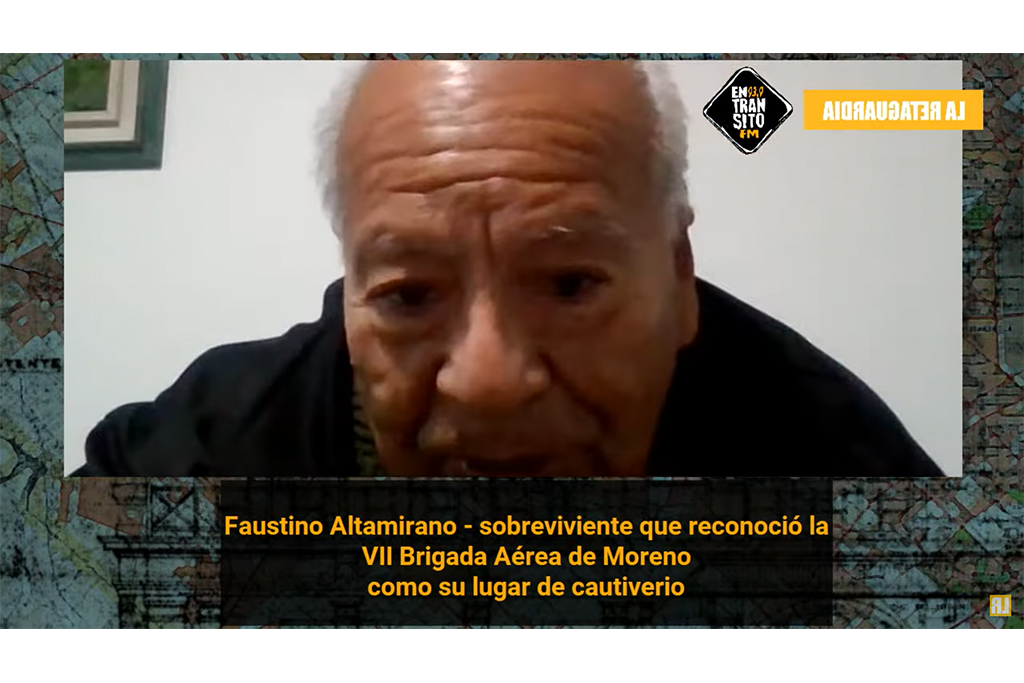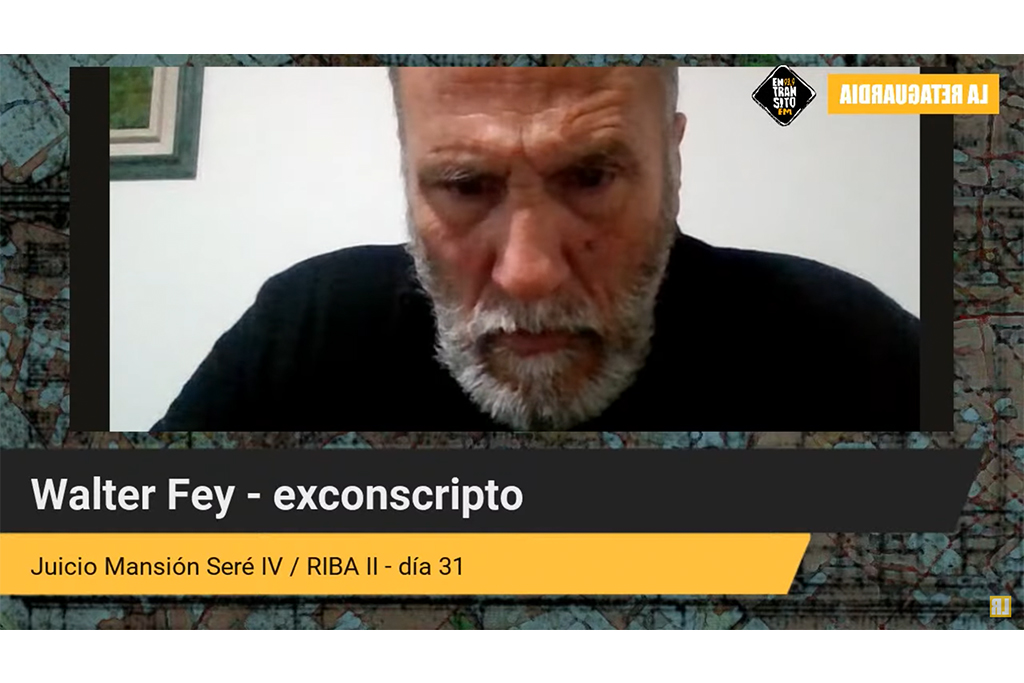Tu presupuesto es un dibujo
El Poder Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto al Congreso, como indica la ley. Sin embargo, los números que explicita son tan alejados de la realidad, que los economistas sospechan que la intención de la Casa Rosada es que no se apruebe. Más ajuste a la educación.

El Gobierno nacional presentó por el proyecto de Presupuesto2026 con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo. Hasta ahora el Ejecutivo se había sostenido con prórrogas de ejercicios anteriores, lo que permitía reasignar partidas de manera discrecional mediante decretos. ¿Qué caracteriza a esta propuesta?
Las medidas de política económica incluyen la gestión de la banda cambiaria y el uso de reservas internacionales con el objetivo de mantener la estabilidad financiera. Se contempla un gasto total cercano a los $148 billones y proyecta un superávit de $2,7 billones, en un escenario con inflación anual estimada en 10,1%. La deuda pública ocupará el segundo lugar en el reparto de fondos, con $14 billones, detrás de los servicios sociales.
Según la economista María Eugenia Agrelo Luaces, lo que se ve “es un programa económico extremadamente dogmático en sus ideas, pero imposible de aplicar en la realidad. Se impone un déficit fiscal inamovible como parte de esa visión rígida, pero al mismo tiempo el Gobierno interviene en el mercado cambiario, que es exactamente lo contrario. El discurso no tiene base real, los mercados lo saben y por eso no terminan de entender qué está haciendo Milei, lo cual se refleja en un riesgo país que sigue aumentando.”
En el discurso con el que el Presidente acompañó la propuesta, se detallaron aumentos para salud, educación y universidades, que superarían la inflación prevista para el año próximo, sujetos a la aprobación del Congreso y al cumplimiento de las variables macroeconómicas planteadas.
En el caso de las universidades, el informe oficial reconoce que los fondos asignados durante la gestión actual se encuentran entre un 30% o 40% por debajo de los niveles históricos. Los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo. Se prevé una asignación de $4,8 billones, lo que representa un incremento de apenas 26% respecto de 2025. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $7,3 billones para garantizar un funcionamiento normal. La diferencia refleja una brecha de financiamiento que ya derivó en paros, clases públicas y la convocatoria a una marcha federal.
Lucas Javier Benítez, economista e investigador docente en la Universidad Nacional de Moreno, señala: «En universidades como la de Moreno, donde la matrícula crece y las necesidades son enormes, la falta de recursos no se traduce solo en menos dinero, sino en un deterioro de la vida académica cotidiana: aulas sin mantenimiento, menos docentes y no docentes para sostener una tarea que ya está al límite.» Y agrega: «Hoy las universidades siguen funcionando únicamente gracias al esfuerzo y compromiso de sus trabajadores, que ponen el cuerpo para mantener en pie un derecho social básico, un contrato social que la comunidad universitaria no está dispuesta a romper.» Agrelo Luaces complementa: “Una cosa es la asignación y otra muy distinta la ejecución: se promete un monto, pero después muchas veces no se entrega todo lo presupuestado.”
El proyecto también elimina los artículos que garantizaban un crecimiento progresivo de la inversión en Ciencia y Tecnología, con la meta de llegar al 1% del PBI en 2032. Esa norma había sido aprobada en 2021, pero ahora quedaría sin efecto. Según Agrelo Luaces: “La idea de fondo en el presupuesto es un modelo de país exportador de materias primas, bajo la premisa de que no sería necesario un desarrollo científico y tecnológico. Esto es totalmente errado: incluso si se pretende exportar materias primas, se necesita ciencia y técnica para potenciar esas industrias. El agro requiere investigación para nuevas semillas, pesticidas y tratamientos de suelos; la industria petrolera depende de desarrollos específicos en ingeniería y tecnología. Un país que no invierte en ciencia, técnica y educación nunca podrá autodeterminarse ni crecer con calidad.”
“Las variables económicas que presenta el proyecto son directamente un dibujo: una inflación del 10% que nadie cree, un crecimiento del 5% y un dólar más bajo que el actual. Es un presupuesto hecho sobre una realidad imaginaria”, dice Mendieta.
Mercedes de Mendieta, docente de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires y diputada nacional por el FIT-U, apunta: “Este presupuesto va a empeorar la crisis educativa en un marco donde ya no hay margen para seguir funcionando de esta manera. Ya tenemos fuga de docentes porque los salarios están en uno de los puntos históricos más bajos.” Y añade: “Las variables económicas que presenta el proyecto son directamente un dibujo: una inflación del 10% que nadie cree, un crecimiento del 5% y un dólar más bajo que el actual. Es un presupuesto hecho sobre una realidad imaginaria.”
En paralelo, se proyecta la disolución del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que aseguraba recursos para la formación laboral y técnica. La comunidad científica advierte que estas decisiones consolidan un recorte que ya en 2024 había sido del 32,9% respecto del año anterior, con caídas drásticas en organismos como Conicet, INTA y CNEA, y con los fondos de investigación universitaria reducidos en más del 70%.
Agrelo Luaces critica también la intención de eliminar compromisos de inversión: “Este presupuesto está hecho para que, cuando llegue al Congreso, no sea aprobado, y así el gobierno pueda seguir manejando las partidas por decreto, como ya viene ocurriendo. Si no hay un cambio de modelo hacia algo más aplicable a la realidad, no veo una salida que no sea con default o con costos muy altos para todos los sectores. No espero nada bueno de un gobierno que, con tal de cumplir con sus metas, pierde completamente la empatía hacia los sectores que forman la base de la economía del país.”
Otra novedad es la derogación del Artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía un piso de 6% del PBI en inversión educativa. Según datos de Ctera, el gasto consolidado en educación fue del 1,48% del PBI en 2023; cayó al 0,91% en 2024, al 0,88% en 2025 y se proyecta un 0,75% para 2026, el nivel más bajo en dos décadas. De Mendieta agrega: “Este presupuesto está al servicio del pago de la deuda externa, no de la educación ni de la salud. La regla fiscal y la eliminación de compromisos de inversión muestran claramente cuáles son las prioridades del gobierno.”
Por último, Benítez completa el análisis: «Pensemos que actualmente el gasto total en Educación Superior ronda el 0,5% del PBI, es el porcentaje más bajo de América Latina, siendo que nuestro país posee la tasa de matriculación más alta de la región. Además, por ejemplo, la infraestructura universitaria, con 200 mil trabajadores y trabajadoras docentes, 50 mil no docentes y 2 millones de estudiantes; tiene un presupuesto que es menos de la mitad del de la Secretaría de Comunicación y Medios que lidera el vocero presidencial, Manuel Adorni» .
El investigador de la UNM concluye: «Por lo tanto, pretender que el control inflacionario vendrá del ajuste fiscal es ignorar que la inflación argentina es, en todo tiempo y lugar, una expresión de la puja por la distribución del ingreso entre precios y salarios, mediada por el tipo de cambio (el precio de los precios). Esa es una tensión política que no se resuelve con puras ecuaciones presupuestarias, sino cambiando quién detenta el poder de fijar precios relativos, contratos, mecanismos de indexación y política cambiaria”.