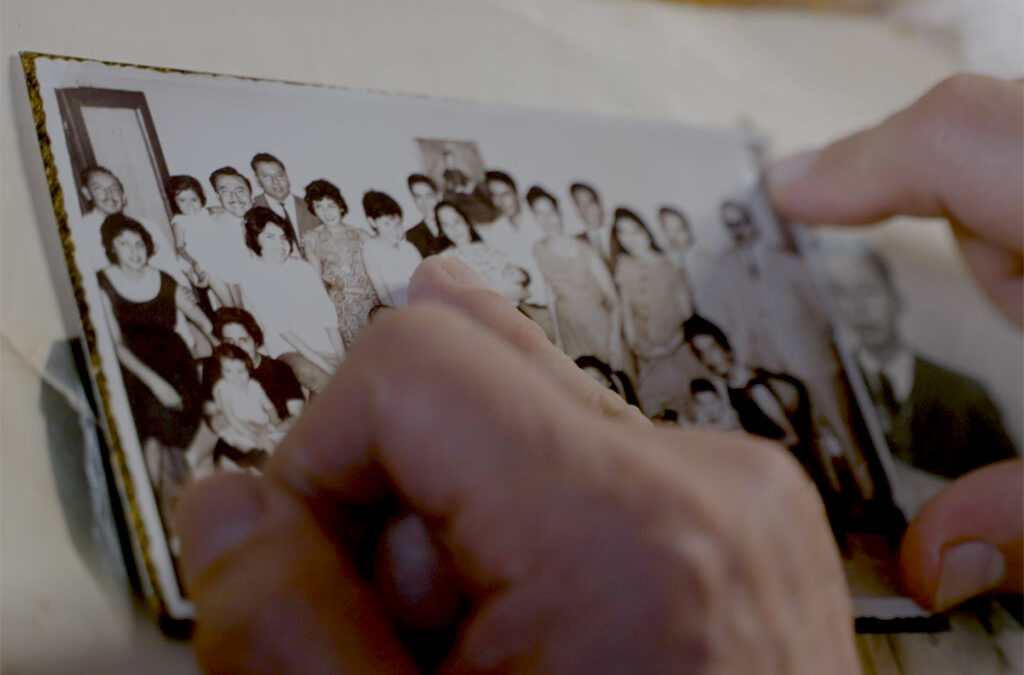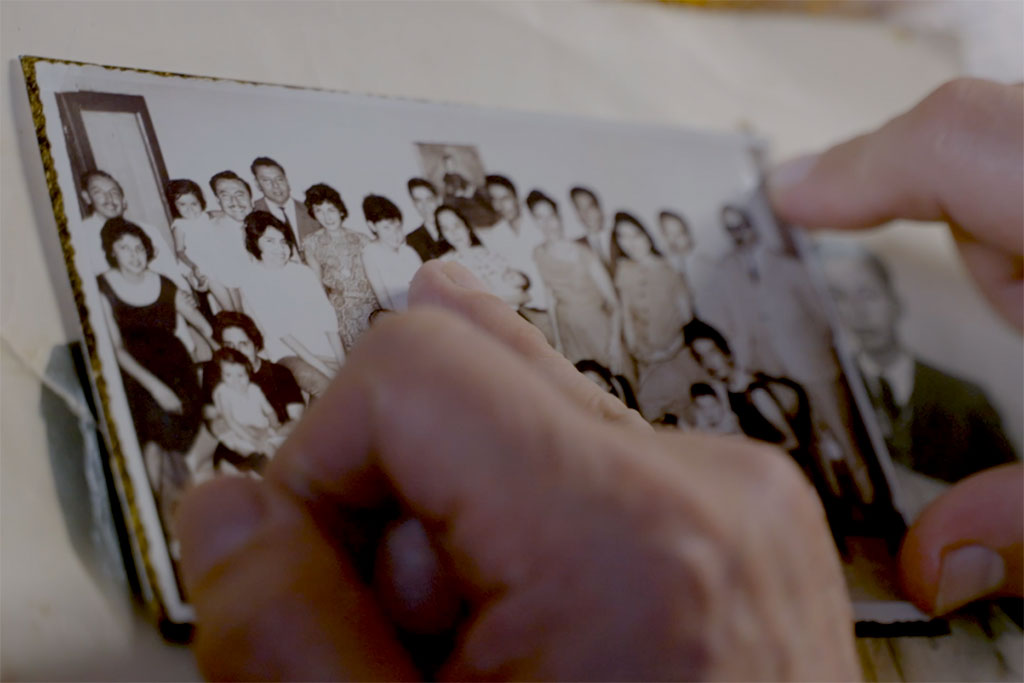Teatro pasado por agua
En pleno corazón de Palermo, una obra de teatro convierte una pileta de natación en una experiencia inmersiva y sensorial. Sin apelar a golpes bajos, Subacuática reflexiona sobre la capacidad humana para superar adversidades y encontrar un camino a la superficie.

Lejos de las tablas convencionales, Subacuática transforma la pileta del Club Estrella de Maldonado en un escenario para narrar una historia profunda y de resiliencia. La trama sigue a Pablo, un padre primerizo que enviudó el mismo día en que nació su hija, Lola. Tras un duelo prolongado -tres años y seis meses dedicados por completo a la crianza-, encuentra por fin una media hora para sí mismo en el agua mientras su hija nada en otro andarivel.
La obra es una adaptación de la primera novela para adultos de Melina Pogorelsky, publicada en 2018. Hasta ese momento, la autora había explorado únicamente la literatura infantil y juvenil, con títulos como Nada de mascotas y Una ciudad mentirosa. Con Subacuática, toma otro rumbo y se sumerge en una historia atravesada por la pérdida, la paternidad y los mandatos sociales. “Conocía la pluma de Melina pero no este texto, y cuando compré la novela me la leí de un tirón, no pude soltarla”, recuerda Fernanda Ribeiz, directora de la obra teatral, en diálogo con ANCCOM.
Aunque su recorrido profesional está ligado al ámbito audiovisual, desde el principio -y sin poder explicarlo del todo-, Ribeiz imaginó la historia en clave teatral. Para materializar esa visión convocó a Luciano Cáceres, con quién la unía no sólo una amistad de años, sino también el deseo de trabajar juntos. “Me pareció que era una buena oportunidad para unir energías y puntos de vista distintos”, cuenta.
A esta dupla creativa, que fusiona una mirada narrativa visual con la experiencia teatral, se sumó la propia Pogorelsky, quien tuvo un rol activo en el proceso de adaptación. Por la carga personal que posee la historia, decidió involucrarse profundamente en la dramaturgia, mientras que el diseño general de la puesta en escena quedó a cargo del equipo de dirección. “Cuando se elige una obra para adaptar es importante involucrar a quien la escribió y respetar mucho su mirada y lo que tiene para decir”, sostiene Ribeiz.
Lo que diferencia a esta propuesta de otras dentro del circuito teatral es su naturaleza inmersiva. Al desarrollarse en un espacio poco convencional, los sentidos se potencian y se activan de formas inusuales. Para llegar al espacio de la función, el público primero atraviesa los vestuarios. Sin darse cuenta, forma una fila -como los días de colonia en la infancia- y espera con ansiedad ver la pileta, aunque sepa que no tendrá contacto directo con ella. Mientras la fila avanza, se escucha al encargado exclamar: “Todos con revisión médica en mano”, un guiño que despierta risas cómplices y anticipa una experiencia fuera de lo común.
Las butacas son simples sillas de plástico y el escenario, una pileta de varios metros. A los costados, salvavidas redondos y planchas de goma eva cuadradas completan la escenografía. En pocos minutos, el olor a cloro se vuelve parte del ambiente y comienzan a oírse sonidos que remiten a videos de relajación y que ayudan a entrar en sintonía con el ritmo de la obra. Durante los siguientes cincuenta y cinco minutos, el bullicio de los bares de Palermo queda atrás y el público se sumerge en una historia que lo interpela desde el inicio.

Joaquín Berthold, Juana Viale, Anahí Gadda y Maricel Santín encarnan los personajes principales de este mundo subacuático. La puesta se apoya también en las proyecciones e ilustraciones de Rocio Casal, la música y las voces en off a cargo de Norman Mac Loughlin y el diseño de Luces de Ricardo Sica. El resultado es una propuesta visual y sonora que construye un universo realista, en un escenario donde conviven historias que transcurren tanto dentro como fuera del agua. “Las imágenes aportan un equilibrio necesario a un texto tan poderoso y cargado de dolor”, asegura la directora.
Antes de pensar en las proyecciones surgió una pregunta clave: ¿cómo ubicar a los personajes en este mundo subacuático, si el agua no es sólo un recurso estético sino un personaje en sí mismo? Es allí donde Pablo, el personaje de Berthold, parece habitar su dolor suspendido, y donde encuentra también, un momento de cercanía con Mariela, su esposa. El equipo imaginó múltiples formas de escenificar ese estado: desde arneses que lo mantuvieran suspendido en el aire, cintas de correr que simularan el avance de la brazada, o incluso piletas más pequeñas que se llenaran sobre el escenario. Pero ninguna opción lograba lo que buscaban, hasta que, en una reunión, Cáceres propuso usar una pileta real que conocía y que podía ser útil para la representación.
Los ensayos empezaron fuera del agua, en una sala tradicional. Recién más adelante, cuando el club accedió a prestar su pileta, el equipo se trasladó allí. Al tratarse de un espacio compartido con otras actividades, las prácticas siempre fueron nocturnas, cuando terminaban las clases de natación. Anahí Gadda, quien se pone en la piel de Mariela y nunca había trabajado en un entorno acuático, recuerda que las primeras pruebas implicaron un gran esfuerzo físico y emocional para el elenco. “El agua es una de las cosas más locas e interesantes que tiene el proyecto, porque trae consigo el mandarse y ensuciarse, un gran desafío para quienes tenemos aspiración al arte”, dice.
Brazada a brazada, la obra despliega no solo una historia íntima, sino también una reflexión sobre la paternidad, la culpa, la resiliencia y el modo en que el duelo se acomoda en la rutina. “El teatro me parece convocante, es un momento que provoca cosas en los sentidos y en el cuerpo, que son distintas a las que se perciben en otras situaciones artísticas”, asegura Gadda. El agua, con su fuerza, envuelve a los personajes y los obliga a flotar, hundirse o simplemente dejarse llevar. Es el espacio donde nacen vínculos, pero también el lugar para recordar a quienes ya no están físicamente y acompañan desde otro plano. “Subacuática es una invitación a estremecerse con distintos recursos que hacen a lo teatral y a pensar cuáles son los elementos que nos conectan en las historias”, concluye.
Subacuática se puede ver los domingos a las 18 y 19:30h en el Club Estrella de Maldonado (El Salvador 5470, CABA). Las entradas se pueden adquirir por la página web de ticketek.