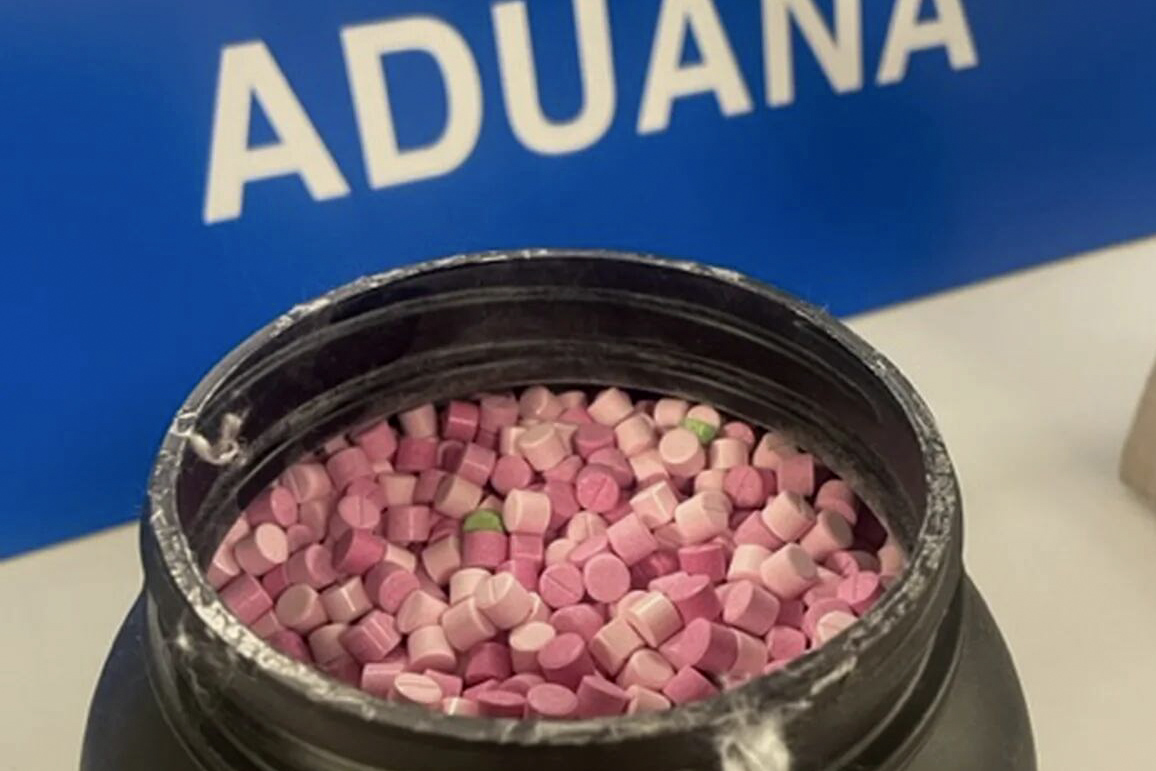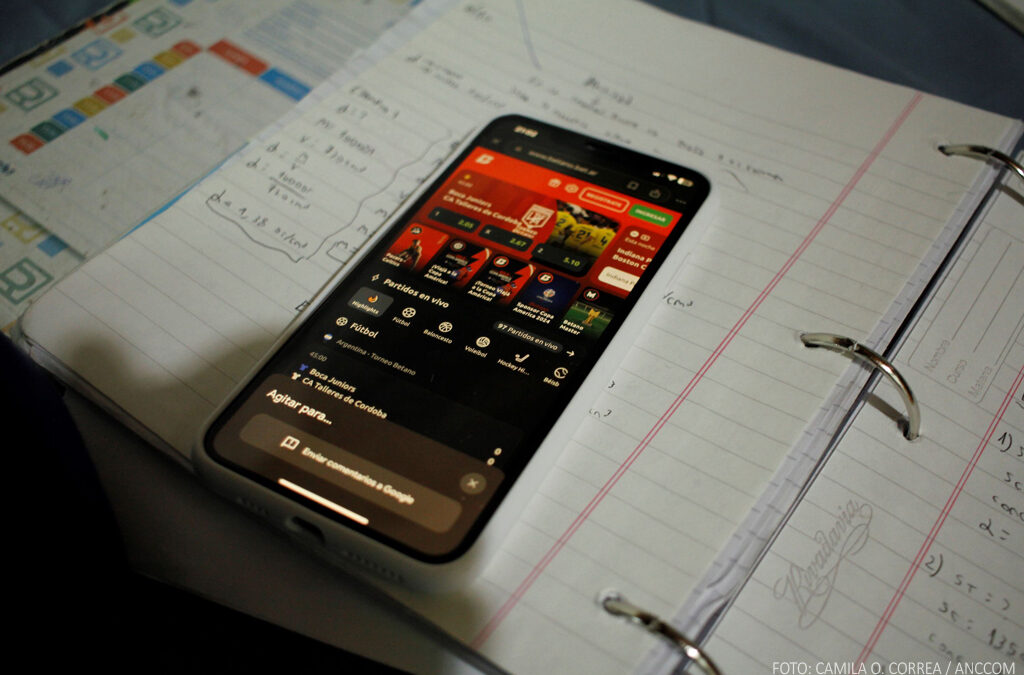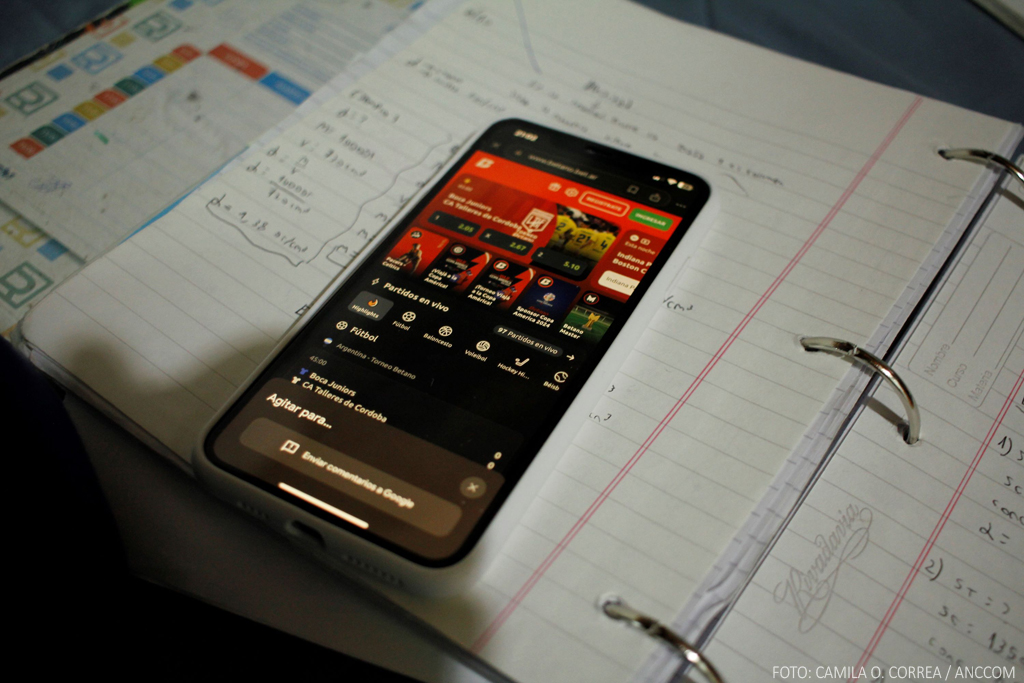La pelota no se vende
Los vecinos de La Boca resisten y permanecen en El Playón, un predio que desde hace 35 años funciona como un espacio de contención y recreación autogestionado. Ahora apareció un dueño y los quiere desalojar.

Desde la semana pasada, vecinos de La Boca permanecen en El Playón, ubicado en Del Valle Iberlucea y Gregorio Aráoz de Lamadrid, para evitar que tapien el predio luego de ser comprado por un nuevo propietario.El espacio comunitario que se encuentra en la entrada de Caminito, pasaje turístico de referencia para los visitantes extranjeros, fue recuperado por los propios vecinos que limpiaron el terreno y armaron una canchita, después de un largo tiempo sin que nadie reparara el lugar destruido por un incendio que en los años noventa arrasó con un conventillo.
“Es un espacio que está hace 30 años y nosotros lo sentimos propio, es como nuestra casa, entonces es muy difícil tener que entregar algo tuyo. Porque si había un dueño antes, durante 35 años nunca se acercó, nunca puso un clavo en el lugar y toda la comunidad se ocupó de las luminarias, el piso, la cancha, etc. De todo, siempre se ocupó la comunidad, la murga, y en este caso el club también, es re injusto que venga alguien y te diga, soy el dueño, chau, ándate”, dice Brenda Siffredi, de la Comisión Directiva del club FC Playón.
En un contexto en el que la lógica del mercado desplaza a la solidaridad barrial, la profundización del proceso de gentrificación por parte del Gobierno de Jorge Macri provoca que aparezcan “nuevos dueños” que compran espacios en el vecindario. “Hace un poco más de un mes, unainmobiliaria (Antúnez Vega) se acercó personalmente diciendo que había un posible comprador de este lugar y que si nosotros teníamos 650 mil dólares para adquirirlo teníamos la prioridad. Obviamente eso no sucedió, así que supuestamente compraron el lugar”, cuenta Brenda.
Por eso, los vecinos que sostienen el espacio con el respaldo de agrupaciones comunitarias, políticas y diferentes actores sociales decidieron permanecer y juntar firmas de los vecinos y turistas para evitar el cierre del lugar. “Nosotros pacíficamente pedimos llegar a una mesa de trabajo donde nos podamos sentar con los nuevos dueños, si es que existen, porque uno no sabe, y trabajar a ver cómo podemos resolver la situación”, dice Brenda.

El sitio fue reconocido espacio cultural por la Comisión del Carnaval, quienes trabajan con el Gobierno local, mediante el Proyecto Huellas del Carnaval. “Tenemos una placa con un código QR donde saltan los datos de que es un espacio cultural”, dice Karina Bustos, referente de la murga Los Príncipes de La Boca. También se movilizaron hasta la comuna donde presentaron una nota solicitando definir una fecha para comenzar una mesa de trabajo. Sin embargo, hasta el momento no tuvieron ninguna respuesta de las autoridades.
Desde hace casi dos décadas, en la canchita de futbol ensaya la murga Los Príncipes de La Boca. “Nacimos en el año 2006, hace 20 años que estamos acá en El Playón. Yo tengo 42 años, así que prácticamente me críe acá y el plan de lucha es que no cierren el lugar de ensayo”, manifiesta Karina.
Además, el espacio también cumple una función social quedando abierto durante el día para que los chicos se queden jugando a la pelota y no estén en la calle, a su vez también pueden participar del F. C. Playón que funciona desde hace tres años.
“Es un lugar de contención muy grande. Por ejemplo, es el único club del barrio que no cobra cuota, hay muchos chicos que no tienen para pagar, y menos como está la situación hoy en día. Es un club que es a pulmón, entre todos los vecinos, los padres, los movimientos, agrupaciones que nos dan una mano, hay gente que nos da una pelota, que nos da unas cosas, y nosotros donamos casi todo el tiempo que tenemos, y los chicos la verdad que lo necesitan. Cuando empezamos este proyecto había muchos chicos que estaban todo el tiempo en la calle, yendo por malos pasos, y gracias a Dios yo hoy te puedo decir que revertimos esa situación, con muchos de los chicos, y tienen esa contención, entonces es como que, si sacamos esto, ¿qué les queda a los chicos?”, reflexiona Brenda.