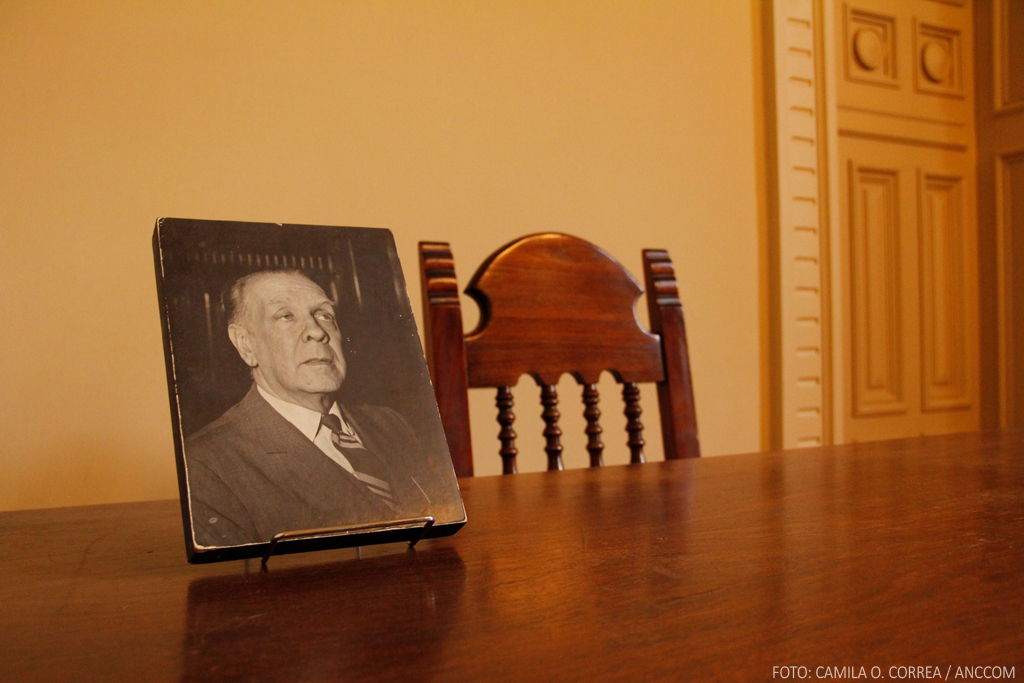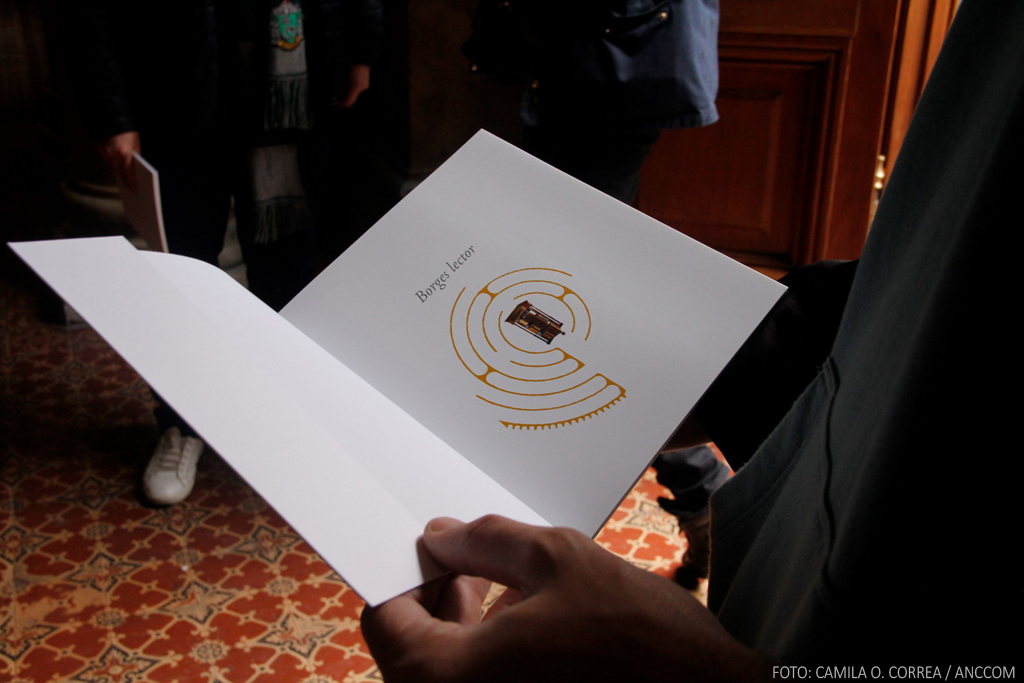Señas románticas
Los autores del libro «Amor en tiempo de lengua de señas» señalan que su historia funciona como un puente de comunicación entre las personas sordas y las oyentes y apunta a la urgente necesidad de una sociedad más inclusiva.

Agata Fornasa, y Rubén Lesgarte.
En Amor en tiempo de lengua de señas, publicada por Editorial Dain, por la fundadora de la organización Señas en Acción (SEA), Agata Fornasa, y el dramaturgo Rubén Lesgarte, exploran los desafíos cotidianos de las personas sordas en un mundo que no siempre está preparado para sus necesidades.
La novela es una adaptación de la obra de teatro Sordoyentes, que tras siete años en cartel encuentra una nueva manera de poner en relieve la importancia de la Lengua de Señas para una comunicación inclusiva. En diálogo con ANCCOM, sus autores revelan cómo esa experiencia escénica los impulsó a la escritura y a visibilizar una realidad que en muchos casos pasa desapercibida.
También reflexionan sobre el proceso de escribir a dúo un trabajo que, según ellos, solo fue posible gracias a “la confianza mutua y una profunda amistad”. Con una invitación a reconsiderar el rol de las personas oyentes en la sociedad, la novela busca emocionar y motivar a los lectores a convertirse en agentes de cambio.
¿Qué idea los inspiró?
Agata Fornasa: La obra de teatro fue la que validó el libro. Quienes nos iban a ver nos acercaban sus experiencias y nos contaban cosas peores de las que nosotros creíamos o de las que habíamos interpretado en la obra. Incluso, padres y madres que no tenían nada que ver con la sordera ni con la lengua de señas nos decían que era una obra para aprender de los hijos. Nos quedamos muy impresionados con esos comentarios y vimos que el abanico era muy grande y que había una necesidad de entender el tema, por eso pensamos en el libro. También para llegar a todas las casas porque no todo el mundo puede ver una obra de teatro. Si bien hicimos una gira muy grande y recorrimos varios lugares del país eso no alcanza, porque el territorio es gigante y no podemos llegar a todos lados. Entonces la idea del libro fue también para que una maestra de cualquier lugar pueda a partir del texto provocar un interés en los alumnos y que todos pudieran leer la realidad sin tener que ver una obra de teatro.
¿Cómo fue trabajar en conjunto la escritura?
Rubén Lesgart: Fue un desafío y un aprendizaje enorme. Tratar de incorporar todo lo visual de la obra de teatro en un formato literario fue complicado, porque nos dimos cuenta de que teníamos que profundizar el doble. Eso es lo bueno que también tiene el libro, que profundiza sobre un montón de situaciones que son reales. Fue un proceso muy intenso y fue una de las cosas más difíciles que nos ha tocado hacer respecto a visibilizar la existencia de una lengua de señas. Incluso hay una fuerte autocrítica a nosotros como sociedad, porque no podemos vivir tranquilos pensando en que hay gente que no puede acceder a cosas básicas del día a día. El libro cuenta la importancia que tiene la lengua de señas en un mundo que está estandarizado.
AF: Sí, además no hubiéramos podido hacer este libro si no hubiésemos sido tan amigos. Hacer un libro de a dos es difícil, porque uno quiere poner lo que uno quiere y ese ida y vuelta es complicado. Trabajamos en no prestar atención a los propios egos, confiar en el otro y tener fe de que lo que está diciendo va a funcionar. Fue muy interesante poder compartirlo con Rubén porque cada uno desde su lado aportaba cosas. Yo quizás decía: “Esto no me cierra, esto no lo haría nunca una persona sorda”. Y por ahí él me guiaba más desde lo literario sobre qué cosas podíamos poner y cuáles no.
RL: Codirigir es difícil, pero coescribir también. Cuando empezamos con la obra hace siete años las escenas eran larguísimas y quienes sabían del tema me decían que había que acortarlas porque para las personas sordas todo lo que es largo enseguida se les dispara la atención para otro lado. Si yo hubiera sido necio me hubiese negado y quedado en la postura de hacerlas largas porque las obras de teatro se escriben así. Pero no fue el caso, acá nos validábamos entre los dos absolutamente todo. Y eso es muy lindo. De hecho, nos pasa con el libro que quizás leemos un párrafo y no reconocemos que escribió uno y que escribió el otro.
AF: Tal cual. Lo leo y no me doy cuenta. Hay cosas que realmente digo: “¿Quién es el que puso esta idea?”. Y eso está buenísimo porque da igual. Nos seguimos emocionando cada vez que lo leemos y que vemos la obra.

¿En qué se diferencia de la versión teatral?
AF: En el libro profundizamos muchísimo más sobre los personajes, ya que en la obra no tenemos el tiempo necesario para contar la historia de cada uno de ellos y el trasfondo de sus actitudes. Acá aprovechamos a contar de dónde vienen, cómo son sus familias y sus motivaciones. En el libro tuvimos la posibilidad de plasmar realmente de qué familia venían, justificar la intención de poner a uno de los personajes en un estrato social un poco más alto y al otro más bajo, por ejemplo. Son cuestiones que capaz en la obra no se pueden explicar literalmente y en el libro sí. Hay motivos para cada cosa que escribimos y fue algo que lo fuimos pensando, rearmando y hablando con las personas sordas. Les fuimos consultando sobre las vivencias de los personajes e incluso sobre cómo imaginaban a los padres de Lucas, uno de los protagonistas. Fue un proceso que nos hizo volar la imaginación y también nos ayudó a estructurar nuestros propios espacios creativos al escribir. Emocionar en palabras es mucho más difícil porque tenés que poner el punto justo, mostrar la emoción justa y transmitir con calma las palabras y cómo se sienten los personajes. El libro está para poder traducir en palabras lo que pasaba en la obra.
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los personajes?
RL: Buscar la forma de comunicarse. Por un lado, tenemos dos personajes que son los hijos adolescentes cuyo desafío es el amor, el encuentro y romper las barreras. Por otro lado, están las madres y los padres que tienen un desafío más jugado porque deben dejar caer estructuras y aprender diferentes formas de comunicarse con sus hijos.
AF: Sí, y también nos ayudó mucho la comunidad sorda para poder validar nuestras creencias y resolver nuestras dudas. Había cosas que quizás nos parecían muy fuertes, como por ejemplo que una persona oyente le patee la cama a su hijo para despertarlo siendo una persona sorda, y ellos nos decían que teníamos que ponerlo porque es una situación real. También nos pasó de querer incluir la palabra “monos” como una manera en que las personas oyentes se refieren a ellos, pero nos parecía muy crudo y fueron ellos los que nos pidieron que lo pongamos para ilustrar lo violenta que es la realidad y el modo en que los tratan. Entonces si bien hay cosas de ficción, la historia tiene mucha información trasladada de la realidad. Tratamos de suavizar con la historia de amor las cosas tan duras por las que atraviesan las personas sordas y que por desgracia y porque mucha gente no aprende la lengua de señas, tienen que seguir sufriendo todos los días.
¿Qué mensaje buscan transmitir cuando abordan estos temas?
AF: Por un lado, hacer más corto el proceso de entender qué significa ser una persona sorda en el mundo oyente y por el otro, el choque que existe entre la cultura de los padres sordos con hijos oyentes. Nos pasó de llegar a esos padres que quieren que sus hijos arbitren de intérpretes todo el tiempo o que se hagan cargo de ciertas situaciones que no tienen por qué hacerlo ni a temprana edad ni cuando son grandes. Tratamos de que entiendan que son sujetos que han nacido en esa familia, que son sus hijos y no una herramienta más para poder hacer conexión con el mundo. Muchas veces esa información que empiezan a tener desde que son chicos y esa obligatoriedad de tener que aprender lengua de señas y formar parte de una comunidad a la que no pertenecen porque son oyentes termina siendo contraproducente para su vida. Nosotros como personas oyentes tenemos miles de errores y los dejamos afuera todo el tiempo, pero ellos también deben tener cuidado con esos niños que nacen en sus familias y que pretenden que sean algo que tal vez no quieren ser. Pero para eso es muy importante que todos entendamos que la lengua de señas es parte de la comunidad sorda y que todos debemos aprenderla para comunicarnos con ellos. El libro es una forma de seguir sembrando con el arte la concientización sobre la lengua de señas.
¿De qué otras maneras piensan que las personas oyentes pueden contribuir a mejorar la accesibilidad para las personas sordas?
RL: Las personas oyentes tenemos que buscar la forma y hacernos el tiempo de aprender lengua de señas, eso sería fundamental. Es necesario que se aprenda en los colegios.
AF: Uno cree que es difícil, pero en realidad es fácil comunicarte con las personas sordas. Hace poco, con la Organización SEA, tuvimos la experiencia de viajar en avión con personas sordas en donde los tripulantes de cabina que los recibían no estaban capacitados en lengua de señas, pero sí en accesibilidad de la comunicación. Eso hizo que ellos se sintieran bienvenidos y que quizás con dos o tres señas, que ni siquiera eran de la lengua propiamente dicha, se pudieran comunicar sin problemas. Yo frente a eso pensaba en qué fácil es para un equipo que se preparó con poca información poder entablar una comunicación y como para otros resulta tan difícil.
¿Qué esperan que los lectores reconsideren después de leer el libro?
RL: Esperamos que visibilicen la historia y entiendan que el mundo en el que vivimos no es el mundo de otros. Es un proceso y requiere su tiempo. Hoy son las personas sordas, pero mañana pueden ser las personas ciegas. Queremos que el libro invite a un proceso.
AF: Nos está pasando mucho que papás, mamás, familiares de las personas sordas y hasta docentes nos están pidiendo el libro para entender más la temática, para abrir un poco más la cabeza y comprender de qué se trata ser una persona sorda y vivir en una casa con personas oyentes.
¿Están satisfechos con el resultado obtenido?
AF: Sí, estamos muy contentos y también agradecidos con Marisa Barossi de la Editorial Dain que nos abrió las puertas desde el primer momento y entendió desde la emocionalidad hacia donde íbamos. No es fácil encontrar editoriales y personas que se interesen en el tema de manera tan genuina desde la comunicación y que tengan ganas de incorporarse en este nuevo mundo. Eso fue fundamental también para sentirnos felices en cada momento de lanzamiento y de cada entrevista. Eso nos dio muchas ganas de seguir adelante.