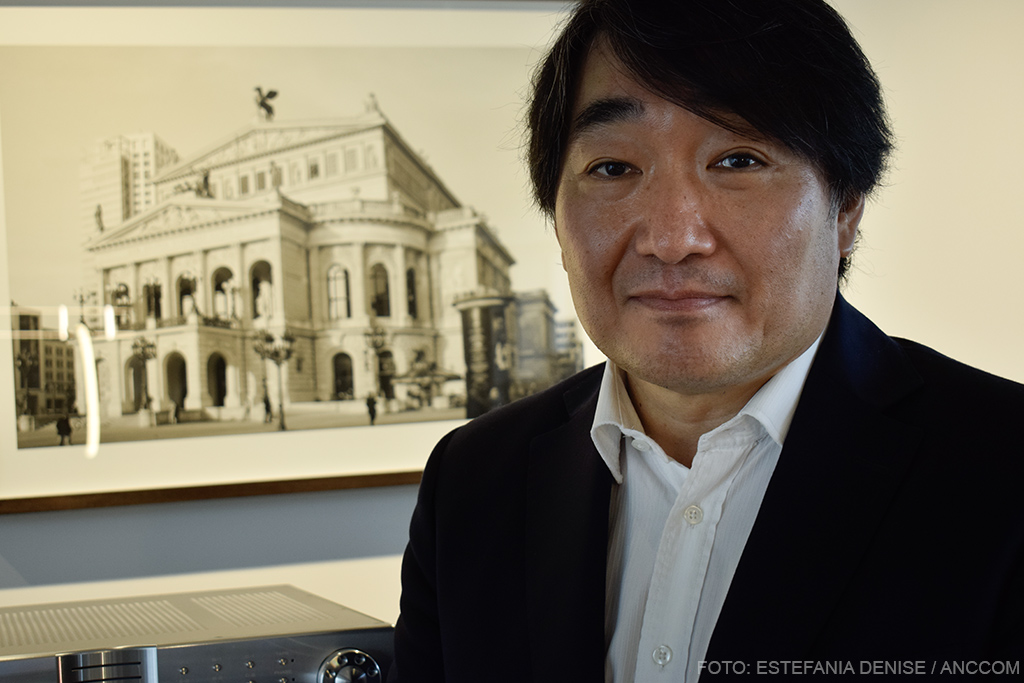Otra vez el ajuste es a los más débiles
Tres economistas de diversa mirada ideológica, Pablo Tavilla, Christian Buteler y Esteban Mercatante, analizan el paquete de medidas restrictivas del ministro de Economía Luis Caputo. Pronósticos de recesión, despidos y aún más inflación.
El “Caputazo”, el paquete de diez medidas anunciado por el actual ministro de Economía, Luis Caputo, parece ser solo el principio de una serie de políticas que vendrán acompañadas de una mayor desregulación financiera, achicamiento del Estado y mayor ajuste. Medidas que se suman al discurso de asunción del presidente Javier Milei, que alertó acerca de una inflación creciente y recesión en los próximos meses. Esteban Mercatante, Christian Buteler y Pablo Tavilla, economistas con distintas cosmovisiones, analizan en diálogo con ANCCOM estos pasos iniciales del gobierno en el área económica, el impacto de lo propuesto y si realmente era necesario el ajuste o había alternativas.
“El ajuste era necesario, el modelo anterior estaba acabado”, afirma Buteler. El analista financiero asegura que se trata de un plan clásico para bajar la inflación y conseguir equilibrio fiscal, pero que “va a terminar generando inevitablemente una recesión”.
Buteler advierte que se vienen meses de fuerte recesión e inflación. “Como punto de partida es difícil que la sociedad soporte estas políticas en un país que ronda el 40% de pobreza, pero el gobierno debe mantenerse firme en la decisión para esperar los resultados positivos”. Da un panorama un poco más alentador al afirmar: “Los resultados negativos son los inmediatos, los beneficios vienen más a un mediano y largo plazo”.
A pesar de creer que la herencia, dejada por el gobierno de Alberto Fernandez, es crítica y problemática, Buteler sostiene que “la idea es que todo este esfuerzo que hace la gente pagando el ajuste es para evitar caer en una hiperinflación; por lo tanto, si la hiperinflación se termina dando, el programa de Caputo no habrá sido exitoso y será el responsable”.
Esteban Mercatante, por su parte, plantea que “se promete un paraíso de ocio para las clases empresarias y para el resto es sangre sudor y lágrimas”. El economista, militante del PTS, afirma que se anunció un ajuste fiscal muy drástico. Y sostiene que más allá de cuestiones simbólicas, como la reducción de ministerios y por ende la reducción de cargos jerárquicos en el Estado, el corazón del recorte está en la reducción fuerte de subsidios de servicios públicos y la obra pública. “Lo único que se anunció como una compensación es la duplicación de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, pero en el marco de una inflación mensual de por arriba del 20%, esa duplicación va a tener un efecto prácticamente nulo; además de que estos programas solo alcanzan a menos de la mitad del 10% más pobre”.
Por su parte, Mercatante no fue tan optimista en cuanto a las consecuencias a mediano plazo que pueda llegar a tener el plan económico de Javier Milei. “Se subestima el impacto que va a tener el enfriamiento de la economía, entre el alza inflacionaria que va a poner en crisis el tipo de cambio y la dificultad para lograr las metas fiscales que son demasiado optimistas, puede hacer que un plan que tiene puntos medio inciertos empiece a entrar en crisis en marzo o abril del año que viene”.
Mercatante tampoco cree que el ajuste sea necesario o inevitable. Afirma que se tiende a naturalizar que hay que hacer los ajustes sobre la clase trabajadora, que es la que menos recursos tiene, pero “no se pone en discusión medidas que puedan afectar a los que se enriquecen de nuestras crisis”.
Un poco más alineado a este punto de vista, es el del licenciado en Economía Pablo Tavilla que sostiene: “Son medidas que tienen que ver con el discurso acerca de que todos los problemas en Argentina se deben a ciertos despilfarros que tienen que ver con el gasto público y la clave de todo es el déficit fiscal”. Agrega que “es un problema de diagnóstico”, en el sentido de que el problema central de la Argentina tiene que ver con la restricción externa o falta de divisas.
“Esto no implica que la economía Argentina no tenía muchos desequilibrios, una alta inflación y no plantee una necesidad de darle una respuesta a eso; era necesario un plan de estabilización y un ajuste, el problema es que quedó en manos de alguien que dice que la ‘justicia social’ es un robo”, asegura Tavilla.
Bajo la lógica del actual gobierno se usa la línea del ajuste con el fin de estabilizar y bajar la inflación y un crecimiento a mediano o largo plazo que va a estar liderado por la suba de inversiones y las exportaciones. “Solo basta mirar el gobierno de Macri para ver que esto no sucede”, dice el economista.
Tampoco hay un futuro motivador desde su punto de vista. En el corto plazo afirma que estas medidas no son antiinflacionarias y que, al contrario, pueden llevarnos a un espiral similar a los tiempos del gobierno de Alfonsín. “Además la recesión es funcional al disciplinamiento social, es decir, caen los salarios, la actividad económica, despidos y desempleo. Que creo que es lo que buscan, generar una distribución de ingresos diferente”, concluye Tavilla.