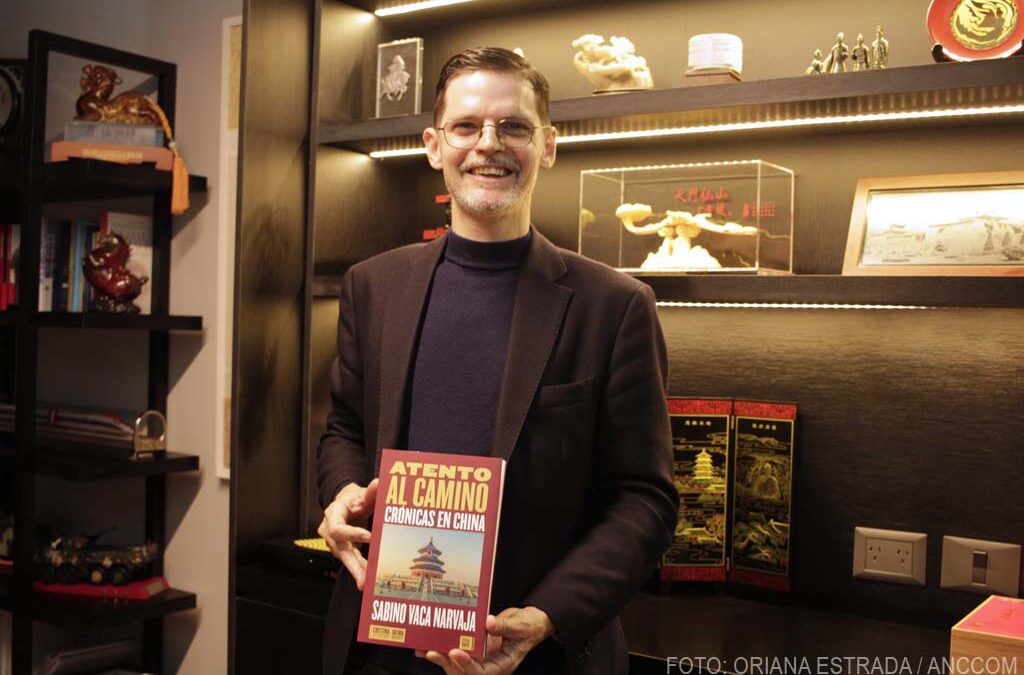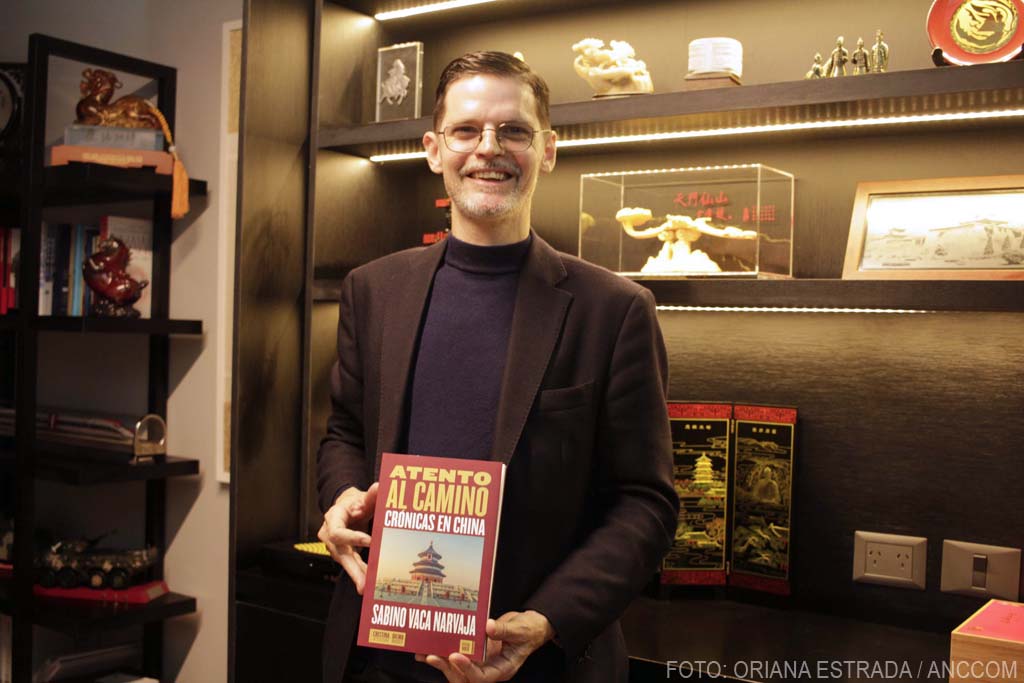“Lo de Irán ha servido para esconder el infanticidio masivo y el exterminio en Gaza”
El filósofo y periodista Martín Gak, especialista en Medio Oriente, analiza el provisorio “alto el fuego” entre Israel e Irán, en lo que caracteriza como un proceso israelí “expansionista y extremadamente violento”. ¿Por qué dice que el genocidio a los gazatíes es incomparable con otros?

“Mientras duró el bombardeo de Israel a Irán, y la escalada de respuestas, se desvió la vista de las masacres y la hambruna que persisten en Gaza”, plantea el filósofo y periodista Martín Gak, quien lleva más de diez años cubriendo la situación en Medio Oriente, y aporta una visión más amplia y comprensiva del conflicto. El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció este martes el fin de la “guerra de 12 días” entre la República Islámica e Israel: se cierran así dos semanas que incluyeron misiles cayendo sobre Teherán y Tel Aviv, el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, un bombardeo a una base estdounidenese en Qatar, un fallido acuerdo de cese al fuego con declaraciones airadas de Donald Trump (“¡No saben qué carajo están haciendo!”) y versiones contrapuestas sobre el enriquecimiento atómico.
“Mi lectura es que Trump salió a intimar a Israel, no a Irán, para que aceptase el alto al fuego. Irán dejó relativamente claro que sólo iban a parar las hostilidades en tanto Israel frenase el bombardeo. Según el alto al fuego planteado por Estados Unidos, a las 7am del 24 de junio Irán tenía que dejar de bombardear Israel, pero Israel tenía doce horas más bombardeando Irán; la segunda etapa del cese al fuego empezaba a las 7pm hora Jerusalén y, después de eso, el cese al fuego total empezaría en la mañana del 25 de junio. Evidentemente un absurdo, incluso con un sentido de colegio primario de justicia. Lo que pasó fue que Israel siguió disparando, Irán no frenó su bombardeo y en ese momento fue que Trump empezó a hacer aseveraciones en espacios públicos que de alguna manera estaban destinados, al menos en lo formal, a los dos lados, pero era evidente que se dirigían principalmente a Israel, porque Irán ya había dicho que no solo iban a dejar de bombardear, sino que estaban interesados en volver a una mesa de diálogo. La cuestión en este momento es si es realmente posible que los israelíes se mantengan quietos y dejen de tirar sobre la población y la infraestructura de Irán. Si ese es el caso, el cese al fuego se va a mantener; en caso contrario, veremos un recrudecimiento de las hostilidades en las próximas horas.”
¿En qué situación deja el fin de la guerra a Irán e Israel?
La infraestructura iraní está debilitada, pero no severamente debilitada. Está claro que los bombardeos fueron un fracaso, principalmente porque no lograron degradar la capacidad militar de Irán, que no solamente siguió bombardeando sino que lo hizo con enorme éxito: la destrucción en sí representa un 2% del territorio de Tel Aviv y alrededor del 33% ha sido paralizado. La coordinación general del ejército está en el medio de Tel Aviv, en Kirya, y toda esa zona fue blanco de bombardeos iraníes, con lo cual la gente de allí no se movía, no salía a la calle. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que Irán no tiene armas atómicas, sino un programa de uso civil de energía nuclear, tanto el conocimiento como la infraestructura necesaria están dispersos. Entonces no es que Estados Unidos o Israel pueden bombardear dos o tres puntos del territorio y terminar con el programa atómico iraní; eso incluso la inteligencia israelí dice que no es posible.
¿Cómo se sabe que ese programa atómico es para uso civil?
Lo que sabemos es, por un lado, que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) registra un 60% de enriquecimiento de material atómico (se necesita 90% para hacer armas atómicas) y lo viene registrando desde el comienzo del Tratado de No Proliferación, o sea por lo menos hace 25 años. Y, por otro lado (y quizás sea más significativo), que el Directorio de Inteligencia de los Estados Unidos ha dicho específicamente que Irán no tiene la intención de desarrollar armas atómicas. Entonces, ¿es absolutamente imposible que Irán esté desarrollando armas atómicas? No, probablemente no. Pero por lo menos no hay ningún indicio de que ese sea el caso. Ahora, si Irán no tenía intención de desarrollar armamento atómico, evidentemente un bombardeo doble a lo largo de doce días va a cambiar su perspectiva. Con lo cual yo creo que el problema del ataque, entre tantos otros, es que justamente acelera el interés de desarrollar armas nucleares por parte de Irán.
Es importante recordar que a pesar de que en Auschwitz los números de muertos fueron mucho mayores, en Gaza los números de cómplices son mayores aún. Porque tenemos a una población política que ve todo esto y no hace nada, y en este sentido creo que son partícipes.
¿Cómo se relaciona este conflicto con lo que hace Israel en Gaza?
Yo lo que veo es que el frente iraní es parte de un conflicto más amplio que incluye al Líbano, Siria, Yemen, Gaza y Cisjordania, que es un proyecto expansionista, extremadamente violento, que tiene como fin último establecer un polo geopolítico dentro de la región. Esto es una pregunta de quién controla Medio Oriente: Rusia tiene su esfera de influencia, que termina aproximadamente en Siria; Estados Unidos tiene su esfera de influencia; China tiene su esfera de influencia en el sudeste asiático; e Israel, específicamente la gente alrededor de Netanyahu, tiene la idea de establecer, probablemente en conjunto con Arabia Saudita y países sunitas, un polo que controle los movimientos y las dinámicas de poder en la región, y el primer paso para ello es la colonización de Gaza y Cisjordania. Creo que lo de Irán ha servido para esconder el infanticidio masivo y el proceso de exterminación en Gaza: durante los doce días que duró esta guerra entre Irán e Israel, en Gaza se mató a alrededor de 900 personas durante las “masacres del pan”, situaciones en que la gente camina kilómetros para tratar de proveerse de comida para ellos y su familia en medio de una hambruna, y los israelíes abren fuego sobre quienes esperan en los puntos de distribución, que están siendo utilizados como señuelo. De hecho, los últimos dos días fueron de los más sangrientos en varias semanas, con casi 200 gazatíes acribillados. Entonces creo que estamos mirando a Irán, porque es lo lógico, porque hay un frente de conflicto que es sumamente peligroso, pero también al hacer eso estamos desviando los ojos de Gaza.
¿Y cuáles son las informaciones que llegan de Gaza?
Lo que sabemos es que es una carnicería, por un lado, que hay una hambruna endémica por el otro, y que hay un colapso casi total del sistema de salud; de la provisión de insumos para la salud. Entonces la gente está muriendo de cosas que son tratables: chicos muriendo desahuciados dentro de las enfermerías después de ser baleados, y que hubieran sido salvados por una transfusión de sangre, pero no hay sangre. Tampoco hay paliativos: tengan en cuenta que Gaza tiene la mayor población de niños amputados del mundo, y muchas de esas amputaciones (que son al menos 14.000) son hechas sin anestesia, porque Israel ha estrangulado la entrada de anestesia a Gaza. Con lo cual la situación es dramática, y el hecho de que tengamos una población entera que no come y no tiene acceso a agua, quiere decir que todos los riesgos secundarios (los que no son de politraumatismos relacionados con explosiones y con armamento) se multiplican; porque alguien que tiene algún tipo de infección que puede ser menor, si no tiene acceso a agua ni a comida, tarda mucho más en recuperarse, si se recupera. Tenemos un sitio total que estrangula la ciudad, el bombardeo es generalizado, el 70% de la infraestructura destruida y, si hacemos un cálculo muy conservador, no menos de 250.000 y 350.000 muertos, porque el número de víctimas contadas es 50.000, pero nadie sabe cuánta gente hay debajo de los escombros.
Realmente una marca en la historia humana en cuanto al nivel de crueldad y de tragedia…
Yo honestamente creo que nunca hemos visto algo como esto.
¿No?
No, yo creo que no. Y yo me dedico a esto: trabajé por mucho tiempo sobre la segunda guerra mundial, conozco las invasiones japonesas en China, te puedo hablar de los conflictos africanos de diversos tipos incluyendo genocidios como el de Ruanda, de Sudán, de la República Democrática del Congo, etc. Pero creo que la diferencia es que muchas de estas de alguna manera se hicieron a la sombra, que los perpetradores tenían algún grado de vergüenza y la necesidad de esconder lo que estaban haciendo. Este no es el caso de Israel, que está haciendo esto a la luz del día, lo está publicando para que todos lo vean y sus soldados están vanagloriándose por las masacres y la destrucción de infraestructura en TikTok y en Instagram. Entonces creo que es importante recordar que a pesar de que en Auschwitz los números de muertos fueron mucho mayores, en Gaza los números de cómplices son mayores aún. Porque tenemos a una población política que ve todo esto y no hace nada, y en este sentido creo que son partícipes: según una encuesta de Haaretz, casi un 50% de los israelíes cree que es legítima la exterminación de los palestinos de Gaza.
Argentina, un blanco blando
Los coletazos del conflicto, según Martín Gak, alcanzan a todos los países: en Estados Unidos se divide el Partido Republicano, de la India salen bots en apoyo a Israel, Rusia ve acercarse el peligro del terrorismo islámico y la economía china se angustia ante una eventual escasez de petróleo. Argentina, por su parte, ha tomado una postura explícita de apoyo a los bombardeos contra Irán, y su presidente Javier Milei redobló la seguridad en sus viajes diplomáticos.
“Argentina entra un poco, decía yo, como ‘el hermano tonto del Río de La Plata’, de los israelíes y los americanos –dice Gak–. Argentina tiene dos experiencias de atentados en territorio nacional, y efectivamente sigue siendo un ‘blanco blando’. Porque si uno quiere mandarle un mensaje fuerte a Estados Unidos o Israel, y no quiere hacerlo en Estados Unidos o Israel, es mucho más fácil hacerlo en Buenos Aires. Y yo creo que lo que estamos viendo es una expresión clara y deprimente de la ineptitud total de este gobierno, en este caso específico en términos de política internacional: creo que están jugando en una liga para la cual no están entrenados ni tienen realmente la capacidad. Y mientras todo se pacifique esto no es necesariamente un problema, pero si se vuelve a recalentar el conflicto entre Irán e Israel, entonces Argentina se tiene que pensar como un blanco posible. Y me temo que este es un modo en que Israel y el sionismo usan a la comunidad judía, a la cual yo pertenezco, como escudos humanos; porque si va a haber un atentado, los atentados —subrayo— presuntamente asociados con Irán que han ocurrido en Argentina siempre fueron contra la comunidad judía, no contra objetivos militares o administrativos. Entonces hay algo en esa dinámica que es realmente necio, inepto y en última instancia peligroso”.