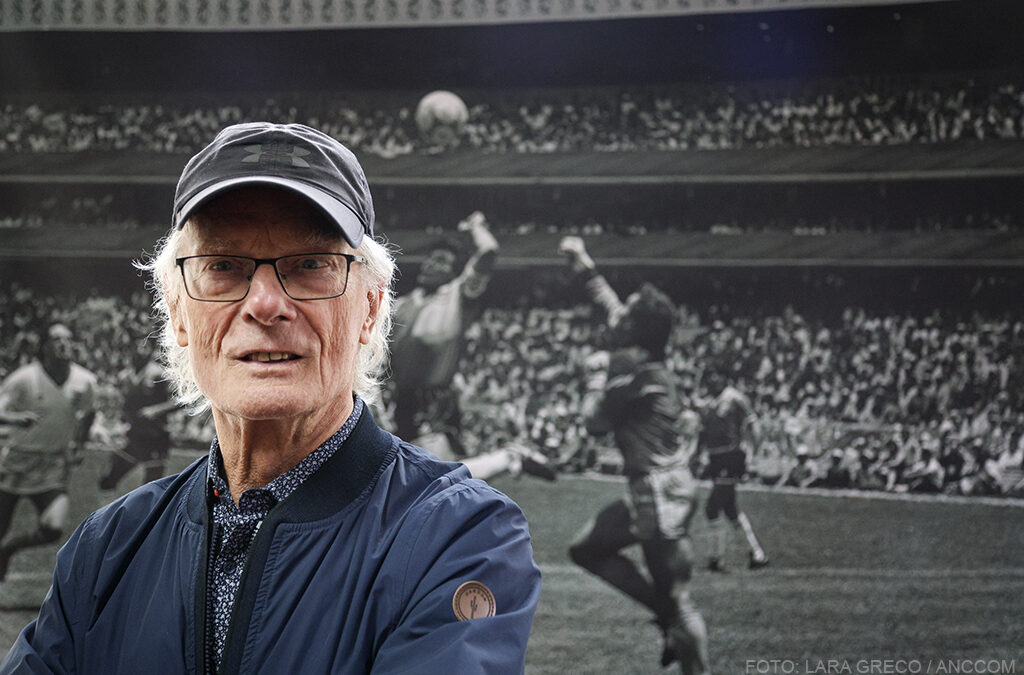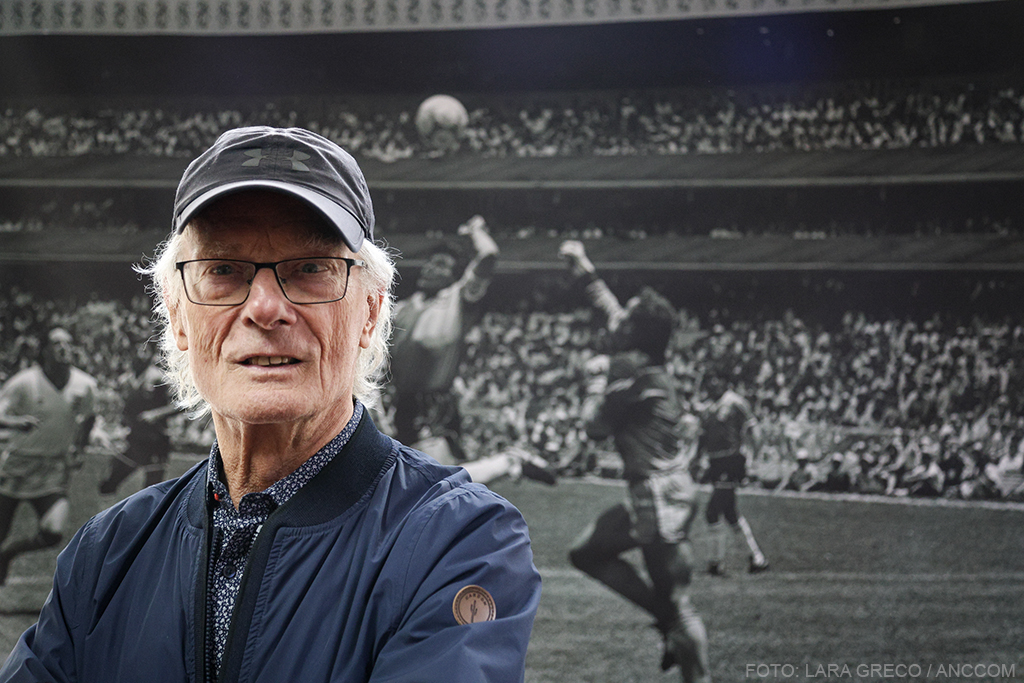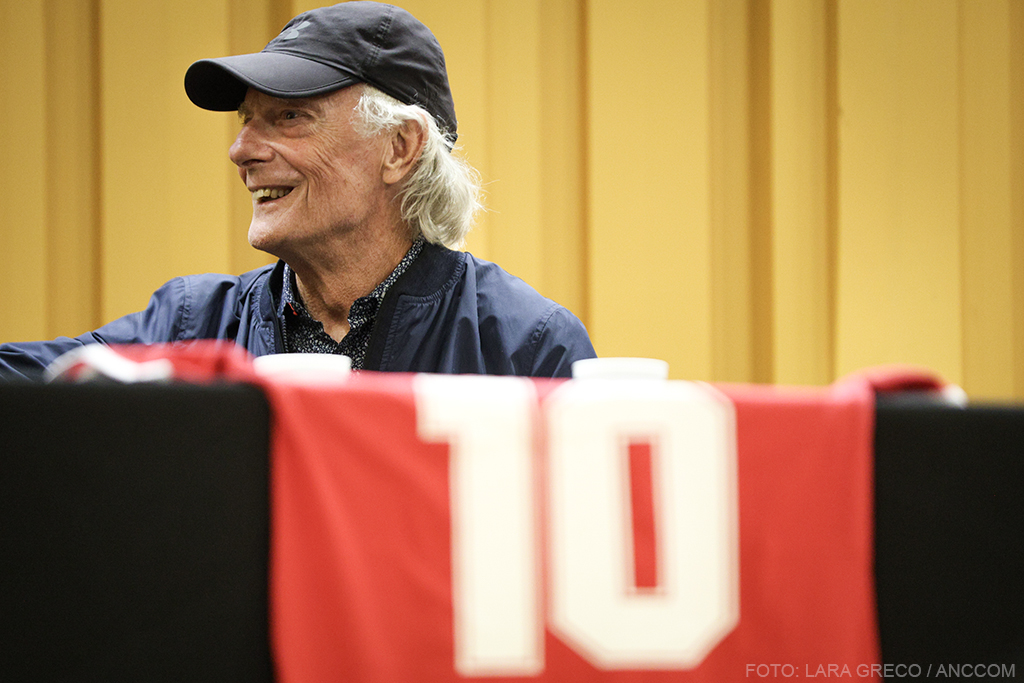Una extranjera en su propia vida
Este jueves se estrena «Las Corrientes», un nuevo largometraje de Milagros Mumenthaler que trata de descifrar el mundo interior de una exitosa diseñadora de moda.

Después de pasar por el 50° Festival Internacional de Cine de Toronto, la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el New York Film Festival, Busan y Viennale, entre otros, se estrena en las salas del país Las corrientes, el tercer largometraje de la cineasta argentina Milagros Mumenthaler.
La película comienza en Suiza, con Lina (Isabel Aimé González Solá) recibiendo un premio por su trabajo como diseñadora de moda. En ese escenario idílico, el descontento se manifiesta en su rostro y resalta entre los aplausos, gente enfundada en vestidos de lujo y copas de champagne que la rodean. La tensión se acrecienta con su próxima acción: arrojar el premio al tacho de basura del baño.
Luego de un recorrido por las calles de Ginebra, Lina atraviesa un puente ubicado sobre el Lago Lemán, y a mitad de su recorrido, sin ningún tipo de vacilación, se tira al agua. A partir de esa zambullida, el personaje principal pareciera despertar del hechizo que protagonizó a lo largo de los últimos años.

A través de una videollamada, Mumenthaler cuenta que la película nació de esa imagen: una mujer tirándose a un río helado. La idea se apoderó de su cabeza y comenzó a tomar forma a partir de distintas preguntas: ¿Quién es? ¿Vive ahí o está de viaje? ¿Tiene familia? ¿Lo que hace, es un acto consciente o inconsciente?
Como sugiere su título, las corrientes en las que se sumergió la arrastran, destiñen la fachada de una vida que podría considerarse un Edén: una carrera exitosa, prestigio asociado a su nombre, el piso en Recoleta donde vive rodeada de lujos junto a su marido (Esteban Bigliardi) y su hija pequeña (Emma Fayo Duarte). Aunque nada pareciera estar mal, Lina hace equilibrio sobre una soga que pende de unos pocos hilos, anunciando un inminente punto de quiebre.
La germinación de la idea de Mumenthaler se complementó con la lectura de La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, escrito por Siri Hustvedt. “La autora contaba que un día dio una charla en homenaje a su padre y durante el discurso empezó a temblar de una forma muy llamativa –señala-, como si fuesen sacudones, pero ella seguía como si nada sucediese. A partir de eso, empecé a pensar esta idea de la disociación del cuerpo con la mente, y me interesó trabajar la idea de que el cuerpo tiene memoria”.

La protagonista regresa de Suiza con el recuerdo del premio enterrado en su memoria, encerrada en sí misma, con un rechazo hacia el agua y ocasionales ensoñaciones desadaptativas que alteran su percepción de la realidad. A partir del extrañamiento en el que se encuentra sumida, se distancia de su presente y reconecta con su pasado, que pareciera redescubrir junto a los espectadores.
Cuando su higiene alcanza un punto crítico por su imposibilidad de entrar en contacto con el agua, se remite a vínculos deshechos por el tiempo en busca de ayuda. La primera en recibirla es Amalia (Jazmín Carballo), una vieja amiga que trabaja en una peluquería heredada de su madre. En principio, ella es la única persona con la que se sincera y se entrega a sus cuidados. También, impulsada por la especie de trance en el que se encuentra sumida permanentemente, visita a su madre, que vive en una casa protegida de los peligros del exterior y de la luz natural. No se lo menciona explícitamente, pero su forma de vida está marcada por una fobia. En ese encuentro hay tanta alegría como tensión: se reencuentran como si fueran dos desconocidas; no son las mismas personas que se vieron por última vez.
El cuerpo de Lina reclama un punto de fuga. Cada paso que da está marcado por un sentimiento de inadecuación e incomodidad en todos sus roles: de esposa, de madre, pero también de hija. No pertenece a su mundo actual, pero tampoco al anterior.

Mumenthaler reconoce un hilo conector entre Las corrientes (2025) y sus películas anteriores Abrir puentes y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016). En todas ellas, hay un interés por representar lo que le pasa internamente a los personajes. “La idea –dice sobre su nueva película- es entrar en la cabeza de Lina y vagar por sus pensamientos”.
La directora nació en Buenos Aires pero creció en Suiza. Su familia se exilió para escapar de la última dictadura militar, y se trasladó a Ginebra, escenario inicial de la película. Desde el principio, tenía claro que buscaba una actriz para interpretar al personaje principal que estuviera atravesada por dos países, y la encontró en la mendocina González Solá, que está radicada en Francia. “El personaje es alguien que está medio cortado en dos o en más partes. Ahora veo mi trabajo y pienso que hay trazos de mi persona en Lina, que tienen que ver con cortarse, relacionados con el hecho de que yo me fui de Argentina. Esa situación mía, creo que le daba a Lina algo bastante concreto que aportaba a que se sintiera como una extranjera en su propia vida, preguntándose si es la protagonista de su vida. Incluso que se le olvide cómo llegó hasta ese punto de quiebre” reflexiona la actriz.

La musicalización de la película enfatiza el mundo de las fugas de Lina, explica la directora. Su búsqueda era una mezcla de ensoñación, tensión y suspenso, sonidos lúdicos y nostalgia, un cóctel acorde a la trama. A través de un trabajo conjunto con su marido, seleccionaron “The Planets, Op. 32: II. Venus, the Bringer of Peace”, de Gustav Holst. Mumanthaler explica: “Me pareció un tema muy representativo de Lina, un personaje con una parte lúdica, donde ya no sabe que más le puede pasar, preguntándose por qué le pasó sin terminar de entender del todo qué es lo que le pasó”.
Otra pieza escogida fue “Something Wild In The City: Mary Ann’s Theme”, de Morton Feldman. “Siempre aparece cuando viene una parte más relacionada a su infancia, a la parte de los recuerdos. Cuando aparece esa música hay un cierto temor a ir hacia ese lugar, donde ella no puede resolver nada”, comenta la directora.
Las entradas para ver Las Corrientes se pueden conseguir aquí