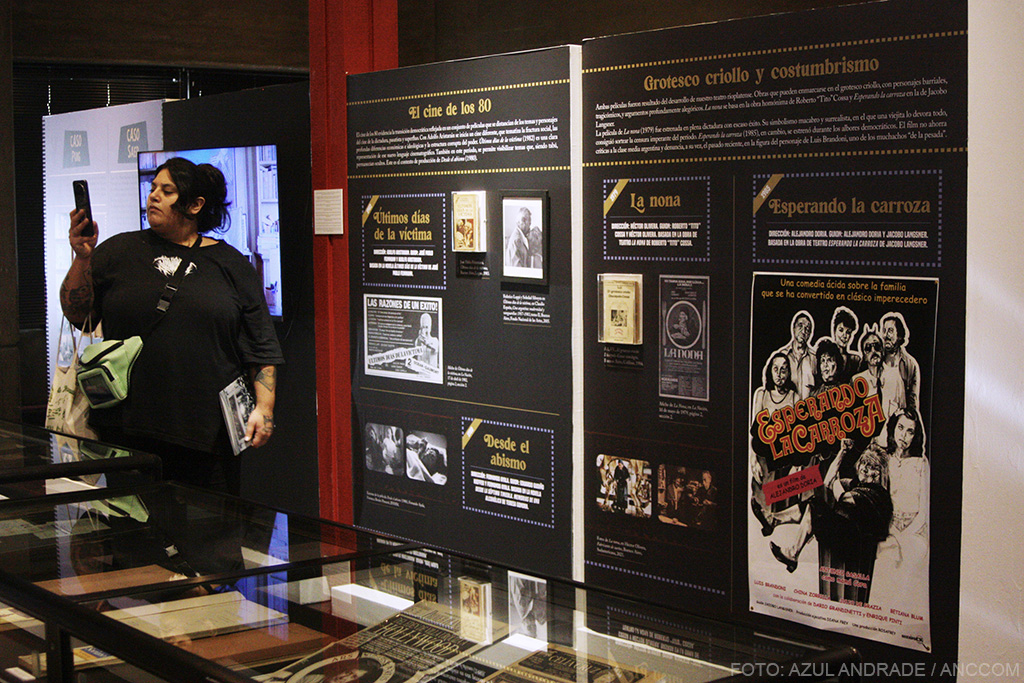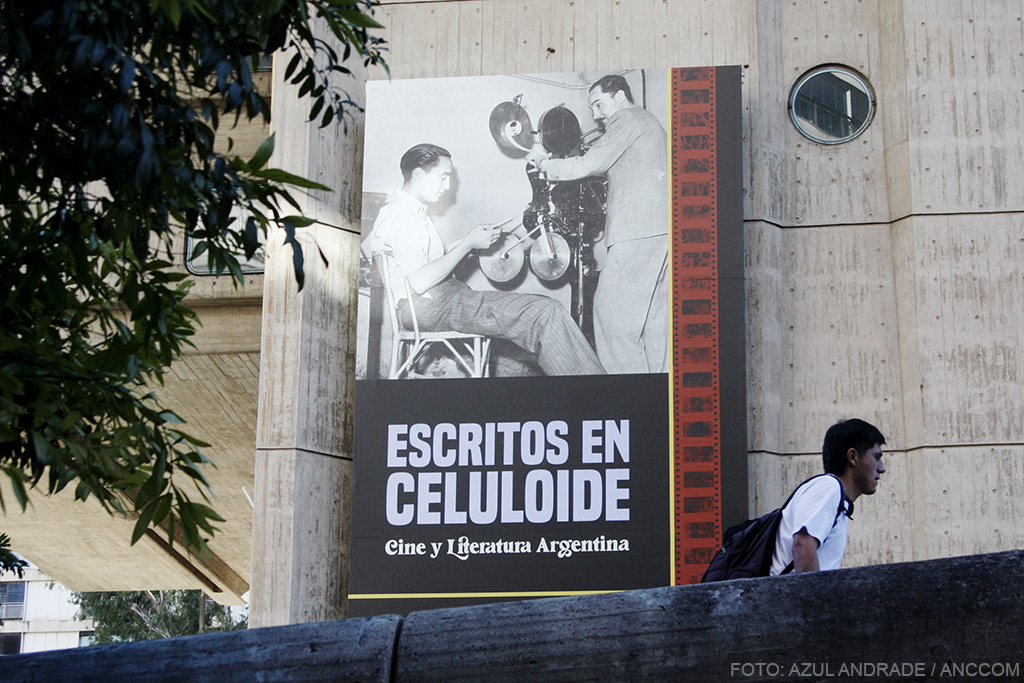¿Por qué los empresarios apuestan por un gobierno que les hace perder plata a sus empresas?
“El país que quieren los dueños”, el libro compilado por Alejandro Bercovich, propone una mirada con lupa sobre quiénes son y cómo operan los poderosos que definen el destino de la Argentina.

¿Cómo nombramos a la Argentina? Varios sentidos circulan en simultáneo, de eso se trata la complejidad. Y Argentina es compleja. Además, cada quien tiene una interpretación de lo que es la patria. Seleccionar una acepción no es excluyente, pero no todos los sentidos de la patria son compatibles entre sí.
Para “los dueños del país” la patria es un negocio. Un negocio que manejan, utilizan, manipulan. Y es que esa es la acción inherente a un negocio: la operación de sacar un provecho, un beneficio. Los dueños de la Argentina imaginan un determinado modelo de país. Pero, ¿cómo es esa Argentina que desean?
ANCCOM dialogó con Alejandro Bercovich, el autor junto con Cecilia Rikap, Lara Bersten, Juan Odisio, Gustavo García Zanotti y Augusto Tartufoli del libro El país que quieren los dueños. Antes de pensar qué país quieren los dueños hay que pensar qué es el país para los dueños. Y antes de pensar qué es el país para los dueños hay que repensar el concepto de “dueños”. En este sentido, el libro propone discutir el rol de la élite empresarial en nuestro país.
¿Hay un proyecto productivo, una idea de desarrollo nacional autónomo o solamente se trata de un mero plan de negocios? A esta élite la recorren diferentes intereses. Por un lado, como capitalistas dueños de las grandes empresas argentinas, y por otro, como acreedores, o sea, dueños de los bonos. De esta forma, muchas veces estamos ante capitalistas ricos pero con empresas pobres. “El patrimonio de los grandes capitales no está siendo destruido. Es más, está creciendo de manera inédita. Y justamente la trama offshore de empresas cáscara -aquellas que se dedican a realizar maniobras de manipulación y simulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias y fugar capitales- y de guardias fiscales es lo que les permite a estos magnates acrecentar su patrimonio mientras el grueso de la población se empobrece”, afirma Bercovich.
Cuando el país entra en crisis, a los empresarios desde su condición de capitalistas les conviene que el Estado renegocie sus deudas y empuje el crecimiento. Pero, contrariamente, desde su carácter de acreedores les conviene que el Estado realice un ajuste. En este sentido, el autor plantea que “la apuesta de los grandes capitales por [Javier] Milei muestra para mí que prima el carácter de acreedor, de millonario, de rico, sobre el carácter de industrial, de emprendedor o de empresario. Se valora más desde el capital la continuidad de los pagos de la deuda, el no default y no tanto la reactivación.”
Esto explicaría por qué muchas veces los grandes empresarios apoyan gobiernos que perjudican sus compañías, como sucede en el actual. Un gobierno que renuncia al desarrollo autónomo y al entramado industrial. “Lo que ocurre es que algunos capitalistas empiezan a perder dinero en sus negocios principales, a perder ingresos” -sostiene Bercovich y agrega: “Y a pesar de esa pérdida tienen a buen resguardo su patrimonio, porque lo tienen en el exterior y no lo tienen invertido en ese negocio. Esta apuesta se mantiene igual a pesar de las pérdidas que se generan en las empresas. Eso es lo que me produce curiosidad y perplejidad porque se me escapa del sentido común que alguien apueste por un gobierno que le hace perder plata.”

Este particular escenario puede explicarse en la Argentina por el acérrimo antiperonismo que recorrió (y recorre) por años la historia de la Argentina. Según Bercovich, “ahí es donde entra justamente la dimensión político-ideológica de esta apuesta, que es la apuesta de una élite que arrastra sus perjuicios, sus ambiciones, sus piezas, sus viejos conflictos”.
Además, Milei representa esa displicencia que siente la élite respecto de la democracia y del resto de la comunidad. “De algún modo en Milei lo que encontró es la llave para disciplinar al resto de la sociedad y terminar de fijarse como una élite dominante, aun cuando no construya la hegemonía que construyen las clases dirigentes”, comenta el periodista.
Bercovich retoma el concepto de “capitalismo caníbal” de Nancy Fraser: al capital ya no le alcanza con explotación del trabajo sino que necesita expropiarlo. En el ámbito macro, los Estados se encuentran subordinados a los mercados. En la esfera micro, las familias se subordinan a las empresas. “Fraser despliega en su libro cómo se combina la crisis climática, la acción de la ultraderecha fascista y racista, el ajuste y la deuda con el mecanismo de palanca de ese ajuste y la crisis de la democracia de occidente. Son todas cosas que van de la mano y que no pasan solo en Argentina. Está pasando en simultáneo, por lo menos, en la mitad del planeta”, señala el autor.
El país que quieren los dueños está compuesto por seis capítulos. El primero a cargo del mismo Bercovich que es también el compilador de esta obra polifónica. Le sigue un análisis de Gustavo García Zanotti sobre las grandes empresas y las guaridas fiscales. En el tercer capítulo, Cecilia Rikap aborda la dimensión comunicacional de la imagen de Javier Milei en la era digital. A continuación, Juan Odisio propone un recorrido histórico sobre la élite argentina. El quinto, un ensayo de Lara Bersten, se centra en Vaca Muerta. Finalmente, el libro cierra con el capítulo de Augusto Tartufoli, dedicado a la vida cotidiana y al tiempo libre de la élite.
Sobre el ensayo de Rikap, docente e investigadora del CONICET que indaga en las asimetrías de poder y la economía digital, Bercovich plantea que “el análisis de las plataformas y los algoritmos que hace es clave para entender la lógica de lo que está en el negocio de la red. En el capitalismo monstruario, la renta está tomando la forma que tomaba en el feudalismo, una renta que se concentra muchísimo en los propietarios, en este caso no de la tierra, sino de la nube. En esa lógica, nuestros tecnocapitalistas, nuestros tecnofeudales, son vasallos de otros más poderosos que están en Estados Unidos”.
La actual tecnoburguesía local es la mayor defensora de la ultraderecha, que se subordina a los magnates digitales. “La hipótesis del libro de que las grandes familias apuntaron por Milei porque de algún modo renunciaron a la Argentina se verifica muy concretamente en este carácter vasallático de todo el ecosistema de plataformas y algoritmos argentinos nominalmente, pero que funcionan sobre la infraestructura estadounidense y que no derraman en absoluto ni en capacidades tecnológicas ni en ventajas económicas para la Argentina”, indica el autor.
La pregunta por cómo nombramos a la Argentina no es solo simbólica: es económica y política. La patria se disputa desde múltiples sentidos en tensión. El país que quieren los dueños propone mirar esta disputa desde la élite empresarial, una mirada que apunta en contra de la soberanía de la Nación en pos de maximizar sus beneficios individuales.
Frente a una élite que renuncia a un horizonte común, la pregunta se vuelve urgente: ¿es posible construir una Argentina que no funcione como un negocio para pocos sino como un proyecto colectivo?