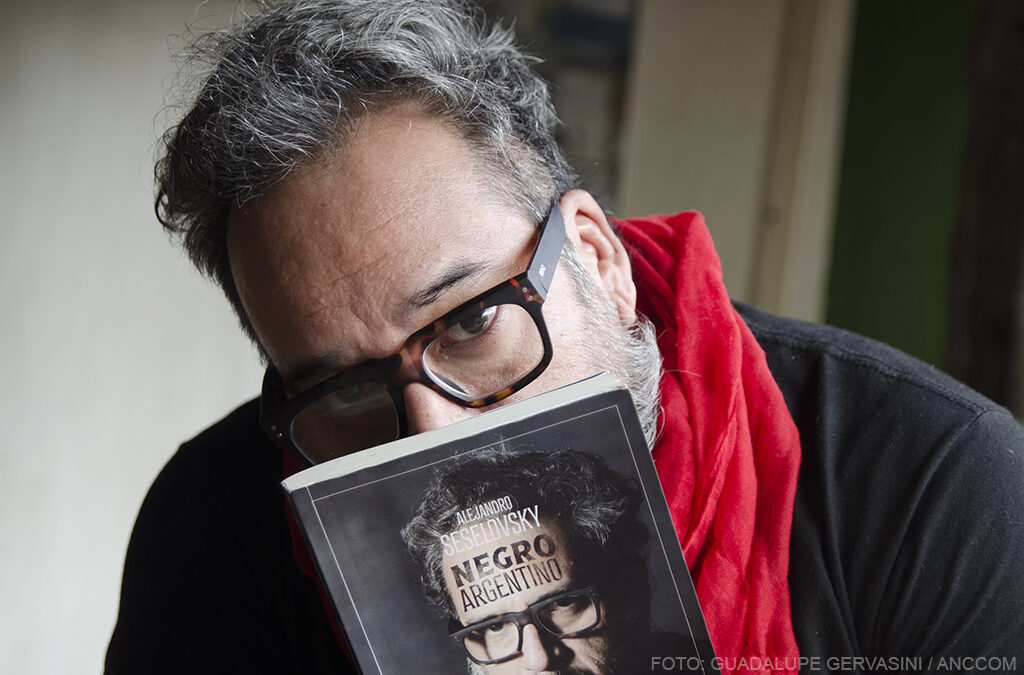La violencia de la Fuerza Aérea contra los internos y los civiles
Un ex conscripto identificó a Ernesto Rafael Lynch en la 8° Brigada Aérea y un sobreviviente fugitivo de Mansión Seré volvió a dar testimonio. Las hijas de un detenido luchan contra las consecuencias materiales del secuestro.

En la vigésima audiencia de la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV declararon tres testigos y un sobreviviente que fue partícipe de la fuga de Mansión Seré. El primero fue un exconscripto de la 8° Brigada Aérea “Mariano Moreno” donde el imputado Ernesto Rafael Lynch fue capitán. Las otras dos testigos hicieron hincapié en las consecuencias materiales y emocionales del secuestro de su padre.
“En una Base de tantos kilómetros, con la impunidad del campo, debe haber sido imparable lo que hicieron. Eran tan salvajes que 40 años después me sigue doliendo de la misma manera lo vivido. Altos jefes, como el Brigadier Orlando Agosti, estuvieron en la base. Esas personas creían y estaban de acuerdo con lo que hacían. Astiz hay en todos lados”, argumentó Walter Enrique Fey, ex conscripto asignado a la 8° Brigada Aérea entre 1977 y 1978, que durante su testimonio detalló escenas que recrearon la brutalidad y la violencia que se vivía en el predio aéreo entre los soldados rasos y con los civiles detenidos ilegalmente.
La situación más fuerte que vivió, la relató cómo uno de los motivos para estar sentado ante el tribunal. “Estaba preparada una tortura especial en esa oficina y todos lo sabían. Eran muchas personas que escuchaban los gritos y no ayudaban. Yo creo que por esa mujer estoy acá” y sobre el recuerdo explicó: “Un suboficial me dijo que no podía salir de mi oficina y al rato comienzo a oír gritos desgarradores y terribles de una mujer, nunca escuché algo tan doloroso. De golpe, entraron dos soldados horrorizados a mi escritorio, dejaron la puerta entreabierta y desde mi silla se veía el escuadrón de tropa haciendo un cordón de seguridad alrededor al chalet del grupo de tareas. Uno de los soldados dijo: ‘La están haciendo mierda, le meten la pistola en el útero, la amenazan con matarla y que le van a pegar un tiro al bebé’. Dicen que la habían atado arriba de un escritorio y que allí la estaban violando. Habló en plural. Lo peor para mí, es que esos gritos de dolor que habrán durado cerca de una hora, cesaron de golpe y no se escuchó nada más. Una persona herida no para de gritar de golpe”.
También vio otras situaciones de brutal violencia contra civiles detenidos dentro de la brigada. “En una oportunidad me dejaron al cuidado de un hombre arrodillado y maniatado, bajo la orden de que si intentaba escapar le diera un tiro. En más de una oportunidad ví jóvenes esposados y tabicados a los que subían en camionetas y llevaban al fondo de la Base. Pero nunca los ví salir”, explicó Fey.
Fey se desempeñaba como “dragoneante” [soldado raso que se destaca por su desempeño] afectado a la compañía de servicios, “una oficina administrativa que se encargaba del control del movimiento de los soldados. Yo tenía trato directo con todos los escuadrones porque me encargaba de coordinar con varias secciones, de controlar los días francos o de anotar los jefes de unidad nocturnos”, describe el testigo sobre su cargo. Su trabajo le permitió conocer a la mayoría de los integrantes de la fuerza, poder dar nombres, apellidos, cargos y un vasto relato de cómo era en su interior la distribución territorial del predio, con sus dependencias, caminos y hangares.
Desde el inicio de su testimonio afirmó conocer a Ernesto Rafael Lynch por haber sido capitán de la 8° Brigada en la que el testigo estaba afectado. “Los mayores o tenientes, de noche quedaban como jefes de la base. Algunas veces estaba Lynch, era uno de los oficiales de servicio que yo registraba, él tenía mando y responsabilidades. De Lynch se decían cosas, al igual que de todos los superiores, por los tratos y castigos que aplicaban. El ambiente era salvaje y brutal, ningún soldado quería enfrentarse con los superiores y muchos tenían pavor de salir de su oficina” explicó el ex conscripto.
Ante el pedido de la fiscalía, explicó algunos de los castigos que Lynch y el resto de los superiores perpetraron contra los soldados. “Lograban tener a los soldados aterrorizados y subordinados por miedo al castigo. La golpiza era la norma en la Brigada, pasabas por algún rincón y siempre estaban masacrando a alguien, eran violentos y soberbios. Les decían que no se quejaran porque ‘vamos a estar acá al menos 10 años’, en referencia al golpe de Videla. De noche solían sorprender a los soldados de guardia y les disparaban. Había intercambio de tiros, luego se asomaba el atacante y era Lynch. Estos oficiales de servicio trataban de probar a los soldados de guardia”.
Además de la presencia de Lynch, el testigo pudo identificar durante su declaración dos lugares de detención que funcionaron dentro de la Base. Un calabozo, que estaba debajo de la torre de vuelo y un hangar abandonado cercano a su oficina que se convirtió en el centro de operación del Grupo de Tareas N° 12, “que ya operaba desde antes, pero que se independizó y amplió su radio de acción. Se asignaron oficiales de la compañía militar, un suboficial de semana y habilitaron armamento especial y el hangar. Usaban tres camionetas de color azul aeronáutico, apodadas Las Tres Marías, que tenían una estructura de hierro cerrada por una lona verde y filas de asientos enfrentados en los laterales” y luego ahondó en el tipo de operativos que realizaba el grupo que estaba contiguo a su oficina. “Había mucho revuelo cuando estaban por salir, en esos momentos yo no salía de mi oficina. En algunas ocasiones mi jefe de compañía solía decirme ‘hoy vamos a salir a cazar unos pajaritos’. Todo el plantel de suboficiales salía, era una actividad rotativa y afectaban a todo el plantel del escuadrón de tropas. En la mañana también tenían actividades, de espionaje e inteligencia, militares vestidos de civiles que salían en autos comunes”, y explicó que a partir de lo que había oído podía suponer que tenían otras dependencias.
En entrevista con ANCCOM, Walter Fey expresó que declarar “es mi forma de poder dar luz a lo ocurrido en la 8° Brigada Aérea de Moreno, situaciones que quizás la sociedad no conoce porque no lo vivió desde dentro y no puede imaginar el calvario y el sadismo que tuvo esta gente. Puedo recordar muy bien lugares, nombres y movimientos, memorias que atesoré pensando en algún día hacer justicia. Mi vocación es aclarar lo ocurrido para que se puedan atribuir las responsabilidades a las personas que se comportaron como salvajes. Fue un grupo cegado por el odio que se creían invencibles y hoy están siendo juzgados”.
El abogado Sergio Gómez, representante en esta audiencia de la Asociación Civil querellante, Moreno por la Memoria, se expresó sobre la importancia de los testimonios de quienes pudieron ver los hechos en primera persona. “Además de ser impactantes por lo descarnado del relato, testimonios como el de Walter Fey resultan de vital importancia puesto que provienen de personas que vivenciaron el proceder del personal militar desde un lugar privilegiado que les permitió conocer a los protagonistas de los hechos, distinguir rangos y roles, y presenciar situaciones de violencia cotidiana que generaban una atmósfera gobernada por el terror. Algo muy propio del aparato militar que buscaba la deshumanización, como condición previa y necesaria para la destrucción y aniquilamiento del otro, y así responder eficazmente al esquema de desaparición, tortura y muerte. Además, se describen muy bien los modus operandi de la misión genocida, que cuando se cotejan, se condicen con los fundamentos de la acusación y el resto de la prueba producida hasta ahora, construyendo así, junto con el resto de los testimonios, la verdad de lo sucedido en la última dictadura cívico militar”.

Las siguientes declaraciones fueron las de las hijas de Jose Lizardo Reynoso, testigos y sobrevivientes del secuestro de su padre ocurrido cuando ellas eran niñas. Reynoso era militante radical y estuvo detenido en la Comisaría 1° de Moreno. La menor de ellas, María del Valle Reynoso relata que estaban en su domicilio en Moreno, cuando alguien golpeó la puerta y la tiró abajo. “A mi papá se lo llevaron en un vehículo con las manos esposadas y algo similar a una bolsa en la cabeza, tengo esa imagen muy grabada. También se llevaron un baúl donde guardaba documentos”.
Recién cuando su padre falleció se enteraron de lo que había vivido: “Fue un shock. Éramos grandes cuando supimos que él trabajaba en una sociedad de fomento y que hacía trabajos de ayuda barrial”, explica María del Valle. Fueron recomponiendo lo poco que saben de su historia a partir de los tíos y tías. María del Valle debió cuidar a su padre anciano y “fui testigo de las quemaduras y cicatrices de su cuerpo. Pero jamás hablé de eso con él. Fue mi tío quien nos contó de las torturas que había sufrido”. La hermana mayor, María Eva de Jesús Reynoso, relató durante su declaración: “Nos enteramos de su historia porque nos llamaron de una organización de Derechos Humanos. Yo hasta entonces pensaba mal de él, que no nos quería, y enterarme a los 40 años que en realidad nos estaba protegiendo de algo que no conocíamos de su historia, fue muy doloroso”.
Ambas hermanas relataron lo protector que era su padre y el miedo que tenía de que algo les pasara. Estos relatos fueron los que quebraron a ambas testigos, que escasos de detalles vinculados a la detención ilegal de su padre, viraron rápidamente hacía las secuelas y las dificultades de ser sobrevivientes a pesar de no haber estado en un centro clandestino. “Tuvimos una niñez muy fea. Éramos una familia normal, podíamos correr y sonreír en nuestra propia casa, hasta que esta gente irrumpió y se llevó todo. Arrasaron con toda una vida” explicó María del Valle. Por su parte, María Eva, durante su declaración expresó: “Nos quitaron la infancia, nuestra casa, a la que nunca más volvimos y a mi papá, que si bien volvió, no fue igual. Queremos justicia porque nos robaron lo más precioso”.

La última declaración fue la de Carlos Alberto García Muñoz, uno de los cuatros ideólogos de la fuga de Mansión Seré, junto a Claudio Tamburrini, Guillermo Fernández y Daniel Russomano el 24 de marzo de 1978, en el segundo aniversario del golpe de Estado. La huida de los cuatro provocó que los militares incendiaran la casa y pusieran fin al accionar de ese centro clandestino, y que quienes estaban en cautiverio pudiesen legalizar su situación.
La defensa se opuso a la incorporación por regla práctica de las declaraciones anteriores de García Muñoz, ante el juez Daniel Rafecas, que fueron ratificadas durante esta audiencia y sobre ellas aclaró: “En aquella ocasión viajamos desde España con Guillermo Fernández, estuvimos cuatro días declarando y viendo fotografías para reconocer personas”, en dichas imágenes logró asociar, sin certeza completa, su recuerdo de los represores de Mansión Seré con rasgos de las personas de las fotografías entre las que se encontraban José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera. Sí logró identificar con completa seguridad a Daniel Alfredo Scali, el más violento de los represores y el responsable de la desaparición de dos compañeros de celda, Jorge Infantino y Eduardo “El Vasco” Alejandro Astiz. Infantino, había identificado a Scali, un conocido de la infancia e iba contarselo al resto de los detenidos, “por eso se los llevaron y nunca más los volvimos a ver”, a partir de eso, el resto de los detenidos recibió un ultimátum que fue el motivo último que desató la fuga y por ende el fin del centro clandestino, que García prefiere llamar “centros de concentración y exterminio”.
El testigo volvió a relatar una vez más ante el tribunal, el momento de su secuestro y el período de detención que duró cinco meses y medio. “Fui secuestrado en mi domicilio en Capital Federal, golpearon la puerta y aunque dijeron que era la policía, entraron diez personas vestidas de civil con armas cortas y largas. A mi padre le dijeron que me llevaban para averiguación de antecedentes y que en 48 horas estaría libre. Me sacaron en plena avenida Santa Fé esposado. Luego me dijeron que intervino la seccional liberando la zona. Después de hora de viaje en vehículo, me bajaron y sentí en mis pies tierra y pasto. Me introducen en una casa por unas escaleras, supe que era Mansión Seré con el pasar del tiempo allí”, expresó García.
Sobre sus días de cautiverio, relata las condiciones en las que vivían y las sesiones de torturas perpetradas por La Patota: “Cada vez que venían éramos apaleados y picaneados. No había condiciones de higiene, incluso alguna vez, nos pasaron un lampazo con acaroina porque decían que estábamos sucios y empiojados. Alguna guardia nos hacía quitar el vendaje y hacer tareas domésticas, en realidad nos humillaban, pero eso nos ayudó con la fuga”. Relató que por aquellos escasos momentos en que tenían visión, pudieron distinguir señales que indicaban la pertenencia a la Fuerza Aérea.