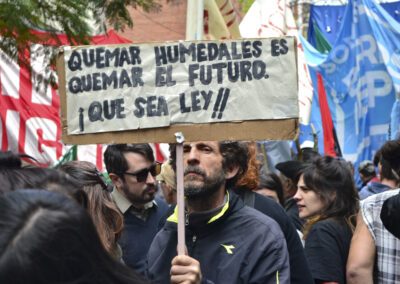Viaje y vuelve
En los últimos meses se reabrieron las líneas ferroviarias de pasajeros a varios puntos del país, pero en total estos servicios no llega al 10% del momento de mayor expansión de este medio de transporte. Los pasajeros aprovechan sus precios muy bajos, aunque los tiempos son más largos. ¿Un regreso sobre rieles?

“Es la primera vez que viajo. Hace quince días vine para Buenos Aires y ahora vuelvo a San Luis. El tren, la verdad, es muy cómodo y espero que se mantengan así porque los micros están muy caros, ya no se puede viajar”, comenta Claudia, una puntana que espera con su familia -tres adolescentes y su madre- para subir al tren que en quince horas la llevará desde Retiro hasta Justo Daract, San Luis.
El ferrocarril, que surgió a principios del siglo XIX y que llegó a conectar a través del despliegue de telarañas el puerto de Buenos Aires con otras metrópolis de nuestro país, llegó a contar, en su máximo esplendor operativo en la década de 1950, con 43.923 kilómetros de vías para el transporte de materia prima, ganado y también de historias de vida.
“El ferrocarril dejó una huella fenomenal en la Argentina y en el mundo”, comenta José Barbero, geógrafo, consultor y ex subsecretario del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. “Fue un sistema que tuvo un impacto enorme en la conformación del territorio argentino. Es un hijo de la revolución industrial y reemplazó a los otros medios que venían del neolítico. A mediados del siglo XIX, el ferrocarril desplaza a las carretas y se transforma en el amo y señor del transporte terrestre: diez veces más rápido y diez veces más barato”
En el medio, señala Barbero, se conforma un sistema que se sirve de otros medios de transporte: la creación en 1932 de la Dirección Nacional de Vialidad (que se encarga de los caminos para los automotores) y el desarrollo del transporte fluvial en la década del 40’, son algunos de los factores que explican una menor participación del tren en el sistema.

Ida y vuelta
Los vaivenes de la historia política argentina, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pusieron a los ferrocarriles en una crisis que se llevó puestos pueblos enteros y personas que construyeron su vida alrededor del tren. En lo que va del siglo XXI, la realidad habla: del trazado original, solamente veinte mil kilómetros son recorridos hoy por trenes de carga que llevan en rieles el 5% de las mercancías totales (más del 90% se transporta en camiones). En cuanto al tren de pasajeros, este solo representa un 10% de los kilómetros operativos originales: 4 mil kilómetros de trenes urbanos e interurbanos.
Este tipo de servicio tiene epicentro en Buenos Aires: estaciones de Retiro, Constitución y Once. En los primeros seis meses de 2022, el transporte de pasajeros interurbano, en los que se incluyen servicios como el de larga distancia de Constitución hasta Mar del Plata o el regional de Güemes hasta Salta, sumaron 1.583.756 pasajeros pagos, un 99.6% más que en el mismo periodo de 2021. El más demandado de estos servicios es el de Constitución-Mar del Plata, que llevó 615.540 pasajeros, seguido por Retiro-Rosario con 142.067 pasajeros y 135.825 viajeros del tren de las Sierras en Córdoba.
En cuanto al precio del pasaje, Nicolás, que junto a su novia van a pasar el fin de semana en Rosario, comenta: “Es la primera vez que viajamos en estos trenes. Bienvenido sea, porque el pasaje está un 10% de lo que cuesta ir en micro”. En cuanto a la frecuencia y la velocidad, estos varían según el destino: a Rosario (6 hs. 10m, todos los días), a Mar del Plata (5 hs. 30m- 6 hs., todos los días), Córdoba (21 hs., dos veces por semana) San Luis (15 hs., una vez por semana) Tucumán (32 hs., dos veces por semana).

Volver
A partir del Plan de Modernización Ferroviaria impulsado por el Ministerio de Transporte desde el año pasado, es moneda corriente el regreso de recorridos que habían sido cerrados de manera indefinida en las últimas décadas del siglo XX. Como señala Barbero, hay consensos mínimos en la expansión del medio: “En los últimos años el Estado hizo una inversión muy grande en la red bajo gestión pública. Ha habido mejoras en infraestructura notables. La inversión fue mínima hasta el 2012. La tragedia de Once fue como un despertador. Primero generó una respuesta en los ferrocarriles metropolitanos, que es donde más riesgo hay y después en lo que respecta a cargas. Hubo un giro que supera la diferencia ideológica.”
Estos regresos encuentran al ferrocarril compitiendo con múltiples transportes y en una situación económica delicada. Los recorridos históricos vuelven de a poco, con frecuencias y velocidades medias reducidas debido al deterioro de la red, y con una alta demanda por la accesibilidad del pasaje en relación al micro y al avión.
En relación a los rumores que denuncian trenes vacíos por la compra de pasajes por parte de empresas de ómnibus para perjudicar el funcionamiento del tren, un trabajador ferroviario afirma: “En realidad lo que pasa es que la gente saca pasajes y después se olvida o se baja del viaje, porque por mil pesos que cuesta, la gente no se molesta en hacer el trámite para devolverlo. También tenés que tener en cuenta que, por ejemplo en el tren que va a Tucumán, la mayoría de la gente se baja en La Banda, en Santiago del Estero”.
Los pasajes se ponen a la venta en boleterías y por la web al menos un mes antes de la salida de la formación. En cuestión de horas, se agotan los pasajes de camarote (en recorridos como Bahía Blanca, Córdoba y Tucumán) y pullman, quedando durante algunos días pasajes de la categoría primera. Los pasajes cuestan, en el caso de Córdoba, 2450, 840 y 700 pesos respectivamente, contando la categoría más cara con mayores comodidades, como dos camas, luz de noche, mesa y control de temperatura.

A San Luis
En estos días se cumple un mes desde que la línea San Martín volvió oficialmente a llevar pasajeros desde Retiro hasta Justo Daract, una localidad en San Luis que estuvo sin tren durante 29 años. Luis, de 63, comenta que en comparación a aquellos años el tren va “más lindo y más suave” que antes. Apenas los fierros volvieron a sonar en su localidad, sacó un pasaje y se fue en solitario a visitar a su familia en Buenos Aires: “En la ida cuando vine al comedor: no tenía nada, ni siquiera café con leche, así que ahora me preparé unos sánguches. Me vine preparado”, comenta mientras sonríe rodeado de sus hijos y de su nieto. En palabras del presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martín Marinucci, el nuevo objetivo a partir de esta reapertura es llegar a Mendoza, lo que podría concretarse “en los próximos meses”, según el funcionario.
Consultado sobre los beneficios de las recientes reinauguraciones, como el tramo Retiro-Justo Daract, o sobre el que está en planes de unir a Constitución directamente con Bariloche, José Barbero previene: “Hay que mirar caso por caso. En el caso de los recorridos de larga distancia, básicamente estás paseando fierros porque no reducís las emisiones de gases de efecto invernadero, contrariamente a lo que pasa en el tren urbano, que va lleno de gente, o en el caso del de cargas, que consume mucho menos que los camiones”.
“El día que inaugurás un nuevo servicio, van los chicos del colegio, los gauchos zapatean y el intendente y el ministro se sacan la foto”, continúa Barbero. “Tener más servicios de transporte nos gusta a todos pero, ¿cuál es la conveniencia pública de hacer estas obras? Y esto más allá del análisis financiero -que determina cuánta plata entra al proyecto y cuánta sale- porque de entrada eso te da mal. Hay que preguntarse qué es lo que gana la sociedad, porque estás poniendo recursos, equipo, personal, y después ¿Cuántos viajan? ¿Han hecho estudios de demanda antes de hacer eso? Los políticos huelen que las reinauguraciones gustan, sino no lo harían, pero para este tipo de decisiones hay que balancear: no son convenientes ni un extremo tecnocrático, ni tampoco lo es la pura política porque se trata de plata pública”.
En acuerdo con la cuestión del cálculo económico, el sociólogo Germán Epelbaum de la Universidad de la Plata, introduce un matiz: “La devastación de la red ferroviaria de pasajeros es tan grande que hoy en realidad todo suma. Siempre que se inaugure un nuevo recorrido, una nueva frecuencia, una nueva formación, va a estar bien, el camino es ese. No vamos a tener los trenes que necesitamos si no empezamos por algún lado”. Para Epelbaum es importante poner en agenda el tema, empezar a inaugurar estaciones, infraestructura: “también está la cuestión de la soberanía, llevar gente a la Patagonia, por ejemplo, que está totalmente despoblada, me parece imprescindible. Hay que hacer cuentas en serio, ponerse metas moderadas pero realizables y a la vez ambiciosas y que esto vaya aumentando un poco más cada vez.”