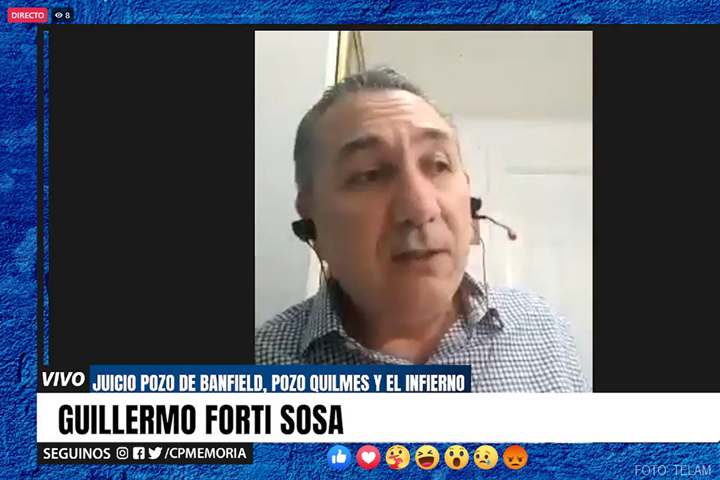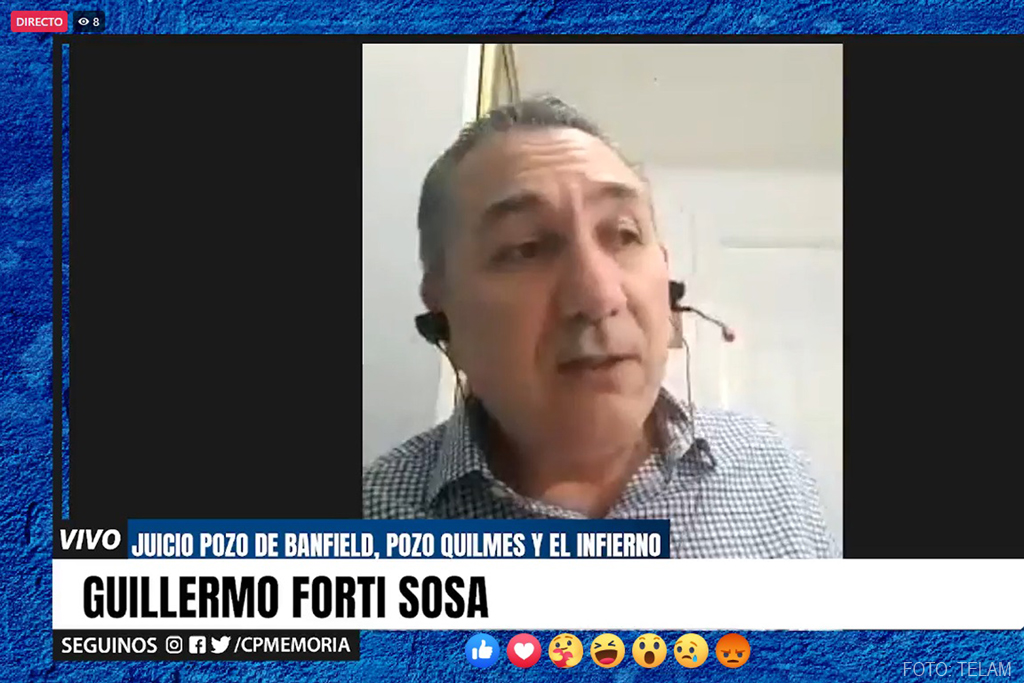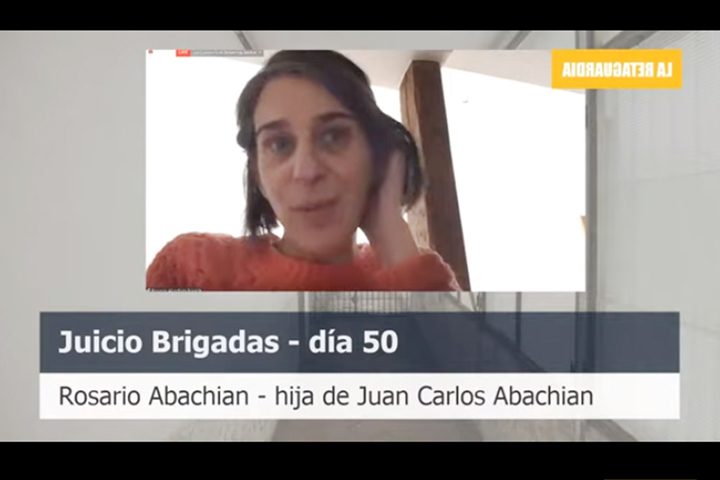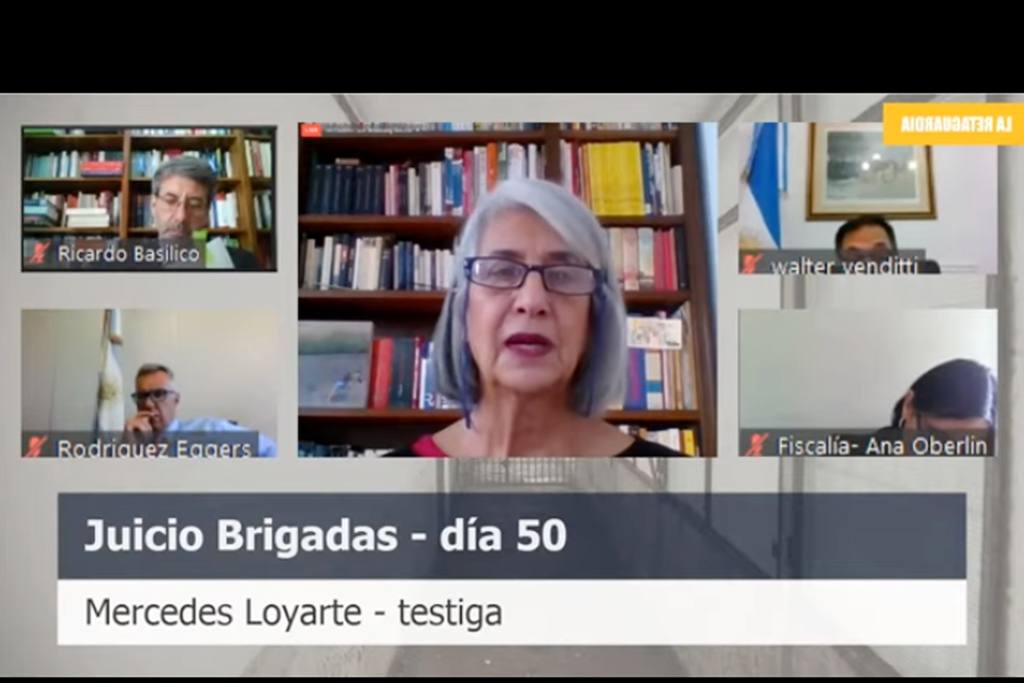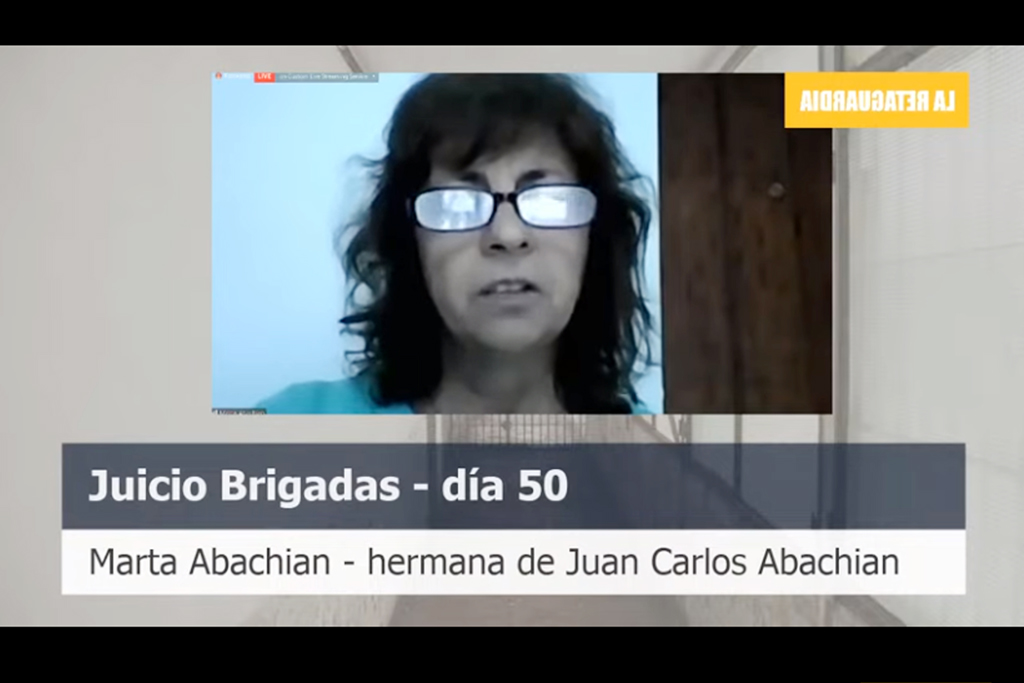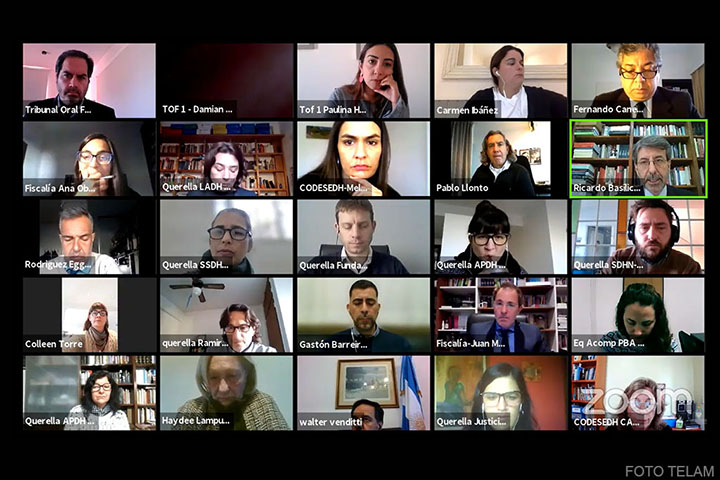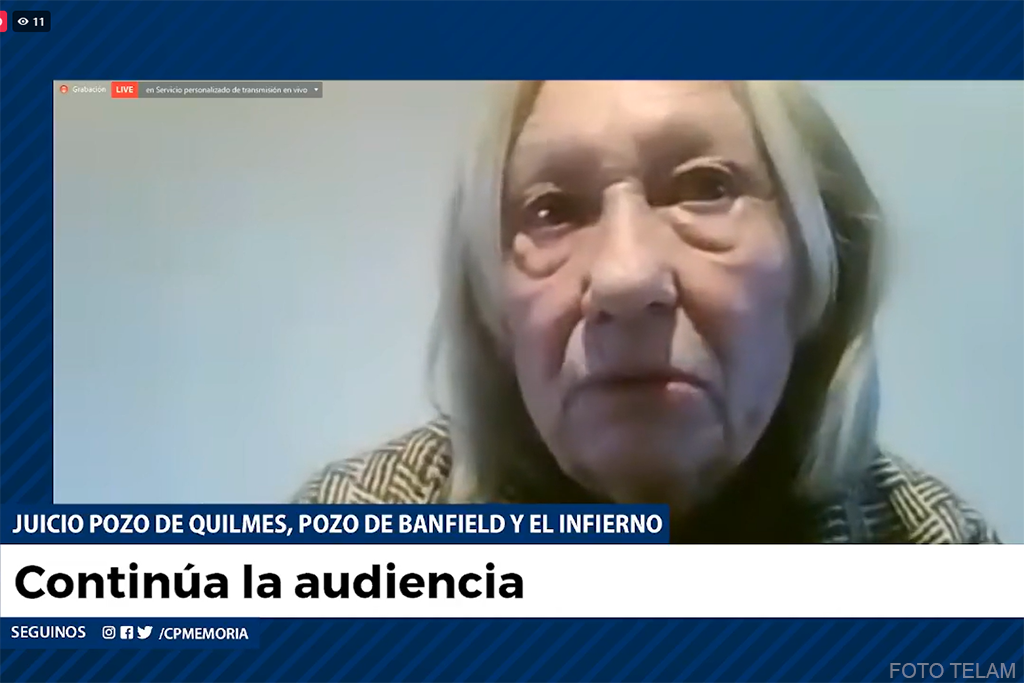«Cada domingo puede haber un nieto o nieta en la cancha»
En el mes de la memoria y a 46 años del último golpe de Estado, recibió a las Abuelas de Plaza de Mayo en una actividad abierta para socio y vecinos.

En una nueva charla por la identidad, en el marco de los 46 años del último golpe de Estado, el Salón Filiberto del club Boca Junior abrió sus puertas para recibir a las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, Buscarita Roa y Manuel Gonçalves, nieto restituido N° 57; junto con el presidente xeneize Jorge Amor Ameal y el prosecretario del club, Alejandro Veiga.
“No te parece que hay sillas de más”, preguntó Ameal a los organizadores del evento. “No, el salón está desbordado”, le respondieron.
La sala estaba llena: socios, vecinos del barrio y dirigentes estaban expectantes ante la palabra de aquellas mujeres que un día supieron sortear los miedos y llevar la bandera de sus hijos y nietos. Manuel Gonçalves, hijo de Ana María del Carmen Granada y Gastón Gonçalves, empezó la charla. Xeneize por ley y sangre, ya que su familia de origen también lo era, ayer recordó su historia y contó lo importante que es para él ser quien es hoy, no sin antes agradecer a Abuelas por tener la posibilidad de vivir su verdadera identidad. “Estoy acá gracias a ellas dos, gracias a todas las Abuelas de Plaza de Mayo y todas esas personas que se jugaron durante la dictadura para empezar a buscarnos, gracias a ellas puedo contar esta historia”. Además, Gonçalves pidió colaboración de todos los presentes para que puedan comprometerse con la causa de Abuelas: “Ayúdenos a encontrar a ese otro que puede estar ahora al lado de nosotros, en la cancha o en otro lugar”, reflexionó.
Buscarita Roa, es la única abuela de nacionalidad chilena que integra Abuelas de Plaza de Mayo. En 1972 llegó a la Argentina en busca de un tratamiento para su hijo mayor José Poblete, que con 15 años sufrió un accidente ferroviario. José era estudiante en Chile con fuertes convicciones e ideales que mantuvo al llegar a la Argentina. En la militancia conoció a su compañera y juntos tendrían a Claudia Victoria, su primera y única hija que recién en el año 2000 se encontraría con su abuela y su verdadera familia. Para Roa, tanto Claudia como los demás nietos, “son los nietos de todos”, ya que en cada uno de ellos viven sus hijos e hijas, los años más oscuros de nuestro país, pero también la esperanza de la vida y el incesante reclamo de justicia. Roa hoy vive en La Boca, cerquita de la cancha, y cuenta que no podía ser de otro club que el que hoy le abría las puertas. “Es un orgullo hoy estar acá junto a Estela”, manifestó.

La última oradora fue Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien narró a lo largo de la tarde lo difícil que fue tomar la decisión de salir a Plaza de Mayo a reclamar por sus hijos y sus nietos en plena dictadura, pero el miedo no les ganó: recorrieron y dieron vueltas esa plaza las veces que fue necesario. “Para los milicos, los hombres eran los peligrosos y ellos nos decían: ¡Déjenlas, son mujeres, se van a cansar! Y nosotras dijimos: ¡Sí, déjenos, déjenos!”. Y así fue, las dejaron y no se quedaron quietas. Hoy son historia viva y ejemplo de lucha. Llevaron las causas de sus hijos hasta los organismos internacionales más reconocidos e incluso se convirtieron en pioneras en ciencia para fundar el primer Banco Nacional de Datos Genéticos en nuestro país.
Carlotto junto a Abuelas recorrieron el mundo en busca de ayuda y hoy ya con un equipo conformado de profesionales que las respalda no pararán hasta encontrar hasta al último nieto. “Viajamos tanto estos años y vamos a seguir viajando”, afirmó Carlotto, quien además expresó que “encontrar un nieto es el mejor regalo”, y continúo “porque no buscamos solo el propio sino el de todas”. A pesar de sus 91 años, Estela dice que aún tiene mucho por andar: «Mientras esté en condiciones y aunque sea con bastón, lo voy a seguir haciendo porque la vida mía está para eso. Mis compañeras son mis hermanas, hace ya hoy 45 años, para seguir buscando los 300 nietos que faltan», afirmó.
«Estar en este club es realmente un hecho histórico en un lugar histórico. Boca es la historia del fútbol en la Argentina, por los hechos, por las circunstancias, por la gente, por el fanatismo y el amor al club”, expresó la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo.
Con un cálido aplauso y de pie, los vecinos, socios y dirigentes del club despidieron a las Abuelas no sin antes pedirles alguna foto a la que amablemente aceptaron sacarse, pero la jornada no podía cerrar sin tener la palabra del presidente de Boca, quien manifestó: “Nosotros somos reconocidos por el fútbol, pero ustedes por el amor, el compromiso y la perseverancia”, expresó Ameal. El encuentro no solo reafirmó el compromiso que el club Boca Juniors tiene con a la memoria, la verdad y justicia -ya que en octubre del año pasado tanto las autoridades de Boca como River firmaron un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para la difusión de las búsquedass- sino también de que el deporte en su conjunto puede ser una herramienta fundamental para la búsqueda de los más de 300 nietos que aún esperan conocer su verdadera identidad.