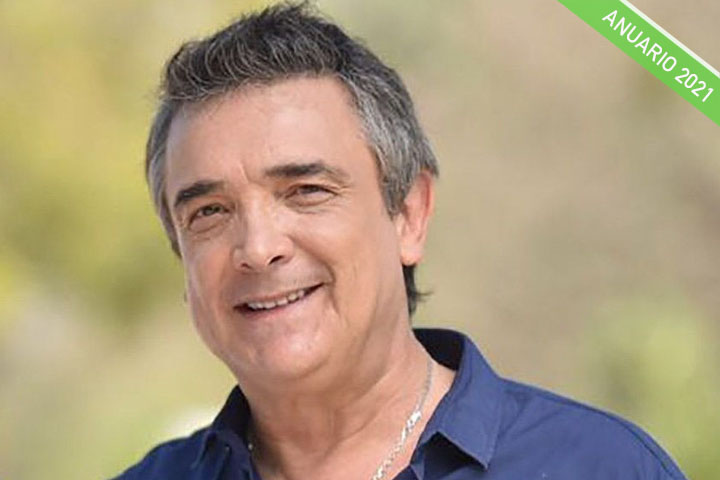Piden que Conectar Igualdad no distribuya software comercial
Docentes, activistas e investigadores cuestionaron la decisión del Ministerio de Educación de incluir el sistema operativo Windows en las máquinas del programa.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk; entregan netbooks en 2021.
En el marco del regreso del Programa Conectar Igualdad, que tendrá como beneficiarios estudiantes y docentes de escuelas secundarias, investigadores universitarios, especialistas en educación y organizaciones sin fines de lucro ponen en tela de juicio la decisión del Ministerio de Educación de convocar a una licitación para que los dispositivos distribuidos dispongan de un sistema operativo privativo, el Windows, además de uno libre, el Huayra.
Estos especialistas consideran que esta medida es perjudicial para el desarrollo de los estudiantes, mientras que ponderan el rol del software libre para la educación: “Lo que hace el software privativo es cerrar puertas y establecer condiciones para su uso, mientras que el software libre es el único que ofrece las oportunidades pedagógicas para un real acceso para el desarrollo de tecnología”, afirma Beatriz Busaniche, docente, investigadora e integrante de la Fundación Vía Libre, organización que promueve, entre otras cosas, al uso software libre para fines educativos y culturales.
Los cuestionamientos comenzaron el 13 de enero, cuando se publicó en el Boletín Oficial la Licitación 137/2021. Allí, el Ministerio de Educación de la Nación incluyó el requisito de que las nuevas máquinas del plan tuvieran, además de Huayra, el sistema operativo de Microsoft. La respuesta del colectivo de activistas, docentes y organizaciones, que apoya el retorno del programa “Conectar igualdad”, se tradujo en una carta crítica a esta decisión en particular en la que solicitó que se revierta la medida. La misiva señala que esta decisión es un “despropósito” y destaca la función del Software Libre que “ha probado y demostrado con creces su capacidad de ofrecer sistemas apropiados, funcionales, respetuosos de derechos y libres para todas las tareas educativas”.
En este sentido, la solicitud señala que la relación entre el Microsoft y el Estado Argentino no es algo nuevo, sino que se retrotrae al acuerdo firmado entre la cartera y la compañía norteamericana en el 2004 y afirma que “la inclusión arbitraria de un sistema operativo y un paquete de oficina privativo que solo servirá para promover el marketing de una empresa con larga trayectoria de abuso de posición dominante en el mercado”.
“Es necesario que desde la educación se promueva el software libre porque hay diferentes motivos que más allá de la brecha tecnológica, tienen que ver con la inclusión”, afirma Maria Teresa Lugo, directora del Centro en Políticas Públicas, Tecnologías y Comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes, y destaca el “rol” del software libre para el desarrollo de una comunidad para “aprender en conjunto”.
En tanto, Busaniche señala que entre las múltiples dificultades que conlleva el uso de software privativo se encuentran la “prohibición de estudiar el programa” y “establecer modificaciones o mejoras en los programas” y afirma que “esto desincentiva la investigación y genera un tipo de relación de mero usuario o consumidor”.
Otro de los planteos generados por este debate es el tema de la obsolescencia programada en varios dispositivos que son descartados al no poder “actualizarse” por motivos de capacidad de almacenamiento o porque el sistema operativo deja de funcionar.
“Normalmente, un parque informático que tiene dificultades con el sistema operativo Windows puede ser rescatado con distintas distribuciones de software libre”, aclara Busaniche, y añade que “las máquinas que usan ese sistema operativo en el mayor de los casos terminan llenas de virus o con actualizaciones pendientes por la poca capacidad de los dispositivos y eso redunda en que en muchas ocasiones se descarte equipo que puede ser reutilizado”.
Otro de los ejes del debate gira en torno a los perjuicios económicos que provoca esta medida en virtud del giro de dividendos al exterior por el pago de propiedad intelectual. En este sentido, Valeria Odetti, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, plantea que en un contexto de crisis económica, la decisión de adquirir los servicios de software comercial para fines educativos “no es necesario” y que generaría una pérdida económica para el Estado a causa del pago de “propiedad intelectual”, que según la especialista, es uno de los hechos que más divisas hace perder al país. “El software libre cumple perfectamente el rol para el uso educativo, además posibilita un mejor desarrollo de los estudiantes, quienes podrán investigar más y hasta tener un pensamiento más crítico sobre el uso de los sistemas”, afirma la especialista.
En tanto, Lugo plantea que otro de los temas a tener en cuenta se relaciona con el empleo de los datos personales y afirma que “es importante saber quiénes son los dueños de los datos de los estudiantes con esta medida”.
ANCCOM intentó establecer comunicación con funcionarios y colaboradores del Ministerio de Educación de la Nación al respecto de esta medida, pero no obtuvo respuesta oficial.
“El funcionamiento del software libre para la educación es valioso porque permite dar a conocer otras opciones. El software libre permite que los estudiantes se transformen en protagonistas y no en meros espectadores”, afirmó un funcionario del Ministerio de Ciencias y Técnica de la Nación consultado por ANCCOM que prefirió no revelar su identidad, y agregó que “el software libre también posee programas más livianos, y esto es fundamental, porque posibilita que los recursos rindan más”.
Huayra

Las computadoras entregadas por el programa Conectar Igualdad disponen de un sistema operativo de software libre denominado Huayra Linux, que fue diseñado por el Estado Argentino. En tanto, los especialistas destacan el papel del software libre para generar innovación tecnológica y el rol del programa “Conectar Igualdad” para recortar la brecha digital. “El costo del sistema operativo Huayra tiene que ver con la inversión, el desarrollo , en formar capacidades, en actualizar, ofrecer soporte y generar trabajo genuino en el país”, aclara Busaniche y afirma que este software “plantea una serie de libertades que permite estudiarlo, de compartirlo libre y legalmente, de establecer una serie de proceso y tener una mirada pedagógica mucho más integral y basada en el derecho de las personas”.
Por último, los investigadores y especialistas en materia educativa esperan que el Ministerio de Educación retroceda con la licitación y que las computadoras dispongan solo de software libre. “El software libre tiene una dinámica y una capacidad de tener múltiples distribuciones, usos y además es un sistema que se adapta a las capacidades de las personas, de la región, Estado o proyecto pedagógico” señala Busaniche. Mientras que Lugo plantea que “el debate que se está generando en este momento es muy oportuno porque apunta a que es una decisión que va más allá de lo técnico, sino que implica una reflexión colectiva acerca de que queremos que los chicos aprendas, como hacerlo y, por otra parte, vincularla con el desarrollo y la innovación del país”.