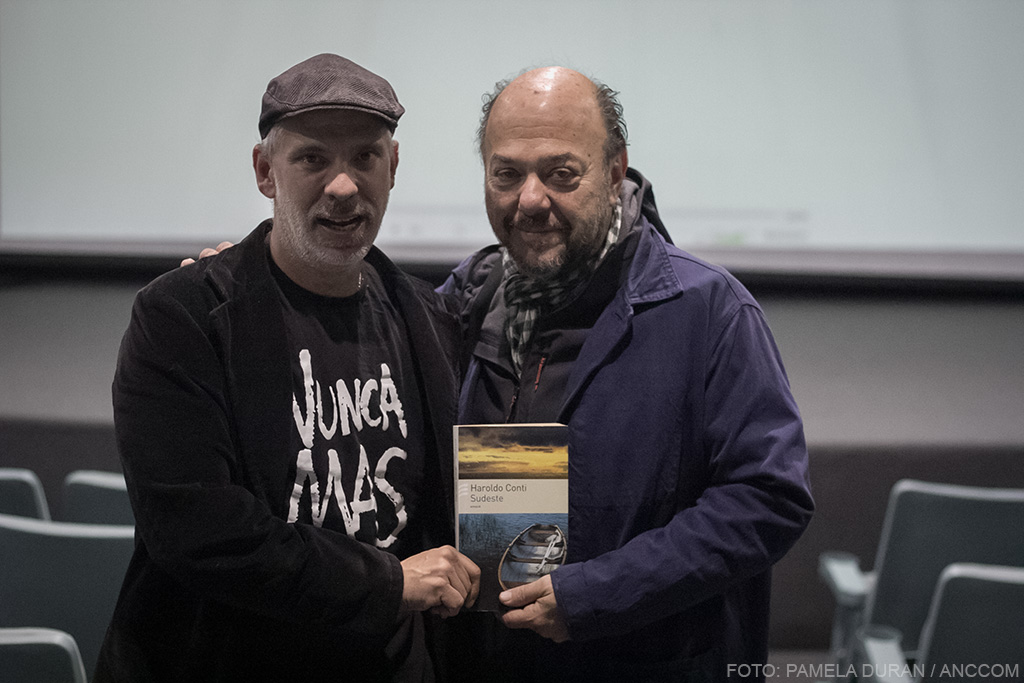Antiprincesas de 10 años
La editorial Chirimbote cumple una década publicando literatura infantil alejada de los estereotipos y los clichés. Una de sus creadoras, Nadia Fink, cuenta la historia del sello y analiza la actualidad de las infancias.

Hace diez años, un grupo de personas decidió romper el hechizo de los cuentos de hadas. Frente a una industria cultural que ofrecía historias repetidas y estereotipadas, nació Chirimbote, una editorial autogestiva que propuso narrar otras infancias posibles. Con una impronta colectiva y feminista, lanzaron las colecciones Antiprincesas y Antihéroes, que se atrevieron a contar las vidas de mujeres y hombres reales: artistas, luchadoras sociales, poetas, disidentes, referentes populares. Desde Frida Kahlo hasta el Indio Solari, pasando por Gilda, Juana Azurduy, el Che o Bielsa, los libros de Chirimbote invitan a imaginar mundos más justos desde y para las infancias.
En esta entrevista, Nadia Fink, periodista, escritora y una de las creadoras del proyecto, repasa los orígenes del sello, los desafíos de sostener una propuesta editorial con perspectiva de género y compromiso social, y las nuevas apuestas para seguir transformando la forma en que niños y niñas se relacionan con la lectura y con su entorno.

¿Cómo nació la idea de hacer la colección de Antiprincesas y qué las impulsó a contar estas historias de una manera no tradicional?
Creo que había una necesidad. Se van a cumplir 10 años del primer #NiUnaMenos también, y no es menor tenerlo en cuenta, porque a veces los movimientos confluyen por un montón de gente pensando lo mismo. Yo trabajaba en un espacio más “de varones” donde no tenía la posibilidad de hablar ciertos temas, pero tenía mucho contacto con compañeras feministas. Es súper valioso sumar esas miradas. La premisa que teníamos con Martín (Azcurra) y con Pitu (Saá) era hacer algo para las infancias, pero no encontrábamos bien qué. Queríamos hablar de biografía, sí, pero también pensar en cómo. Yo sigo viendo hoy muchos libros para las niñeces que no están pensadas desde ellas, sino que se piensan desde el mundo adulto queriendo llevarles una información. Ahí hubo algo que necesitábamos que sucediera: esta idea de contar las historias de quienes no siempre ganan, pero, además, historias de mujeres, contadas para infancias y desde un lugar que se alejara un poco del “mundo de princesas”, respecto al cual siento que hay algunas conversaciones en las que constantemente avanzamos y retrocedemos. Es el caso Disney, que habían pasado de princesas tradicionales a incluir personas negras, con discapacidad, lesbianas, de un modo incluso forzado, y ahora optaron por sostener que “no se meten más en política porque es entretenimiento”. A lo largo de estos 10 años seguimos sosteniendo que siempre vamos avanzando desde las premisas con las que empezamos.
La política atraviesa todo e inevitablemente influye en las formas de ver las cosas. ¿Pensás que la editorial tiene la intención de “despolitizar” o, por el contrario, dar un mensaje vinculado a la comunicación de ciertos valores? ¿Cuál es la línea que elige Chirimbote?
Coincidimos, como línea editorial, en que la política atraviesa todo. Hay un riesgo en que las personas se muestren apolíticas, y es el de no hablar de un montón de cosas que son inherentes a lo cotidiano. Me parece que lo apolítico termina resultando muy peligroso, porque oculta una verdadera intención. Desde un principio, en Chirimbote expresamos lo que sentíamos, lo que pensábamos, de qué lado nos parábamos, aunque con el tiempo fuimos tratando de ser más suaves y no ir tan al hueso, porque ahora hay otra forma de recibir los temas. Nacimos un poco antes de que surgiera el #NiUnaMenos y revolucionara todo; era un contexto en el que estaba la posibilidad de poner todo sobre la mesa, de que se hablara en todos lados de qué era el feminismo, la violencia hacia las mujeres, pensar en las disidencias, en las personas trabas y trans.

¿Cuáles sentís que fueron los mayores hitos y desafíos que vivieron con el proyecto?
A lo que nosotros nos hizo “romper el cascarón” de esa idea muy chiquita que teníamos fue una nota que nos hizo el portal de la BBC. También fuimos tapa de Clarín, de La Nación… hoy sería imposible. En ese momento era algo disruptivo, pero con el tiempo no quedó ninguna editorial sin hacer una colección de biografías de mujeres. Por ese entonces había muchas de ellas que estaban dando la batalla desde adentro: compañeras feministas dentro de grandes medios, sindicalizadas… hoy hay un desmantelamiento tan grande y una negativa tan profunda respecto a ciertos temas que es mucho más difícil hablar de esto. Otro hito que tengo presente es el libro que hicimos durante la campaña por la lucha por el aborto legal, que se llamó Feminismo para Jóvenas. Obviamente, recibimos muchas críticas por elegir esa A: nos atacaron por redes como nunca, incluso hubo librerías que no quisieron el libro porque era una “aberración al lenguaje”. Pero fuimos avanzando y hoy en día nuestra página casi no tiene haters, algo bastante llamativo. También hubo cosas hacia adentro que nos fueron marcando, sobre todo el crecimiento de la cooperativa y de la editorial: en vez de crecer hacia arriba, decidimos crecer a lo ancho y sustentar nuestra base de compañeras y compañeros.
En los inicios, ¿cómo fue el recibimiento del público?
Muy bueno. Muchas familias estaban buscando algo así. Nos decían: “Me tienen podrido con las princesas”. Nos contaban que en cualquier salón de fiestas las nenas sólo podían vestirse de princesas, pero también les gustaba el fútbol, las espadas, cosas absolutamente comunes que no resonaban con un estereotipo de género ni de juego. También fueron libros trabajados por docentes, que los siguen usando porque encuentran referencias en cierto tipo de valores y de construcción colectiva. Sí nos han preguntado: “¿Por qué ‘Antiprincesas’? ¿No es ir en contra de algo?” Pero recorrimos todo el país y nunca hemos tenido una situación violenta, enojos ni agresiones directas.
En algún punto sí se va contra algo: esa construcción literaria más hegemónica, pero también es dar la probabilidad de “otro algo”, que lo que hay no deje de estar, pero que haya otra cosa también para elegir. En ese sentido, ¿cómo eligen a las figuras que trabajan? ¿Qué criterio usan para narrar en un lenguaje accesible para las infancias?
Las primeras tres (Frida, Violeta y Juana) fueron pensadas juntas, las tenía muy estudiadas. Eran figuras que me gustaban y en las que quería profundizar. Ahí nos dimos cuenta que estábamos buscando formas de rotar el interés de las mujeres, promulgar la idea de que se puede llevar adelante lo que una desea, más allá de la familia y las construcciones más antiguas representadas en las princesas conocidas. Con Gilda, la primera argentina, quisimos incorporar un poco de cultura popular (la cumbia, los santos populares). Comenzamos a pensar en formas de llegar a todos los públicos, incluyendo los formatos (que sean accesibles, baratos, fáciles de manipular). Respecto a la forma de narrar, cada libro cuenta la historia de una manera distinta. Ninguno es igual. Leemos los personajes y luego los pensamos en “clave de infancia”, para que no suceda esto de readaptar lo que fue pensado para grandes. Está directamente pensado para la infancia: lenguaje claro, directo, adaptado pero no empobrecido, siendo respetuosos. Buscamos que cada cuento sea algo diferente, único, que no tenga un formato preestablecido. Tenemos como premisa seguir divirtiéndonos con lo que hacemos, para ser lo más honestas y honestos posible con las niñeces.

¿Qué nuevas preguntas traen las infancias hoy?
La pregunta más grande es cómo desafiar a las tecnologías, ante esta idea que está establecida de que “compite con el libro”, o que ciertas cosas “van a desaparecer”. Sin embargo, sentimos que el libro nunca se fue de las infancias. Por ahí es un poco más complicado en la pre-adolescencia y en la adolescencia, etapas donde, por lo general, se suele perder el hábito de la lectura y se retoma un poco después. Hay muchas investigaciones que recomiendan que las pantallas se usen cada vez más tarde, y ahí es donde el libro está. En bebés, en niños, en escuelas, antes de dormir. Estamos convencidos de que hay que ralentizar el tiempo, volver a pensar en lento, en pequeño y en comunidad. El libro es una posibilidad absoluta.
En ese sentido, ¿cuál es el papel que tiene la literatura en esa construcción de infancias más libres?
Yo pienso no sólo en la literatura sino particularmente en la ciencia ficción. La literatura atraviesa, es un lugar donde se puede respirar. En estos tiempos de vorágine, de tanta información, de tanta violencia, que se ejerce de forma directa de parte del Estado, incluso física (algo que vemos todos los miércoles en las marchas de los jubilados, en las que también son reprimidas niñeces), sumado al constante bombardeo de las tecnologías, que todo es placer-placer al segundo… me parece que la literatura y la ciencia ficción ayudan a imaginar, a bajar ese ritmo, a parar, algo que nos refresca incluso como personas adultas. Me gusta la metáfora de “salir a tomar aire”, que no es poca cosa en este contexto tan hostil en el que nos encontramos.