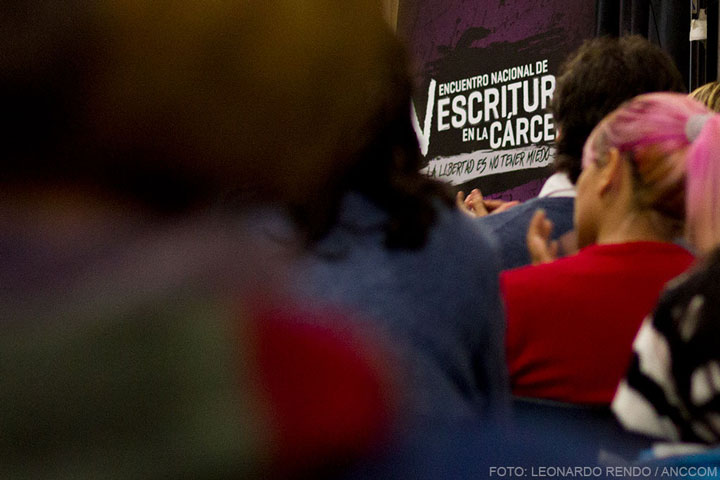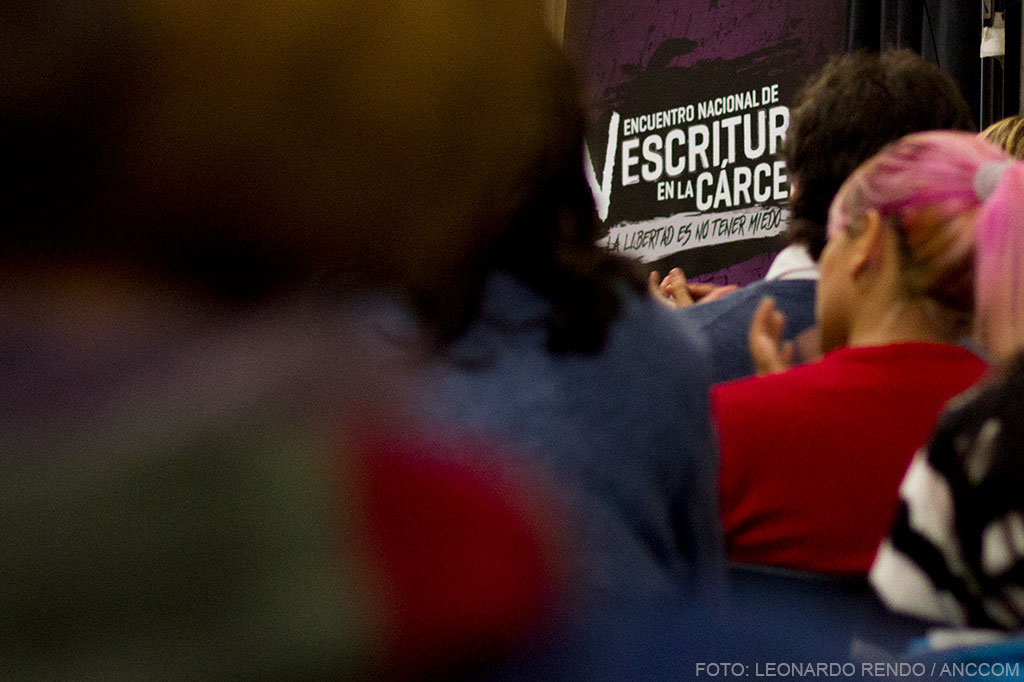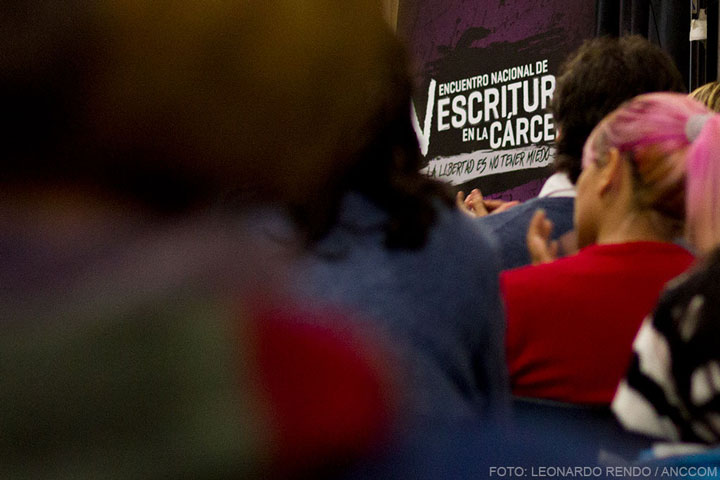
Oct 3, 2019 | Culturas, DDHH, Novedades
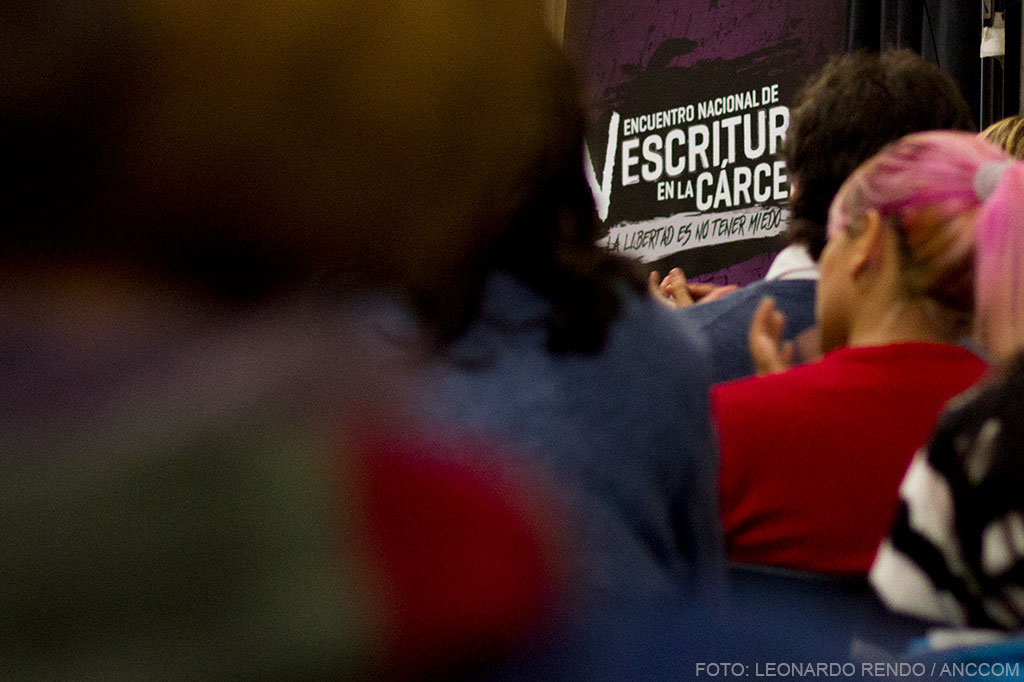
El objetivo del encuentro es compartir saberes y prácticas vinculadas a la lectura y la escritura, y difundir la producción artística realizada intramuros.
“No cambia nada estar sucio/ la gente pasa y me mira/ cuando pasan por al lado mío/ parece que soy invisible/ pero dos pasan y dicen/ que soy un sucio/ yo los miro y me ignoran/ parece que no ven a nadie./ No cambia nada estar sucio/ cuando me miro tengo manchas negras/ pero son las manchas que no puedo tocar/ porque son heridas de mi infancia/ cuando miro mis heridas recuerdo/ las cosas malas y algunas buenas/ que me pasaron en la vida./ Por eso cuando la gente pasa y me ignora/ ya no me importa, lo que me importa/ es borrar las manchas de mi cuerpo/ así se me sana el corazón”. Esto escribió Nahuel en 2014 en el marco de los talleres de lectura y escritura dictados en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, ubicado en la Capital Federal , como parte del Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A.
La poesía sin título de Nahuel, como la de otros tantos presos, utiliza la palabra creativa como un medio de resistencia dentro de un contexto de encierro. Producciones como esta podrán encontrarse este jueves y viernes en el Centro Cultural Paco Urondo (25 de mayo 201, CABA), forman parte del VI Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel: “Soltar la lengua”, organizado por el Departamento de Letras y el Programa de Extensión en Cárceles (SEUBE). El Encuentro “busca abrir un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro. El objetivo es compartir saberes y prácticas vinculadas a la lectura y la escritura, y difundir la producción artística y las distintas formas de organización e intervenciones desde el arte, la cultura y la educación realizada intramuros”, señala la invitación al evento que, además, contará con conferencias, paneles temáticos, mesas de lectura, proyección de cortos y una feria de cooperativas y proyectos sociales, ambos días desde las 13.
“Este objetivo se renueva cada año por la vasta producción y el entusiasmo que nos llega de todas partes del país, que van cambiando el enfoque, los motivos y la agenda de temas y problemas que abarca el encuentro. Todo eso, obviamente, tiene que ver con lo que se vive y palpita adentro, que se vuelca en los trabajos, los diálogos e intercambios, las producciones”, explica Juan Pablo Parchuc director del Programa de Extensión en Cárceles. La experiencia fue creada en el 2010 con el fin de promover prácticas y acciones de enseñanza, investigación y extensión en contextos de encierro o vinculadas con las problemáticas propias del sistema penal y la cárcel y orientadas a defender los derechos humanos y generar herramientas para la inclusión social de las personas privadas de su libertad ambulatoria y liberadas.

“La cárcel y los cuerpos que la habitan están atravesados por la palabra escrita: las leyes, la sentencia del juez, los informes criminológicos», subrayan los organizadores.
Los talleres de escritura que se dictan en las cárceles funcionan como una vía hacia la imaginación de nuevos contextos, horizontes y libertades, tras los barrotes que quedan en la retina de aquel que mira por la ventada de su celda. “La cárcel y los cuerpos que la habitan están atravesados por la palabra escrita: las leyes, la sentencia del juez, los informes criminológicos, también los mensajes que se pasan de una celda a otra y burlan el dispositivo penitenciario o la carta a un familiar a varios kilómetros de distancia. Pero así como es un territorio lleno de palabras también está marcado por el silencio: todo lo que no se dice, se censura o se calla. Los talleres, las aulas y las bibliotecas en la cárcel son espacio donde las personas pueden hablar y la palabra se pone en circulación, se comparte, no se apropia ni se calla”, resalta Parchuc, coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco del Programa UBA XXII en la cárcel de Devoto.
Parchuc hace énfasis en “la potencia de la escritura, no sólo para denunciar las condiciones de encierro y plasmar proyectos, sino para abrir horizontes, crear formas de vida y organizar otros mundos posibles dentro y fuera de la cárcel”. Además señala: “En el caso de la Universidad en la cárcel, además, los talleres funcionan como una cadena de tracción desde la escuela a la educación superior. Muchos de nuestros estudiantes empiezan por un taller antes de tener los estudios secundarios, e incluso primarios completos, y luego termina estudiando Letras u otra carrera de grado”.
Gastón Brossio o “Waikiki”, el seudónimo con el que firma sus producciones, es un ejemplo en este sentido. En la cárcel de Marcos Paz terminó el secundario y en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto (CUD) continuó con sus estudios. “Mi subjetividad cambió completamente. La literatura y los textos académicos sobre todo me permitieron analizar mi vida, replanteármela y fue lo que de alguna manera me abrió el horizonte a otros pasos”, expresa Gastón, quien ha publicado tres libros estando dentro de la cárcel y hoy le faltan solo tres materias para recibirse de Licenciado en Administración General y cuatro para ser Licenciado en Letras de la UBA. Además, trabaja para esa Facultad digitalizando textos para las personas no videntes. “Digitalizo tesis también, aporto a lo que es el capital intelectual dentro de la Facultad y eso me llena de gratitud”, explica orgulloso Gastón, quien a su vez da clases en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado (CSRC) Manuel Belgrano.
Gastón estará en el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel en una mesa de lectura compartiendo su poesía. “Lo que me mueve a escribir es esa catarsis que encuentro en la escritura. A través de la escritura me desahogaba un montón y en mis poesías eso se ve claramente, por eso me aferré a los ‘poetas malditos’ porque veo en ellos un modo diferente de pensamiento, más creativo, más frío, más sufrido, más crudo, directo y eso fue lo que realmente me impulsó. Tomemos el caso de Artaud, de Poe, de Rimbaud o Baudelaire, esos casos, más allá que tuvieron vidas sufridas y caóticas como la de uno mismo, fueron mis inspiradores para que yo pueda hacer poesía”, reflexiona Gastón contrastando lo que puede haber en el imaginario de muchos acerca de las actividades educativas en la cárcel.
“Queremos que estos encuentros que hacemos todos los años funcionen con esa lógica de apertura y colectivización de la palabra; que sea un lugar donde se escuchen otras voces y relatos; voces y relatos que contienen saberes y experiencias, que son muy valiosas y podrían ser una clave para desactivar las violencias que vivimos tanto dentro como fuera de la cárcel”, concluye Parchuc. La invitación está hecha.

Sep 11, 2019 | Géneros, Novedades

El 78% de las empresas de medios está dirigida por varones.
Como un reflejo de lo que sucede en toda la sociedad, las trabajadoras de medios periodísticos y de la industria de publicidad sufren tratos sexistas y estigmatizantes en el ámbito laboral. “Para mañana ponete una minifalda que tenemos una presentación”. “Vos tenés que agradecer este trabajo porque está complicado conseguir en publicidad y vas a terminar en una peluquería”. “Te ves más bonita cuando no se te escucha”. “Las mujeres son menos creativas que los hombres”. “Las mujeres no tienen sentido del humor”. “En Cuentas contratamos a mujeres porque son más fáciles de manejar”.
Estos comentarios son una constante para las trabajadoras de la publicidad que durante mucho tiempo han soportado “tratos discriminatorios, dichos al paso sobre su aspecto físico, chistes y burlas machistas, y las sugerencias de falta de capacidad por ser mujeres”, sostiene el estudio Organizaciones de medios y género, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), con apoyo de la Fundación Heinrich Boll, que recoge los resultados de 50 entrevistas realizadas a directivos de medios, dirigentes sindicales, directores de carreras de Comunicación, trabajadoras y trabajadores de medios y especialistas en el tema de Córdoba y Buenos Aires. El informe será presentado en el marco del Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad a realizase este jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Culturalmente a la mujer se la ha encasillado en determinados roles y los ámbitos laborales reproducen determinadas normatividades que confluyen en la segregación temática dentro del periodismo o áreas dominadas por varones en la publicidad. “En relación a los temas abordados dentro de la redacción periodística de acuerdo a la identidad de género de cada persona, la división tradicional de roles ha hecho que las mujeres mayormente se ocupen de los temas de la agenda ‘fríos’ y aparentemente menos relevantes: cultura, sociedad, salud, educación, sociales y la agenda de género; y los varones de las áreas ‘calientes’ más importantes: economía y política”, puntualiza el informe.
En la industria de la publicidad sucede algo parecido. Por ejemplo, las áreas creativas están dominadas por hombres, mientras que las mujeres quedan relegadas a los puestos de administración y cuentas. El estudio denuncia esta situación: “Existen mujeres capaces, competentes, con trayectoria y experiencias pero deslegitimadas por las estructuras laborales machistas para ocupar puestos jerárquicos. El margen de oportunidades que brindan los medios de comunicación a las mujeres interactúa con los privilegios que los varones todavía no están dispuestos a abandonar o con los prejuicios de género, lo que termina discriminando a las periodistas mujeres”.
Ninguna de las empresas que participó en el estudio dispone de oficina o Área de Género, como así tampoco de un sector específico para la resolución de problemas de violencia de género y/o acoso y abuso laboral y sexual. “Ante situaciones de esa índole se opta por el cambio de área o por la desvinculación de la empresa. He conocido un solo caso, que tomó esa decisión. No tanto de acoso sexual, sino de mobbing (maltrato laboral) de parte de un jefe hacia una chica, haciendo hincapié en sus ‘debilidades’”, manifestó una de las entrevistadas en la investigación, quien pidió preservar su anonimato.
El estudio pone en evidencia la profunda disparidad y tratos sexistas que sufren las trabajadoras en los medios de comunicación y la industria publicitaria. Solo el 28% de los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres. “En las empresas y organizaciones de medios hay una enorme concentración de poder por parte de los varones. Esto impacta tanto en prácticas laborales sexistas como en la agenda de los temas y la forma de abordarlos, con una perspectiva solamente masculina de la realidad”, resalta la investigación. La conclusión surge a partir de los índices elaborados que muestran que el 78% de las empresas de medios está dirigida por varones. También son mayoría en las secretarías sindicales y las distintas áreas más valoradas de los medios que, no casualmente, son las mejores remuneradas.
Estos índices son aún más llamativos si se tiene en cuenta que el 69,04% de los egresados de las careras de Comunicación son mujeres frente a un 30.96% de hombres. Sin embargo, a la hora de la inserción laboral estos índices se invierten: el 70% de quienes trabajan en empresas periodísticas son varones.

Solo el 28% de los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres.
Si bien las casas de estudio manifiestan preocupación por la dimensión de género, esto no se traslada a la currícula de grado obligatoria. Solo en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA) está prevista una materia sobre género obligatoria en quinto año. En las demás carreras de Comunicación, el alumnado puede optar por seminarios optativos vinculados a la temática. En la carrera de Publicidad ninguna de las instituciones consultadas ofrece una materia específica obligatoria que aborde los estudios de género como parte central de sus contenidos.
«Hay docentes que tienen iniciativas puntuales dentro de su cátedra, pero no hay un anclaje desde lo académico, desde lo estructural, que acompañe. Pasa porque nuestros docentes son jóvenes, están viendo que hay una necesidad y un requerimiento de quienes están participando de la clase. Pero no como determinación desde la Dirección. No está plasmado tampoco en los programas de docentes”, señala una representante de una empresa radicada en Córdoba, citada en el estudio.
Las estadísticas del informe visibilizan el vacío de información en la construcción de conocimientos: más del 80% de los y las estudiantes de carreras de Publicidad, profesionales del área y docentes conoce sobre el enfoque de género en la comunicación, sin embargo sólo un 22% accedió a esos saberes en su formación académica. ¿Cómo se quiere cambiar la estructura sexista de pensamiento si a quienes trabajarán en ese ámbito no se les brindan las herramientas teóricas para ello?
En este contexto, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad brinda distintos cursos y capacitaciones virtuales certificadas por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. “Tenemos varias áreas de trabajo cuya finalidad es incidir en la comunicación para democratizarla, fundamentalmente, desde un punto de vista e género”, explica a ANCCOM Sandra Chaher, directora de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, quien a su vez estuvo a cargo de la investigación. “Tenemos el área de asesoramiento empresarial para las instituciones que quieren mejorar la comunicación interna y externa de la empresa y que están en este proceso de saber qué es el género, qué son las relaciones desiguales de género, qué es la violencia de género entonces aparecen requerimientos de ese tipo también”, puntualiza Chaher egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.
¿Cuál es el camino a recorrer para revertir los altos índices de disparidad de género? Chaher lo sintetiza de la siguiente manera: “Primero tenés que reconocer que hay un problema y hacer un diagnóstico sobre él. Una vez identificado, hay que empezar a ver cómo se corrige. Para eso, se debe crear un espacio donde discutir los temas de género, no solo en las empresas, sino también en los sindicatos y en las universidades porque inequidades hay en los tres ámbitos. Después, a partir de ver cuáles son las inequidades generales y específicas, hay que generar políticas para equilibrar las desigualdades”. Este es un trabajo que integra al conjunto de la sociedad y donde la naturalización cultural sobre las desigualdades de género está siendo cuestionada. El primer paso está dado.

Ago 28, 2019 | Comunidad, Novedades

Para prevenir la Hepatitis B pediátrica, en 2016 se compraron 715 mil vacunas, mientras que en 2018 solo 300 mil.
Las vacunas se convirtieron en un bien escaso y difícil de hallar en el país. Analía vive en Núñez, es mamá de una nena de 7 meses y medio y como muchas otras madres demoró meses en conseguir las dosis necesarias para su bebé. «Sabía que faltaba la de la gripe pero cuando me tocó dársela, la conseguí. Tuve problemas con la dosis de Menveo. Demoré en encontrarla aproximadamente dos meses», afirma. “Cuando el pediatra me dio la orden de vacunación me dijo que la del meningococo estaba en falta, que averiguara en centros públicos que son los primeros lugares que abastecen. Decidí ir igual al vacunatorio de mi prepaga y al llegar te recibía un cartel anunciando que estaba en falta”, cuenta Milagros quien también tuvo dificultades para poder vacunar en tiempo y forma a su hijo. No es cuestión de tener una prepaga de primer nivel o no, las vacunas escasean en los centros de salud provinciales y municipales.
“Con mi hijo mayor la Menveo era paga y se la di. Esta vez a mi bebé ni siquiera pagando se la podía dar. Estuve un mes tras la vacuna. Finalmente, y porque alguien me avisó por twitter, logré dársela en el Hospital Alemán”, expresa Milagros y remarca que al momento de ir a conseguir la dosis “éramos varios con el mismo problema”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la vacunación previene alrededor de dos a tres millones de muertes por año. En consonancia con esta estimación, declaró la reticencia a las vacunas como una de las diez amenazas globales a la salud mundial. Si bien el calendario de vacunación oficial argentino es uno de los más completos e incluye veinte vacunas que son de carácter gratuito y obligatorio para todos los niños, el problema se presenta cuando se quiere acceder a ellas. La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemología (SAVE) expresó a través de un comunicado su “profunda preocupación por la provisión irregular e insuficiente de las incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación a las 24 jurisdicciones”. Y agrega: “Esta situación impacta negativamente en la confianza de la población en el sistema de salud y desgasta a los equipos provinciales. Son oportunidades perdidas que generan un riesgo individual y colectivo”.
En marzo, la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados había pedido un informe oficial sobre vacunas a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social ante las reiteradas denuncias por faltas de dosis en los hospitales y vacunatorios del país. Los datos arrojados en el documento presentado como respuesta por la Secretaría son contundentes. Las dosis anuales adquiridas por el Gobierno entre 2016 y 2019 (con fecha hasta el 20 de mayo del corriente) han caído año tras año. Los números más alarmantes corresponden a las dosis de Hepatitis B pediátrica, ya que en 2016 se compraron 715 mil vacunas, mientras que en 2018 tan solo 300 mil. Un caso similar ocurre con la vacuna de la varicela: en 2016 se compró un millón de dosis en contraste a lo ocurrido en 2018, cuando este número cayó a 550 mil.
“Teniendo en cuenta que en 2018 nacieron 728.000 niños en el país, podemos decir que hay 310 chicos por día hábil que quisieron ser vacunados y no pudieron. La vacunación es un indicador social de las políticas de Estado”, aseguró Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y líder del proyecto Observatorio de la Salud del Niño y el Adolescente de la Fundación Bunge y Born. Esa iniciativa busca llevar adelante un Índice de Confianza y Acceso a Vacunas en Argentina (ICAV) que “mide las variaciones en el nivel de confianza de la población respecto de la importancia, seguridad y eficacia de las vacunas; además de la eventual reticencia de la comunidad a vacunarse y el impacto que provoca la existencia de barreras de acceso a las dosis”.
Pese a que los grupos antivacunas resuenan en distintas áreas, según datos preliminares del ICAV, el 96% de los 3.177 encuestados considera que las vacunas son “seguras y efectivas”. Sin embargo, un 13% no logró vacunarse o vacunar a los menores que tenía a su cargo la última vez que intentó hacerlo. “Vacunarse en Argentina sigue siendo algo deseable; la seguridad de los niños no está puesta en juego en el país, de acuerdo a la confianza en ellas, y tenemos un Calendario de Vacunación al nivel de Estados Unidos o de Europa. Aquí el problema es el acceso”, aseguró López. El informe de la Fundación Bunge & Born concluye que la cobertura de vacunación en Argentina es “sub-óptima”. Tomando como referencia el año 2018, se detalla que se han aplicado 1.084.279 menos dosis de alguna vacuna del Calendario anual. Esto podría implicar que un número significativo de niños no recibió al menos una dosis, lo cual plantea que con el tiempo habrá un aumento de personas susceptibles de sufrir enfermedades inmunosuprimibles.

May 20, 2019 | DDHH, Novedades
A criterio de la policía. Así quedará el uso de las “armas electrónica de uso no letal”, conocidas como Taser, ante “conductas amenazantes” que no se especifican. El ministerio de Seguridad, a través de la resolución 395, habilitó esa utilización por parte de las fuerzas policiales y de seguridad y la normativa fue publicada en el Boletín Oficial el pasado martes 7 de mayo, cinco meses después de que se anunciara la compra de unas 300 unidades de ese armamento.
La medida, que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich, permite el uso de las Taser para “abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”. En la resolución se da cuenta de otros países que tienen reglamentado el uso de estas armas; sin embargo, omitieron los numerosos pronunciamientos en los que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, luego de analizar distintos casos, recomienda “abandonar el uso de armas eléctricas Taser” ya que “causa un severo dolor que constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”, según explica un informe de 2008.
Seguir afirmando que se trata de armas de uso no letal es no querer ver las evidencias que se presentan. En el 2013, Israel Hernández murió al ser alcanzado por la descarga de una Taser cuando fue sorprendido pintando un graffiti en Miami. El joven, de nacionalidad colombiana, se encontraba totalmente desarmado. Dos años antes de este caso, en el Estado de California, Allen Kephart murió luego de que tres policías le dispararan con sus pistolas paralizantes por el simple hecho de no haberse detenido ante una presunta infracción de tránsito. Según Amnistía Internacional, al menos 500 personas murieron, sólo en Estados Unidos, a causa de una descarga provocada por un arma Taser entre 2001 y 2012. durante su detención o cuando ya estaban en prisión.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) ha denunciado al Estado argentino por las armas Taser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La CIDH actualmente se encuentra estudiando la admisibilidad del caso. Luego de culminar el análisis preliminar, y una vez que reciba la contestación por parte del Estado argentino, cerrará el informe admitiendo o no el caso, para posteriormente analizar el fondo de la cuestión”, expresa Wilma Martínez abogada de ODH.
“Se debe tener en cuenta que actualmente las fuerzas de seguridad ya se encuentran dotadas con armas no letales, y pueden cumplir sin problemas sus funciones. No podemos naturalizar como sociedad, que ante situaciones que pueden ser resueltas con otras armas no letales, como una cachiporra, se den descargas eléctricas en una persona”, sostiene Martínez y agrega: “Desde el ODH nos interesa dejar en claro que hay una falsa creencia que las armas Taser vienen a reemplazar a las armas de fuego, y no es así, sino que operativamente vienen a reemplazar a las cachiporras. Por lo que además de su uso discrecional por parte de quien la porta en la vía pública, también nos angustia pensar su uso en los ámbitos privados, como comisarías, ya que son verdaderas armas de torturas que no dejan marcas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó en un comunicado que “la reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal”. Asimismo, se advierte el grado de imprecisión de la normativa la cual en el Artículo 2 Inciso C autoriza el uso de las armas Taser para “impedir la comisión de un delito de acción pública”. “O sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía”, explica el CELS y continúa: “Así, con la incorporación de las llamadas armas menos letales se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen. El gobierno nacional promueve y no controla el uso de armas de fuego; en el mismo sentido, este reglamento implica una nueva habilitación para el uso de la fuerza sin límites ni control”.
En la normativa, tampoco se toma noción de los grupos más vulnerables ante los cuales bajo ningún punto de vista se puede utilizar un arma Taser: embarazadas, ancianos, personas con implantes de cualquier tipo, niños, personas epilépticas, personas con signos de intoxicación por ingesta de alcohol o drogas, como así también personas que hayan estado en contacto con gas lacrimógeno o gas pimienta.
“Es un retroceso en materia de derechos humanos habilitar el uso de las Taser porque desvirtúa la función de la policía y viene a exacerbar prácticas violatorias de los derechos humanos”, analiza Sonia Winer, profesora titular de la cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y agrega: “La medida implica una habilitación indirecta sobre tratos crueles y de tortura sobre la población, esto va en contra de las recomendaciones de los instrumentos universales de derechos humanos y también porque apuntala la estigmatización de segmentos poblacionales y su publicitación como no sujetos de derecho. Es un retroceso en cuanto al derecho al trato digno de las personas”, explica Winer, quien encabezó la Secretaría de Investigación de la Escuela de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
“En un contexto en el que el Gobierno criminaliza la protesta social, antes que armar a la policía, que ya tienen prácticas muy cuestionadas en materia de derechos humanos, y habilitar la utilización de las Taser para generar daño, lo que habría que hacer es formarlas en mecanismos de resolución y gestión alternativa de los conflictos con una perspectiva de derechos humanos, de cuidar la vida y no de agredirla. Eso habilitaría una sociedad menos violenta y podría bajar los niveles de conflictividad”, concluye Winer. Sin embargo, ahora todo quedará en manos del criterio de cada uniformado.

Abr 17, 2019 | Novedades, Trabajo
Atravesar la Ciudad de norte a sur es una odisea que a partir de una nueva disposición será más caótica que nunca. El Ministerio de Transporte de la Nación emitió una resolución por la que la emblemática línea 60 de colectivos, perteneciente a la empresa Micro Ómnibus Norte (Monsa), suprimirá 12 de sus 19 ramales, por lo cual quedarán en circulación únicamente siete recorridos. De este modo, tres ramales serán directamente eliminados, mientras que los restantes se fusionarán dando origen a nuevas rutas. ANCCOM dialogó con usuarios y trabajadores, para conocer de primera mano el impacto de este cambio.
A partir de la modificación, de estos nuevos trayectos, cuatro llegarán hasta Escobar, dos hasta Tigre y sólo uno hasta San Isidro, siendo este último el único en llegar a un punto neurálgico de la Ciudad como lo es Constitución. Así, alguien que vive en Escobar, Tortuguitas o Ingeniero Maschwitz tendrá que tomarse más de un colectivo para hacer el mismo recorrido. A su vez, como la mayoría de los servicios terminarán en Barrancas de Belgrano, quienes se tomaban esa línea en las paradas siguientes, dentro de la ciudad, sufrirán muchas mayores demoras.
“Con la restructuración de las trazas dividen la empresa, ya que los trabajadores de Barracas perderemos contacto con nuestros compañeros de zona norte. Además, planean reducir el parque automotor en más de 100 unidades, por lo cual la empresa buscará despedir choferes. Nosotros denunciamos que es una medida antipopular: no beneficia a nadie, tanto usuarios como trabajadores nos veremos afectados”, puntualiza Santiago Menconi delegado de la línea 60.
Estefany Lucas, 23 años, vive en el partido de Tigre y viaja diariamente a Capital. De los cinco ramales que llegaban a Tigre, ahora sólo quedarán dos, lo cual se traduce en peores condiciones de viaje para los usuarios: “El colectivo 60 lo usa toda mi familia, mis primas, mis tías, mi hermano, hasta mi hermanita porque va al colegio en Capital. Sinceramente para nosotros es complicado porque todos trabajamos en Capital, yo también estudio allí, y es el único colectivo que nos deja a todos cerca de donde vamos”, cuenta Estefany y agrega: “Sé que van a sacar el ramal que usamos y eso implicaría tomar hasta dos colectivos solo para llegar a Belgrano, el pasaje cada vez va en aumento y los colectivos que salen desde provincia no son nada baratos”.
Los pasajeros manifiestan su repudio a estas modificaciones y junto con los choferes de la línea juntaron firmas y presentaron sus reclamos en la Subsecretaria de Transporte para que la resolución sea anulada. Daniel Silveira tiene 47 años, hace 11 que es chofer del 60, y señala la importancia del apoyo conjunto de las otras organizaciones para que su reclamo tenga más peso y visibilidad. “Estamos trabajando con organizaciones sociales, barriales, con otras organizaciones sindicales que nos apoyan y con los usuarios que son los que a futuro, si esto sale, van a ser los más perjudicados porque va a haber barrios carenciados en los que ya no va a pasar el 60”, remarca.
Si bien en la resolución se plantean tiempos mínimos y máximos entre un colectivo y otro dependiendo de cada recorrido, Santiago Menconi explica cómo el recorte afecta a los pasajeros, fundamentalmente, por dos razones: “En primer lugar, se eliminan servicios de zonas humildes, como el Ruta 9 por Tigre, el Panamericana 1 y el Panamericana Bajo. Por otro lado, de aprobarse el edicto, tendrían que abonar dos pasajes en lugar de uno, dado que los servicios de Barracas solo llegarían a San Isidro y los de la zona norte -provenientes de las cabeceras de Maschwitz, Escobar y Rincón- solo llegarían hasta Barrancas de Belgrano. Así, el pasajero no tendría el descuento del sistema SUBE, porque estaría viajando dentro de la misma línea, y pagaría dos pasajes por el mismo servicio”.
El recorte para los trabajadores no es algo nuevo y así lo hace notar Héctor Cáceres, chofer de la línea 60 desde hace 21 años: “El ajuste que se viene produciendo en la línea desde el año 2010 produjo una merma de puestos de trabajo de 300 personas, y con el edicto presentado por la Secretaría de Transporte, estamos viendo que va a haber muchos más aunque la empresa haya prometido que no”. Lo cierto es que “hubo despidos encubiertos ya que durante estos últimos años hubo muchos compañeros que se jubilaron y no repusieron esos puestos de trabajo”, denuncia Cáceres.
Cabe recordar que en 2016 un operario de mantenimiento de la empresa, David Ramallo, murió aplastado por una falla en un elevador. Por esa muerte, los trabajadores denunciaron fallas en las condiciones de seguridad laboral instrumentadas por la empresa.
En cuanto a los recortes de servicios, Daniel Silveira razona: “Ahora estamos haciendo 19 recorridos y vamos a pasar a hacer 7 nada más y es imposible que haciendo menos recorridos se contrate más gente, sino todo lo contrario. Ciertos usuarios, para hacer el recorrido que vienen haciendo pagando un solo boleto, van a tener que pagar hasta dos y tres pasajes. Eso es lo que en definitiva está buscando la empresa: como le sacaron subsidios, quieren abaratar costos y maximizar ganancias haciéndoselo pagar a los pasajeros”. Habrá que esperar para saber si los reclamos de los pasajeros y trabajadores serán escuchados o los responsables harán caso omiso y privilegiarán sus bolsillos.