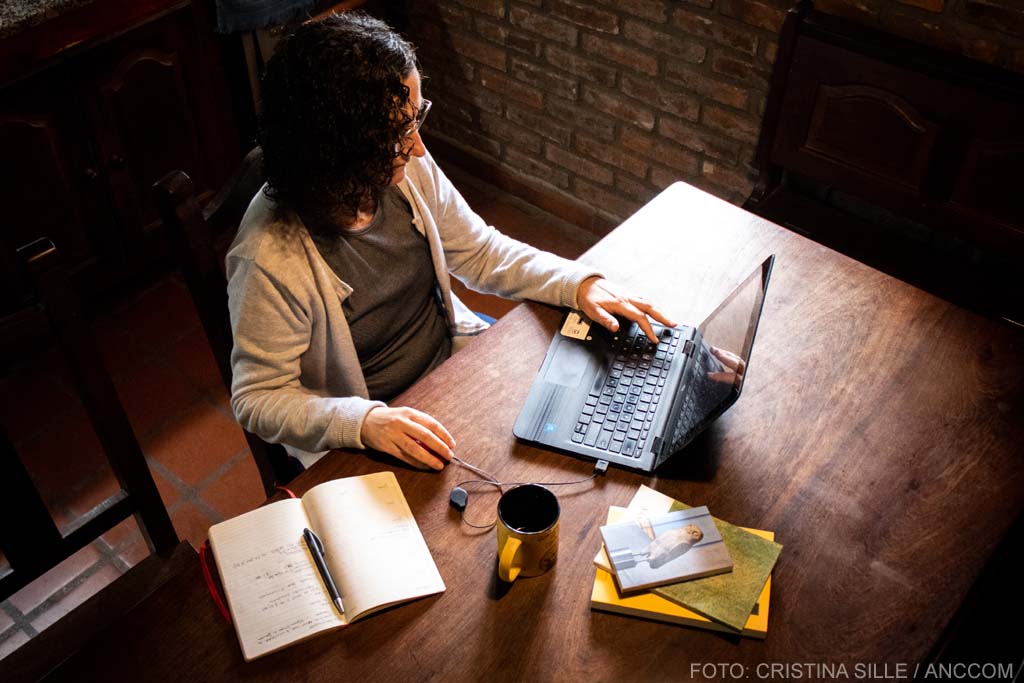Jun 17, 2020 | Novedades, Trabajo

Antes de la pandemia, según un informe de CIPPEC, solo el 8% de los empleados realizaba teletrabajo.
El aislamiento, preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para prevenir la pandemia que azota al mundo tiene su contracara (contra y cara) en la paralización de la economía. Según el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la paralización afecta a 2.700 millones de trabajadores en el mundo (un 81% del total). En Argentina, según el Observatorio de Despidos, a cargo de sociólogos de las Universidades de Buenos Aires y La Plata, hacia junio casi cinco millones de trabajadores han sido afectados por reducciones salariales, suspensiones o despidos. En este sentido, la no esencialidad de ciertas actividades laborales obligó a muchos rubros a readaptar sus trabajos. De esta manera se impuso el teletrabajo o, mejor dicho, la tele-emergencia.
Si bien el teletrabajo está lejos de ser una novedad dentro del ámbito laboral, es cierto que uno de sus pilares básicos se dificulta debido a la irrupción de la pandemia: la planificación. «No ha habido posibilidad alguna de formarnos ni de organizarnos. El teletrabajo, en situaciones ideales pero también en las actuales, supone el establecimiento de objetivos y plazos así como también el tiempo destinado al él. El teletrabajo pre-pandemia tenía asignado solo un día a la semana, que es distinto a trabajar desde el lugar de aislamiento», asegura Lorena Díaz Quijano, consultora en transformación y negocios digitales.
Según un informe publicado por CIPPEC en abril de este año, antes de la pandemia solo el 8% de los argentinos trabajaba desde su casa, generalmente una o dos veces por semana. El mismo informe advierte que sólo el 28% de los oficios registrados están en condiciones de realizarse desde los hogares. Pero la pandemia no avisó y el teletrabajo se impuso con sus dificultades: problemas de conectividad, falta de infraestructura digital propia de cada trabajo, carencia de espacio o concentración, ausencia de horarios de trabajo y del pago de horas extras, entre otras cuestiones. «Parejas con hijos deben repartirse el tiempo de cada uno entre el trabajo y los cuidados; personas que reparten tiempo entre estudio y trabajo; docentes con más de un trabajo y obligaciones; tareas del hogar. En fin, debió repensarse todo el esquema horario, trabajar por bloques», agrega Díaz Quijano.

Según el informe de CIPPEC, el 28% de los oficios están en condiciones de realizarse desde los hogares.
De acuerdo a un estudio de la consultora internacional Adecco, en Argentina el 42% de las personas trabaja más horas en cuarentena. Otro aspecto a señalar es la disminución del caudal y la calidad de la comunicación entre colegas y el incremento de tiempo para acceder a información que permita alcanzar los objetivos laborales propuestos, como consecuencia del trabajo asincrónico y la necesidad de atender otras obligaciones en la casa.
Otra alarma que han encendido desde las asociaciones de trabajadores es la falta de legislación a nivel nacional para esta modalidad de trabajo. Agravada por el distanciamiento que el aislamiento social impone a los trabajadores y las dificultades que ello trae a la organización de demandas colectivas.
La Ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) no fue diseñada para la labor a distancia. Fabio Boggino, abogado y consultor especializado en teletrabajo afirma: «La OIT regula las normativas laborales a nivel global y avala el teletrabajo. Aún así, hay países vecinos que sí regulan explícitamente el teletrabajo, como Colombia o Chile. En Argentina existen proyectos pero no ley. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) recomienda proveer a los teletrabajadores de algunos insumos, aunque en esta actualidad trastornada esas recomendaciones han quedado, por lo general, sin efecto». En este sentido, Boggino insiste en denominar tele-emergencia a la situación actual.
Las recomendaciones de la SRT a las que hace mención Boggino, al igual que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, proponen entre otras cosas proveer al empleado de un botiquín, un matafuegos, una silla ergonómica y una computadora así como también cubrir gastos derivados del trabajo. En la actualidad, los costos del teletrabajo son generalmente cubiertos por los empleados en un contexto de recortes salariales donde los esfuerzos de la pandemia recaen sobre los trabajadores y trabajadoras.
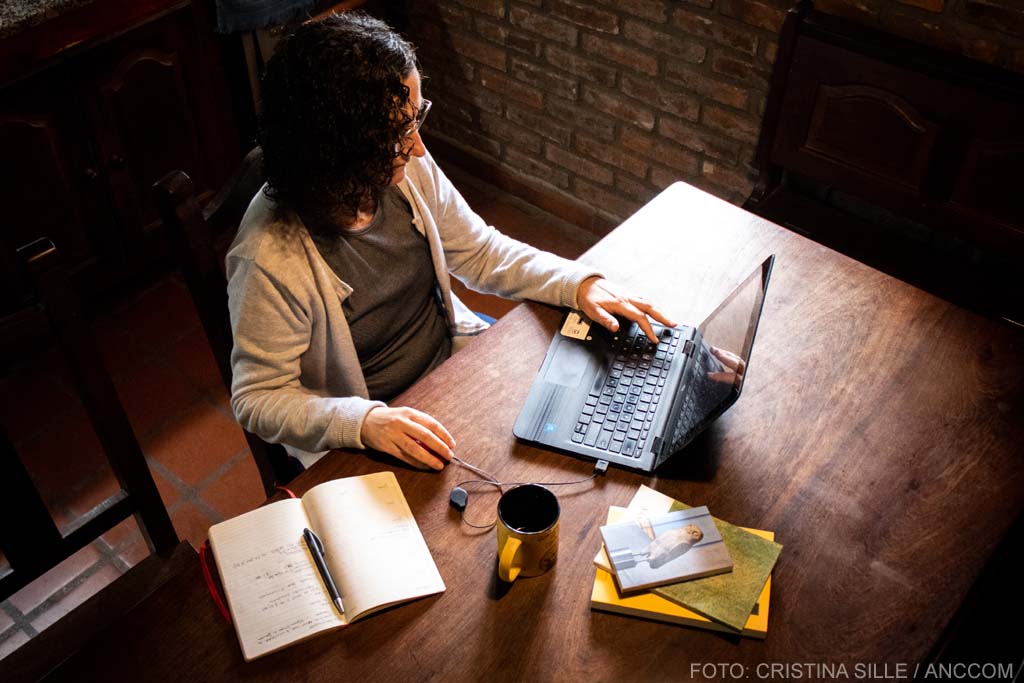
En medio de la cuarentena, ingresaron al Congreso Nacional 14 proyectos para regular el teletrabajo.
Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AALL), Matías Cremonte asegura «que el gobierno prohíba los despidos es un avance importante pero permitir una reducción salarial luego de años de recesión económica es un grave avasallamiento sobre los mismos».
En sintonía con estas demandas, este mes, en el Congreso de la Nación se han ha presentado catorce proyectos sobre regulación del teletrabajo para abordar aspectos que las legislaciones vigentes ignoran: como el consentimiento del empleado a realizarlo, sin que por ello peligre su fuente laboral; el derecho a la desconexión; el establecimiento o control tanto de la carga horaria como de trabajo; la reversibilidad hacia la presencialidad post pandemia; la protección de datos -según IBM, crecieron exponencialmente los ciber ataques a nivel mundial, cuyas víctimas son, sobre todo, PyMEs- o la provisión de equipamiento y la compensación de gastos derivados. Es necesaria una nueva legislación que allane las dificultades que la tele emergencia impuso.

Jun 17, 2020 | Culturas, Novedades

«El sector cultural independiente generan un 11% del PBI de la Ciudad», afirma Emilio Buggiani.
La Ciudad de Buenos Aires es conocida por su gran oferta cultural en todo el mundo, pero actualmente este sector es uno de los más golpeados por la crisis económica y sanitaria. Según un informe de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, presentado a fines de 2019, existen 459 espacios culturales en Buenos Aires. “Se calcula que alrededor de 100 mil personas trabajan en el sector cultural independiente y generan un 11% del PBI de la Ciudad, y no le dan ni bola”, manifiesta Emilio Buggiani, director del Centro Cultural Vuela el Pez, del barrio porteño de Palermo..
Los Ministerios de Cultura de la ciudad y Nación, junto con entidades como el Fondo Nacional de Artes y el Instituto Nacional del Teatro, han lanzado una serie de subsidios para contener la situación. Sin embargo, diversas agrupaciones culturales se unieron para elevar un reclamo. “Lo que se está tratando de generar desde varias organizaciones es que empiecen a surgir ayudas extraordinarias. Porque al estar tanto tiempo parados, no estamos pudiendo generar ningún tipo de ingreso. Entonces, consideramos que es necesaria una ayuda del Estado”, dice Ana Laura López, integrante de Escena, una asociación civil que reúne espacios culturales autónomos de la Ciudad.
“Para el sentido común, las artes son superfluas y hoy hay cuestiones más importantes que atender”, agrega López. Y precisa que “estas ayudas extraordinarias que se están procesando son parte del presupuesto que ya tienen asignados los ministerios, tanto de Ciudad como Nación, sólo que se está reformulando esa asignación de recursos”. Un ejemplo podría ser el caso de las líneas de subsidios otorgados anualmente a financiar giras, viajes de estudios y becas. “Todas esas cosas sabemos que no van a suceder, entonces se están redireccionando esas partidas a sostener espacios y artistas”, aclara la integrante de la agrupación Escena.

“No hay ninguna `normalidad´ a la que debamos volver, porque es en esa ´normalidad´ que se funda nuestra precarización”, dice el documento de Escena.
Uno de los reclamos que hace el sector cultural al Estado es “que los subsidios no sean por concurso; porque ahí es donde quienes cuentan con más herramientas y experiencia tienen más posibilidades. Y es todo el sector el que está atravesando esto, no sólo ciertos espacios”, dice Emlio Buggiani. Y agrega: “Las primeras reuniones con el Ministerio de Cultura de Ciudad fueron apenas comenzada la pandemia; ya pasaron más de dos meses y no se entregó ningún fondo. Hasta que eso pase van a quedar muchos espacios en el camino”.
El sábado 30 de mayo, el Centro Cultural Freire, de Colegiales, anunció su cierre definitivo en redes sociales: “Ha llegado un momento en que no es posible seguir acumulando pérdidas y nos vemos obligados a cerrar”. Así reza la publicación en su Instagram, que resume la situación de gran cantidad de espacios culturales porteños. A medida que avanzan los días, los gastos se acumulan y los ingresos no llegan. “No pagamos servicios desde marzo, se nos está haciendo una deuda gigante. Pero la prioridad es pagarle a quienes construyen cultura junto a nosotros, no hay duda. Entre pagar la luz y pagarle a ellos, nunca se puso en duda”, dice por su parte el director de Vuela el Pez.
En esta misma línea, Agustín Clusellas, cooperativista del Espacio Cultural Archibrazo, de Almagro, dice: “Estuvimos planteándonos mucho cómo ayudar, más que nada a los trabajadores del lugar. Utilizamos subsidios que teníamos pensados para otras cosas para pagarles a los cooperativistas”. Y puntualiza: “Todo lo que es subsidios suele estar destinado a infraestructura, equipamiento, para arreglar el lugar; pocas veces son para pagar los sueldos. Lo ideal sería poder conseguir subsidios destinados a los trabajadores”, comenta Clusellas respecto a la ayuda del Estado.
La agrupación Escena lanzó un comunicado a fines de abril donde se expresa respecto a las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura independiente. “No hay ninguna `normalidad´ a la que debamos volver, porque es en esa ´normalidad´ que se funda nuestra precarización”, dice el texto presentado. Y al respecto, Ana Laura López aclara: “Nosotros tenemos una discusión de base, más allá de esta imagen del artista apasionado, que es que somos trabajadores y nos reivindicamos como tales. Es algo que viene desde antes, que hoy se potenció. Pero el problema ya estaba. No queremos que esta cuarentena pase sin haber podido poner sobre la mesa el tema de la precarización de nuestro sector.”

Una encuesta de la UNTREF, registró 459 espacios culturales en Buenos Aires.
El origen de los centros culturales se remonta a la crisis económica, política y social del 2001, donde la cultura se convirtió en un refugio. A partir de esa fecha en adelante, se fueron constituyendo como lugares independientes de la intervención del Estado y de la oferta cultural industrializada. “La Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de tener una gran cantidad de espacios, que hacen a la identidad de la Ciudad y también de cada barrio. Hay una articulación con lo barrial que es importante tener en cuenta”, dice López.
Sin embargo, esto también obliga a pensar otras formas de regreso a la actividad. “Es importante pensar este retorno desde las particularidades de nuestro sector: estamos atentos a qué está pasando en el resto del mundo, cómo lo está resolviendo Europa. Y, en general, aparece esta imagen del teatro con butacas, un escenario a la italiana que nada tiene que ver con nuestros espacios no convencionales que funcionan en lo que eran casas, talleres y otro tipo de espacialidades”, aclara la representante de Escena.
Respecto a la situación del Archibrazo, Clusellas dice que la cuarentena “nos está afectando económicamente y también a nivel de vínculo con el público. Marzo y abril tuvo un boom en Instagram, estuvo bueno para ir convocando a distintos artistas para hacer vivos; pero con el tiempo se fue saturando. Ahora estamos encontrando otras maneras, viendo otros canales para poder conectar”.
“Hay una saturación de actividades en vivo y eso lleva a que de 22 mil seguidores que tenemos, hay 70 conectados”, dice Emilio Buggiani sobre las actividades que se están desarrollando online en Vuela el Pez. También comenta que “hay más de 450 espacios en la ciudad. Eso es una pluralidad de voces gigante y toda la gente que se expresa habitualmente en esos espacios, hace dos meses no tiene lugar. Muchos artistas quizás vivían de tocar o pintar y ahora están tratando de buscarle la vuelta porque no tienen forma de monetizar su arte”.
“Es angustiante la situación. Se nos mezclan un montón de sensaciones: la urgencia económica, las angustias artísticas, no poder desarrollar tu laburo, que además te apasiona, y no saber cuándo va a volver a suceder. Y, además, sabiendo que así empiecen a aparecer algunas posibilidades de retorno, van a ser limitadas, condicionadas. No nos quedamos llorando pero es difícil y doloroso”, confiesa Ana Laura López.
“Una de las cosas que más preocupan es no saber cuándo vas a volver. Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir”, agrega Buggiani. Pero concluye que “la salida es colectiva. Si vamos de a uno, morimos en el intento en tres días”.

Jun 17, 2020 | Novedades, Trabajo

Con la llegada de la pandemia a suelo argentino, el Gobierno nacional dispuso a la cuarentena como principal medida para combatir al coronavirus. Si bien tras correr los días esta medida fue cada vez más flexible, la situación económica de las familias y algunos sectores industriales, como el textil, se convirtió en dramática.
La sociedad se mostró a favor de la decisión de los gobernantes. Con el correr de los días, y posiblemente con el faltante de dinero producto de la imposibilidad de trabajar, el compromiso con la cuarentena se debilitó. “La medida la vi bien desde un principio hasta determinado momento donde parece que se convirtió en una encerrona. No saben cómo salir ni qué medidas tomar para no perjudicar la economía. Pero en su momento, la medida fue bien tomada. Ahora se está extendiendo y hay mucha incertidumbre y angustia”, expresa Brian Zaglul, dueño de los locales Bross en el Municipio de Merlo.
“La decisión es correcta –considera el economista Juan Alberto Enrique-. Claramente es algo inédito en términos globales. Si no se hace una cuarentena puede colapsar todo el sistema de salud, incluso en peores condiciones de lo que pasó en los países más desarrollados dónde los sistemas de salud estaban preparados. Y es salud y economía, como lo dice el Gobierno, porque si hoy no tenés cuarentena la economía tampoco se va a recuperar”.
Por su parte, Pablo Tavilla, Director General y Decano del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, dice: “La Argentina venía de un proceso recesivo muy largo que tenía mucho que ver con las políticas del gobierno anterior. Ya veníamos mal, y esto lo profundiza sin dudas. Con el solo hecho de quedarse en casa de forma preventiva, la actividad económica se empieza a detener, no hay consumo y no hay gasto fundamentalmente. Acá hay un problema grave que es la falta de demanda. El Estado ha hecho un esfuerzo, con una orientación correcta tratando de minimizar daños. Algunos pensamos que se podría haber sido menos cuidadoso de lo fiscal y más osado poniendo más dinero en la calle”.
Diferentes sectores laborales, y fundamentalmente trabajadores informales, se vieron profundamente afectados por el estancamiento económico. Dentro del sector textil, los locales de indumentaria sufrieron más de 75 días sin poder abrir sus puertas al público. “Me parece una competencia desigual que pueda permanecer un hipermercado con filas de personas expuestas a todo. Y que en un comercio de indumentaria no te permitan atender ni desde la puerta”, expresa Melisa Faia, administrativa de la marca B-Side, en Merlo. Ante esta dificultad, diferentes tiendas de ropa comenzaron, o profundizaron, las ventas online y comenzaron a exhibir la mercadería en redes sociales para captar algunos clientes. “Se está vendiendo online pero las ventas son menores. Es solo una boca de ingreso, nosotros teníamos cinco locales al público. Y obviamente que la gente no está acostumbrada a comprar de esta manera”, cuenta Faia.
La nueva modalidad no significó un salvataje de las finanzas del sector. Simplemente actuó como publicidad autorregulada para mantener la marca activa en los dispositivos de los ciudadanos. En esta línea, Zaglul, de los locales Bross, manifiesta: “Prácticamente no vendía online y con ella puedo llegar a generar, con suerte, un 5% de lo que vendía normalmente en un mes. O sea, nada”.
La cuarentena también agudizó la dificultad de vestirse como uno quiere. Para muchas personas conseguir el talle o el color de la prenda siempre fue dificultoso. ¿Cómo comprar zapatillas del talle indicado sin la oportunidad de poder probarlas? Lucio Melián, quien tiene 25 años y reside en el partido de Ituzaingó, cuenta respecto de comprar a través de internet: “Me resultó cómodo porque el formato de compra es sencillo. Pero voy a seguir prefiriendo acercarme al local. Salgo con la tranquilidad de saber qué es lo que llevo y además porque creo que la venta en el local abre más oportunidades de empleo que la online”. Por otro lado, Florencia Suarez, de 23 años y que vive en Merlo, señala: “Si abren sus puertas los locales de ropa, seguiría comprando online sólo si el local está lejos”. En la era de lo digital sigue siendo una costumbre encontrarse con la ropa que se quiere adquirir, tocarla, mirarla y probarla en un vestidor.
Tampoco abrir las puertas del local será una solución inmediata. “Más allá de los cheques rechazados y las deudas, es también la angustia, lo anímico, la incertidumbre, el contexto diario de cada uno de nosotros. Otro problema es que cuando tengas que comprar ropa a los proveedores que no le pudiste pagar los cheques, ya no estarán en condiciones de fiarte nada, van a estar cobrando en efectivo. O sea ¿cómo llenar el local con mercadería teniéndola que pagar al contado? No tengo efectivo, me lo fui comiendo entre marzo, abril, mayo”, reflexiona Zaglul. Al mismo tiempo, Faia refleja su problemática: “Al abrir creo que proveedores, Municipalidad, servicios, bancos y todo lo que se adeude, va a ser un problema. Por otro lado, y más referido a nuestro rubro, vamos a empezar con la temporada primavera-verano sin mercadería, con proveedores que no nos van a querer vender por las deudas de la temporada anterior”.
Ante la incertidumbre sobre el futuro, Tavilla profundiza: “En estos periodos de crisis es la dinámica política la que define los términos de salida. Depende de las luchas políticas, del conflicto sociopolítico de las relaciones de fuerza para dar otro sentido del que veníamos. Es importante opinar e involucrarnos para aportar al debate y dar otro contenido a la vida económica y social que sea muy diferente a la que vivimos”. Al parecer, lejos están los días de tranquilidad social y monetaria. Juan Enrique, analiza: “Creo que va a venir prosperidad por necesidades de lo que tiene la Argentina para venderles al mundo. Soy optimista, pero no veo todavía los plazos. No tengo muy claro cuál puede ser el tiempo. Puede haber una solución para el Covid-19 recién entrado el año que viene, para marzo o abril del 2021 puedo empezar a ver una salida o un rebote de la economía. Espero estar equivocándome y que sea mucho antes”.
Pandemia y cuarentena fueron las variables troncales que llevaron a entender que no se puede hablar de salud y economía de forma disociable. Mover fichas en un tablero tan complejo siempre trajo consecuencias. Sin embargo, fue preferible perder en dinámica monetaria y ganar en vidas conservadas.

Jun 12, 2020 | Comunidad, Novedades

Una pandemia, un sistema de salud sobrecargado de tareas, un Covid positivo y una odisea de un poco más de 24 horas. Carolina Dome es psicóloga y docente, además de ser una de los 27.000 argentinos contagiados del nuevo coronavirus en la Argentina. Víctima de la incertidumbre y la situación de crisis, “dejé de ser persona y pasé a ser un virus, un peligro, una prófuga potencial.” Así se describe ella en un posteo de Facebook que se hizo tan viral como el mismísimo Covid-19.
Mariano, la pareja de Carolina y trabajador de la salud, fue el primero en contagiarse. Decidió confiar en la salud pública, ya que su obra social no les brindaba información clara en torno a los testeos. Así fue como el 3 de junio esperó durante ocho horas el resultado del hisopado en una unidad febril de urgencia (UFU), una serie de containers helados, apartados de un hospital general que Carolina prefiere no identificar para evitar posibles represalias a trabajadores del sistema sanitario.
Luego del resultado, Mariano fue derivado a un hotel de CABA para iniciar el proceso de recuperación lejos de su familia, que aún no presentaba síntomas. Al día siguiente, Carolina comenzó a sentirse engripada y decidió seguir los mismos pasos que Mariano para poder confinarse juntos. Acudió al mismo hospital con su niño de casi 3 años y le permitieron -al igual que a muchas personas con hijos- volver a su casa a esperar los resultados. El positivo fue evidente para Carolina y a partir de ese momento -según el riguroso protocolo de CABA- no se le permitiría decidir nada más, al punto de que si no se presentaba en el hospital, le advirtieron, la “vendría a buscar la policía”.
El momento de tensión hizo que la fiebre aumentara, al igual que las preocupaciones sobre en qué manos quedaría el cuidado de su hijo. El tiempo corrió lo suficientemente rápido como para que no existieran las explicaciones. “De un momento a otro se tuvo que ir llorando con el tío, que por suerte es conocido y cercano pero no pertenece a los vínculos primarios (como somos los papás, la abuela y una tía abuela)”, contó Carolina, en diálogo con ANCCOM.

Carolina Dome ya se recuperó del Covid.
Al llegar a la UFU solicitó que la derivaran al mismo hotel que su pareja -así su familia podía asistirlos fácilmente- pero la respuesta a ello fue terminante: “No podemos atender los deseos individuales de la gente”.
Está claro que en un contexto de crisis y años de desfinanciamiento, “las instituciones se vuelven desubjetivantes; se trata a las personas muchas veces como objetos”, analiza Carolina. Esa noche le dijeron: “Andá a la guardia, seguilo a él”. Y esa persona no miró atrás ni un segundo como para darse cuenta de que su paciente se había perdido en una bifurcación de caminos del enorme patio del hospital. Ella dio un grito desesperado: “¿Dónde queda la guardia?” y nadie respondió. Caminó sin rumbo y se cruzó con un camillero que llevaba un cadáver y ahí fue cuando estallaron sus lágrimas. En esos momentos una médica apareció, le dijo “hoy pasas la noche acá” y la llevó al Área de las personas con Covid, neumonía y tuberculosis. La habitación estaba helada, le hicieron exámenes de sangre y casi como para compensar, le dieron un té con dos galletitas de agua. En esos momentos sus pensamientos solo giraban alrededor de una frase: “Así no se cura nadie”.
Al mediodía las noticias empeoraron y contra su voluntad fue derivada a un sanatorio de su obra social. La idea de recuperarse junto a su compañero Mariano era cada vez más utópica. Confinada en una habitación sin agua y sin baño, logró tomar un paracetamol con su saliva. Esperó con mucha hambre y sin fiebre a que la doctora llegase y pudo escuchar esas palabras que tanto deseaba: “No reunís ningún criterio de internación, andate a casa”. “Esa casa de donde yo venía y de donde nunca debí haber salido,” concluye Carolina en su posteo de Facebook.
Hoy, la protagonista de esta odisea cuenta que se siente bien, al igual que Mariano que pronto podrá volver a su hogar. Y que lo pasó como “si fuera una gripe, más leve que muchas otras que he tenido. En ese sentido es importante perder el miedo y el terror que a veces algunos medios de comunicación nos imponen o el miedo natural de las personas ante algo tan incierto. Creo que lo que más enferma aquí es la incertidumbre”.
Carolina es una de las 8.000 personas que ya se curaron del Covid 19, un virus que en todo el planeta ya mató a más de 400.000 personas y en la Argentina a 765. La voracidad del coronavirus puso al sistema sanitario -y a buena parte de su personal- en estado de estrés, tanto en el país como en el resto del mundo. Ante cualquier síntoma, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires deben llamar a la línea 107.


Jun 11, 2020 | DDHH, Entrevistas
 Las voces como las de Martín Bustamante quedaron silenciadas por el promedio de los medios comerciales durante las manifestaciones en el penal de Devoto y los cacerolazos del 30 de abril. Martín tiene 56 años, es escritor, poeta y publicó dos libros: Agua quemada (2016) y El personaje de mi barrio y otros cuentos (2014), editados por Lamás Médula. También es profesor, estudia Sociología y la semana pasada terminó de cumplir su condena a prisión. Pasó sus últimos años de detención en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín porque un anhelo irresistible lo hizo buscar la libertad en la educación. Aceptando que no iba a poder saltar el paredón -como había acostumbrado de joven- pensó que continuar el secundario lo ayudaría a volver más pronto a su casa. Lo terminó con un promedio de 9,1 y desde ese momento no dejó de estudiar.
Las voces como las de Martín Bustamante quedaron silenciadas por el promedio de los medios comerciales durante las manifestaciones en el penal de Devoto y los cacerolazos del 30 de abril. Martín tiene 56 años, es escritor, poeta y publicó dos libros: Agua quemada (2016) y El personaje de mi barrio y otros cuentos (2014), editados por Lamás Médula. También es profesor, estudia Sociología y la semana pasada terminó de cumplir su condena a prisión. Pasó sus últimos años de detención en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín porque un anhelo irresistible lo hizo buscar la libertad en la educación. Aceptando que no iba a poder saltar el paredón -como había acostumbrado de joven- pensó que continuar el secundario lo ayudaría a volver más pronto a su casa. Lo terminó con un promedio de 9,1 y desde ese momento no dejó de estudiar.
A poco más un mes de las protestas que llevaron el debate sobre la situación penitenciaria en Argentina a la mesa y a muchas personas a acercarse con una cacerola y un cucharón a su balcón, Bustamante cuenta cómo se vive la pandemia encerrado en la cárcel y cuál es su perspectiva sobre los hechos.
Cómo viven los presos
El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia en materia penitenciaria por el plazo de tres años debido al incremento significativo de la población penitenciaria durante los últimos años, pasando de 10.274 personas en 2015 a 13.773 en 2019 en el Servicio Penitenciario Federal. Con una capacidad operativa de 12.235 plazas hasta el momento, este número habla de una sobrepoblación superior al 12 por ciento.
“Por el hacinamiento hicieron camas para arriba, una cosa de locos. En una sola celda para seis personas están viviendo trece, doce. Duermen la mitad de día y la mitad de noche”, comenta Bustamante.
Entre 2008 y 2018, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 55% por lo que la población privada de libertad total se multiplicó 2,5 veces, es decir, un incremento de 57 mil personas, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El último registro sobre la población carcelaria es de diciembre de 2018 y muestra un número de 94.883 personas privadas de la libertad en total en Argentina.
“Si entra el bicho, acá nos morimos todos”, dice Bustamante, y agrega: “Hay un montón de muchachos de 30, 40, 50 años que por su estado se pueden morir tranquilamente. Porque un respirador, ¿para quién va a ir? ¿Para alguien de afuera o para alguien de adentro?”
Luego de que varios países tomaran medidas para descomprimir la población penitenciaria y que organismos internacionales y nacionales (la CIDH, la ONU, la OMS, el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura y la Procuración Penitenciaria de la Nación) se posicionaran a favor de medidas que eviten el hacinamiento en las cárceles ante un peligro de contagio masivo por Covid-19, la Cámara Federal de Casación Penal firmó la Acordada 9/20 donde recomendó una serie de disposiciones para proteger los derechos de las personas privadas de libertad en el contexto de la actual pandemia.
El eje de la recomendación es que los tribunales de cada jurisdicción adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria con mecanismos de control y monitoreo en casos particulares como personas con prisión preventiva por delitos no violentos o cuando su detención cautelar haya excedido los plazos fijados por ley; personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir su condena; personas condenadas con penas de hasta tres años; personas en condiciones de acceder al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos e hijas; y personas con mayor riesgo para la salud ante el contagio por Covid-19.
Cada caso, de todas formas, debe ser evaluado por el juez competente jurisdiccionalmente ateniéndose a las características del mismo y cumpliendo, principalmente, con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372).
#Cacerolazo30A
A las 20 del 30 de abril comenzó el cacerolazo con el lema de “No a la liberación de los presos”, al que se sumaron bocinazos de autos civiles y sirenas de patrulleros. El reclamo tuvo un fuerte apoyo en las ciudades del país y los medios de comunicación lo anunciaron y lo siguieron en vivo, minuto a minuto. También tuvo una amplia repercusión en redes sociales, particularmente en Twitter, con el hashtag #Cacerolazo30A y #CacerolazoContraLaImpunidad y en Change.org se juntaron casi 700 mil firmas contra las prisiones domiciliarias y excarcelaciones de presos.
“Se tergiversó mucho la demanda. Acá lo único que se estaba pidiendo en sí era que los jueces se ajusten al derecho y empiecen a largar a la gente que tienen que largar: los condenaron con un Código, que los larguen con el mismo Código”, dice Bustamante.
El hecho que llamó la atención y al que se dirigió el debate de la sociedad fue que el juez de la Cámara de Casación Bonaerense Víctor Violini firmó un hábeas corpus colectivo dando lugar a la excarcelación o prisión domiciliaria de alrededor de dos mil presos dentro de los grupos de riesgo ante el Covid-19, entre ellos represores del terrorismo de Estado y presos que tenían su domicilio cerca de sus víctimas. Sin embargo, la Suprema Corte revocó el hábeas corpus considerando que cada caso debe ser tratado de forma particular por el juez a cargo, ateniéndose a sus características, por lo que cada uno de esos beneficios debe ser re-analizado caso por caso siguiendo los lineamientos detallados en el fallo.
“El delito te categoriza”
Bustamante nació en Landeta, Santa Fe, y se crió en José León Suárez. En el primer año del secundario lo convocaron para jugar en las inferiores de un club de primera división, pero una noche escuchó una conversación entre sus padres que lo hizo cambiar de rumbo: “Si le compramos botines al negro, los otros [sus cinco hermanos] no comen por una semana”, dijo en su charla TEDx “Saltar los muros”. Ahí comenzó a hacer sus primeros robos, a ser detenido, a escaparse y a entrar en lo que él llama “una rueda que gira con una velocidad cada vez más intensa donde el delito te categoriza”.
 Sobre el sistema penitenciario, Bustamante asegura que “no está hecho para que salgas y te puedas reinsertar a ese lugar donde nunca te dieron cabida. Le dicen reinserción pero nunca estuviste insertado en la sociedad”. La solución él la encuentra en la educación. “Hay que revisar mucho los dispositivos pedagógicos dentro del encierro para poder brindarle una posibilidad a la gente que no la tuvo. Yo creo que la única manera de poder cambiar un poco la mirada de los pibes es seguir estudiando”, dice.
Sobre el sistema penitenciario, Bustamante asegura que “no está hecho para que salgas y te puedas reinsertar a ese lugar donde nunca te dieron cabida. Le dicen reinserción pero nunca estuviste insertado en la sociedad”. La solución él la encuentra en la educación. “Hay que revisar mucho los dispositivos pedagógicos dentro del encierro para poder brindarle una posibilidad a la gente que no la tuvo. Yo creo que la única manera de poder cambiar un poco la mirada de los pibes es seguir estudiando”, dice.
Sin embargo, Bustamante no habla de una aventura solitaria: “Acá nadie se salva solo. Hay que tratar de extender los brazos y darle una mano a los pibes”. Y agrega: “Cuando yo empecé a estudiar vi que estaba en el lugar equivocado, que lamentablemente la vida y el sistema te llevan puesto. Cuando uno entiende eso querés abrir la puerta para que otro también pase”.
Bustamante brinda un taller de poesía y narración oral en la sede del Centro Universitario San Martín (CUSAM) todos los martes de 14 a 17, que se encuentra temporalmente suspendido por la cuarentena. Además, los viernes a la tarde da un taller de narración oral en el campus de la UNSAM y los sábados, uno de poesía en la Villa 31, junto a Cristina Domenech -quien fuera otrora su profesora- en el marco del proyecto Scholas, que le da seguimiento actualmente vía WhatsApp.
El pasado martes 2 cumplió su condena y volvió a su casa en José León Suárez. Tiene varios proyectos editoriales, que se suman a sus dos publicaciones anteriores: Agua quemada, su primer libro, estuvo agotado y tiene poemas de lectura obligada, como el siguiente:
“Empiezo a escribir en sombras
donde calles y pasillos son torturados
con olvido.
Veo un horizonte entrecortado
que el tiempo encierra
con perversidad y tormentos.
Escribo
Me abrigo en ese rayo de sol
que atraviesa en mi nicho
Intento respirar
Intento engañar a la muerte
que oculta espera
Mientras un sueño viaja en mis venas.”
Luego de un mes en el que la situación penitenciaria durante la pandemia no volvió a ser noticia, otra frase de Bustamante queda resonando: «Si entra el bicho, acá a mucha gente la están condenando a pena de muerte».