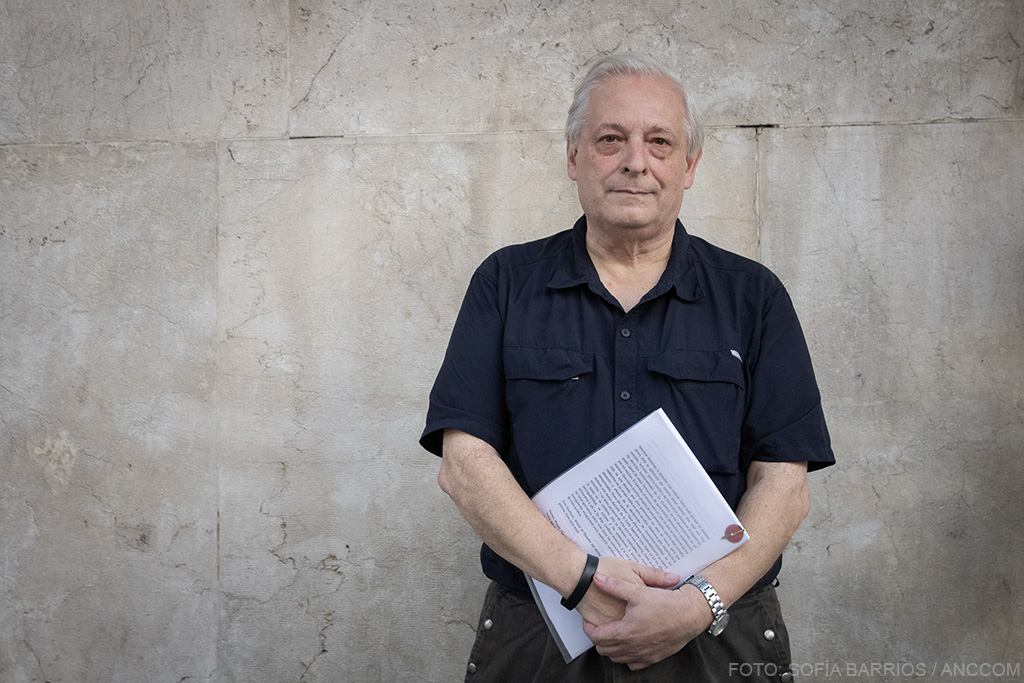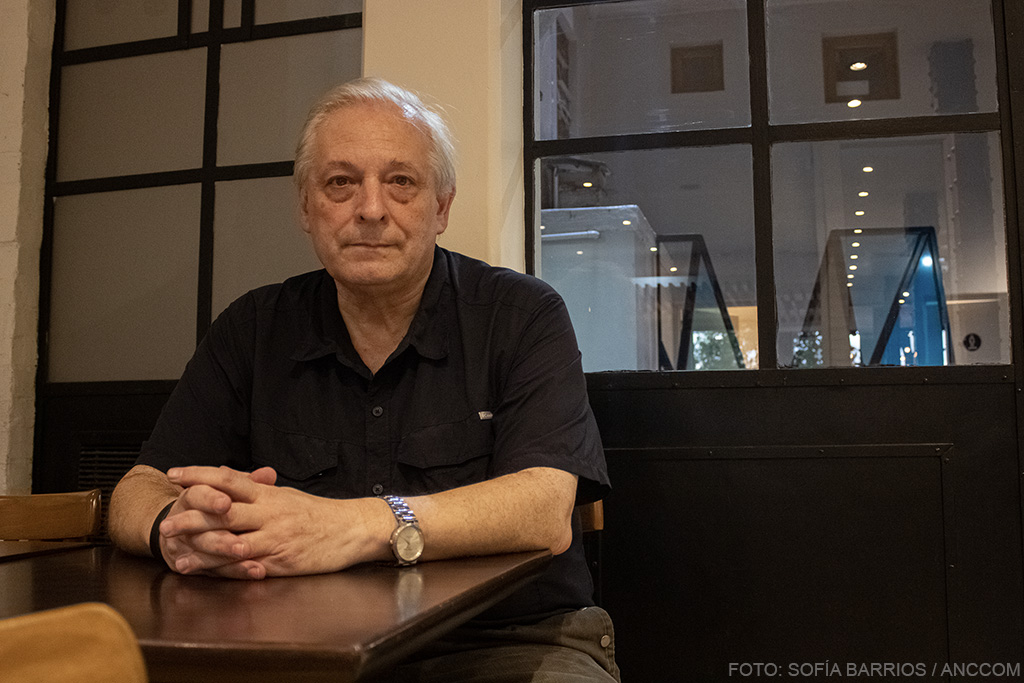El sano juicio
El próximo viernes se estrena en el Malba «El juicio», el documental de Ulises de la orden que condensa las 530 horas que duró el proceso judicial a las juntas militares que encabezaron la dictadura. Hubo un preestreno en el Conti.

El sábado 25 de marzo, sólo un día después de que Plaza de Mayo se llenara, una vez más, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la sala de cine del Centro Cultural Haroldo Conti en la ex ESMA se completó para que decenas de espectadores vieran El Juicio, una joya documental íntegramente hecha con archivo del Juicio a las Juntas de 1985. La película, realizada por el director Ulises de la Orden, el montajista Alberto Ponce y la directora de producción Gisela Peláez, se estrena el 7 de abril en el MALBA y se podrá ver todos los viernes a las 20.
Un reclamo de justicia es una de las primeras cosas que se escuchan cuando arranca el documental de casi tres horas que sintetiza el Juicio a las Juntas, y se escucha en la voz del fiscal Julio César Strassera. En adelante, los argumentos de algunos de los 22 abogados defensores e incluso de los propios militares de la última dictadura cívico-militar que van desde lo escalofriante hasta lo francamente ridículo; los crudos y aún más escalofriantes testimonios de las víctimas; decenas de detalles inéditos que van desde una toma de Emilio Massera arrancándose nerviosamente un pelo de la cara hasta las miradas cómplices y sarcásticas entre Strassera y Luis Moreno Ocampo. Todo eso y un montón de otras escenas vistas por casi nadie reconstruyen la historia hasta el “Nunca más” final con el que el fiscal cerró su alegato.
Uno de los asistentes a la proyección aludió a la recientemente estrenada Argentina, 1985, aunque pronto los espectadores acordaron que no tiene demasiado caso comparar porque son materiales diferentes, quizás ambos igualmente necesarios. Pero si alguna conclusión de índole comparativa se puede extraer tras ver El Juicio, por repetida que suene, es que la realidad supera ampliamente la ficción. En tres horas de película no voló una mosca salvo por las risas sarcásticas del público ante los insólitos argumentos de la defensa y algún quejido indignado, y la sensación general al terminar de verla es la de haber estado ante un material valiosísimo. “Te atraviesa y te interpela con un maravilloso dolor y a la vez te da fuerzas. Cuando termina la película sabés que estás del lado correcto”, anticipó Lola Berthet, la directora del Conti.
El Juicio no se logró sin ayuda o, lo que es lo mismo, sin personas que comprenden la importancia del archivo y de preservar todo material que permita recordar la historia. Cuando Ulises de la Orden quiso hacer una película sobre ese acontecimiento, dio con Memoria Abierta, la organización que le proveyó las 530 horas de juicio digitalizadas. “Memoria Abierta es una alianza de organismos de Derechos Humanos de Argentina que trabaja hace muchos años por preservar y dar acceso a los archivos”, explicó Verónica Torras, su directora. En este sentido, detalló que la organización “tiene hace muchos años una copia digitalizada del Juicio a las Juntas a la que damos acceso en nuestra institución a investigadores, docentes, y también, por suerte, a personas de la cultura como Ulises que se interesan por estos materiales”.

“Esta es una película íntegramente basada en el archivo”, recalcó Torrás y expresó que fue “una experiencia muy interesante ver cuántas infinitas posibilidades tienen los archivos de hablar y de seguir hablando a lo largo del tiempo”. En este sentido, Peláez aportó que el montaje “genera nuevos sentidos” sobre un hecho del que se suele pensar que “ya está todo dicho”, que está cerrado y sobre el que ya se estudió todo lo que se podía. Contra esta idea, resulta que “la realidad es que hay aristas infinitas, nuevas, para seguir pensando en este presente y que todavía vale la pena seguir investigando”, en palabras de la productora.
Además, Peláez anticipó que “algo bastante impactante de este documental es que van a ver muchísimas personas testimoniando, contando su historia desde ambos sectores en este juicio, que permiten dejar bastante en evidencia los distintos tonos políticos de una sociedad que aunque hayan pasado tantos años sigue bastante presente”. En esta línea, advirtió: “Esos tonos políticos hoy acechan, entonces es necesario mantener un nivel de atención para poder preservar y seguir continuando con muchos años más de democracia”.
A su vez, Ulises de la Orden hizo una breve síntesis del surgimiento de la película: “Este proyecto nació hacia 2013 como nacen los proyectos de hacer una película, medio caóticamente, desordenado, y en una primera instancia de investigación lo primero que apareció era que existían estas 530 horas de archivo que como cineasta me convocaron automáticamente y despertaron mi deseo de conocerlas y de ver si realmente en ese archivo radicaba la posibilidad de hacer una película”.
Quinientas treinta horas de juicio. “¿Qué nos pasó que tenemos que esperar 40 años para ver esta película con un material que estuvo ahí esperando 40 años para ser difundido y editado?”, se preguntó emocionado uno de los asistentes cuando terminó la proyección. Para tranquilizarlo, Verónica le respondió que a pesar de que nadie hubiera hecho un documental con él hasta hoy, el material del juicio es uno de los archivos más consultados de Memoria Abierta. “No es un material que no haya sido consultado, tal vez el tema es que son 530 horas, un registro audiovisual que había que tener la decisión de invertir la cantidad de tiempo, de esfuerzo que implica hacer una película sobre este material”.
Para ordenar tanto material, el documental se divide en 18 episodios y sus creadores intentaron seleccionar casos testigo y diferentes ejes temáticos sobre las distintas maneras en que los dictadores ejercían la represión, la desaparición y la tortura. Robos a los desaparecidos, engaños, complicidad eclesiástica y empresarial, un sadismo absoluto, violencia sexual y tormentos particularmente misóginos contra las mujeres van quedando expuestos a lo largo de toda la película. “Al ver el material encontramos otros temas que no sabíamos que existían y temas que pasaron a ser tema ahora por la evolución de la sociedad. En aquel momento, en el juicio circuló sin dudas lo de la violencia sexual contra las mujeres, pero pasó totalmente desapercibida. Entonces hoy, la sociedad es un tema que lo tiene en valor, por lo menos presente, y nosotros quisimos incorporarlo”, explicó Ponce.
“Debió haber sido muy duro ver todas esas horas de juicio, escuchar todos esos testimonios”, señaló uno de los presentes en la proyección del 25. “Fue muy duro porque fue verlo durante mucho tiempo de corrido”, reconoció Peláez y resaltó además que “muy pocas personas han transitado todo el material”. A pesar de lo difícil de escuchar a diario y por horas el horror relatado en primera persona, “había que seguir” porque los plazos apremiaban. “Eso a veces hacía que la válvula de escape saliera por lugares impensados, yo tuve insomnio, tuve épocas donde me enganchaba en cuanta cena me invitaban porque necesitaba descargar”, recordó.
Ponce, Peláez y De la Orden tardaron cerca de ocho meses en mirar todo el Juicio a las Juntas. “Empezamos a trabajar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde los tres frente a un monitor viendo el archivo en tiempo real desde el tape número 1 hasta el 530 y cada uno de nosotros hizo un documento, distintos tipos de documentos para después volver al archivo. Había que relevar muy bien el material porque tampoco íbamos a tener oportunidad de volver a verlo”, explicó la directora de producción. El primer resultado fue un armado de ocho horas y media de extractos seleccionados, que tras 20 nuevos intentos culminó en la película que se verá en el MALBA.
“Yo no sabía cuánto duraba la película y cuando me dijeron tres horas dije ´uy, no, no me voy a quedar tres horas´. Podría haberme quedado más. Quinientas treinta horas, mamita, qué trabajo”, reflexionó un espectador. Además, señaló que el material es aún más valioso teniendo en cuenta “que ese juicio no pudo transmitirse en directo, nunca autorizaron hacerlo, y que ese juicio tal cual como se grabó se debió preservar por las dudas fuera de nuestro país”.

Quien también estuvo en la ex ESMA ese 25 de marzo para resaltar la importancia del juicio fue Lila Pastoriza, sobreviviente de ese mismo lugar cuando funcionaba como un centro clandestino de detención. Al pedir la palabra, les habló directamente a los creadores del documental: “Lo que ustedes hicieron es importantísimo, porque yo creo que el juicio se había olvidado en estos 40 años, y lo pensé muchas veces: ¿Qué pasó con el Juicio a las Juntas?”, se preguntó. “Yo, que era expresa de la ESMA y participé en ese juicio sentía en muchas de las cosas que hacíamos en esa época que el juicio había desaparecido, nadie hablaba de él. Muchas veces discutimos con gente, con compañeros más jóvenes, que no tenían idea. ¿Y cómo iban a tenerla? No se hizo nada más, quedó como ahí, incluso por alguna gente bastante despreciado. Yo lo defendía muchas veces ese juicio”, recordó.
Posiblemente nadie que vea la película terminará despreciando el Juicio a las Juntas, porque la experiencia atrapa, atraviesa y conmueve desde el minuto uno hasta el 177. “Les pedimos que pasen la voz de que esta película existe, y si todo va bien va a seguir estando en el MALBA durante un tiempo”, expresó Peláez y reveló que “también existe el sueño de De la Orden de hacer 40 proyecciones de la película en 40 localidades del país por los 40 años de la democracia que se cumplen este año en Argentina. Es un proyecto que nos encantaría concretar, pero todavía es un deseo”. Por lo pronto, los viernes de abril desde las 20 horas se proyectará en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. La historia está ahí, registrada, esperando para activar la Memoria y defender el presente contra el olvido del pasado. Solo necesitamos escucharla y pasar la voz.