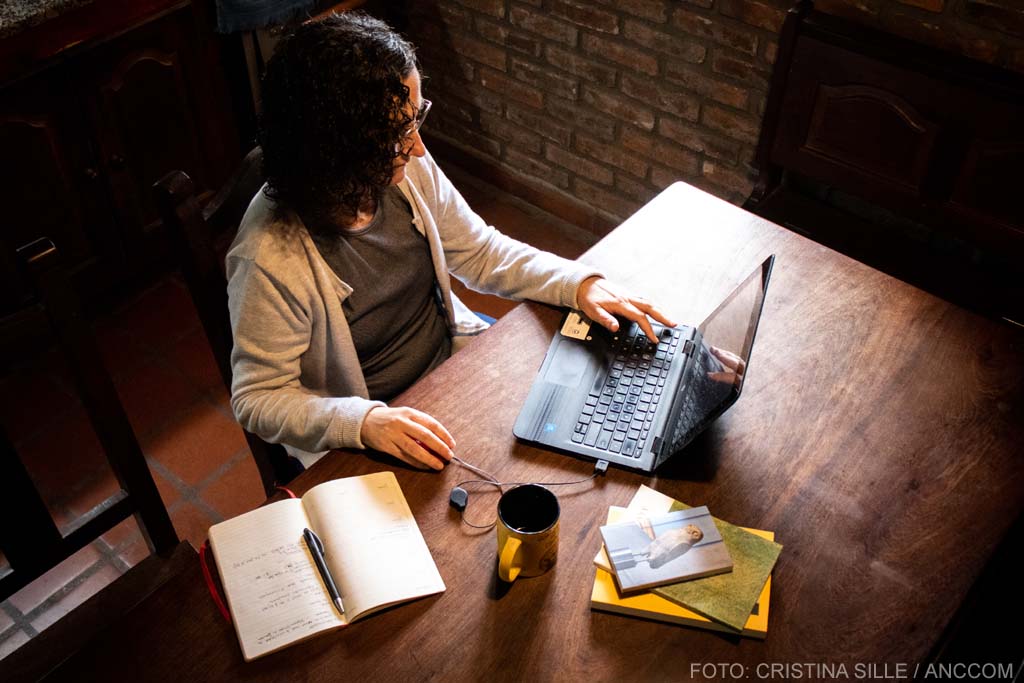Mar 25, 2021 | Géneros, Novedades

Considerado uno de los especialistas en religión más destacados en América latina, Hugo Córdova Quero ha logrado tender un puente entre los preceptos teológicos y la diversidad sexo-genérica, temas que podrían parecer irreconciliables, aunque para él no lo son.
Es argentino, pero reside desde hace varios años en Estados Unidos donde se desempeña como profesor y director en la facultad Starr King School de California. Además de ser un reconocido teólogo queer, es muy cauteloso con su imagen, tanto es así que no se encuentra ninguna foto ni video suyo en Internet. Ha preferido mantener un perfil bajo para no dar lugar a ningún tipo de represalias de grupos religiosos o LGBTIQ.
A partir de la ampliación de derechos en los últimos años en Argentina para la comunidad LGBTI y las mujeres, cobraron visibilidad las instituciones católicas y evangélicas más conservadoras, ambas férreas opositoras a la legalización del matrimonio igualitario y a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en medio de los álgidos debates, han quedado afuera las voces de las comunidades religiosas que están a favor de la diversidad y clasifican sus creencias como “teologías queer”.
“Queer” es un término anglosajón que traducido al castellano significa “raro” y que era utilizado de manera peyorativa en contra de las personas que no se autodenominaban heterosexuales. Posteriormente, asumió un sentido contracultural que se contrapone a las clasificaciones heteronormativas y patrilineales.
“En América latina hay mucha gente haciendo teologías queer de todos los tonos y hay cada vez más adhesión de personas que profesan una religión a analizar su fe desde las perspectivas de las teologías queer”, afirma Córdova Quero, doctor en Estudios Interdisciplinarios en Migración, Etnicidad y Religión y Magíster en Teología Sistemática y Teorías Críticas (Feminista, Poscolonial y Queer).
Al contrario de lo que comúnmente se cree, existen otras religiones como el islam, el budismo, el hinduismo y el judaísmo que también basan sus teologías desde una perspectiva de la diversidad sexo-genérica. Por eso, Córdova Quero señala que no se debe hablar de “teología queer” en singular, sino en plural, debido a que abarca las distintas religiones, creencias y culturas. Existen teologías queer en todos los continentes, con especial fuerza en América latina.

“El poder del heteropatriarcado, en la fe, es transmitido en lecturas sesgadas de textos sagrados», dice Córdova Quero.
“Las teologías queer buscan desestabilizar el poder del heteropatriarcado, que en el caso de la fe se transmite en la lectura sesgada de los textos sagrados y también en la práctica cúltica e institucional con el no acceso a los sacramentos, a los ministerios, a la participación integral en las comunidades de fe”, asegura Córdova Quero.
Este movimiento nace con el objetivo de reinterpretar los textos bíblicos y las creencias que ciertas instituciones religiosas a lo largo de los años han interpretado en concordancia con una perspectiva patrilineal y heteronormativa, en donde el rol de la mujer dentro de la sociedad y la familia se limita a labores de crianza en una relación de dominación y los homosexuales son acusados de pecadores por ir en contra de lo establecido naturalmente.
Las teologías queer están a disposición de todos y no son propiedad exclusiva de la comunidad LGBTIQ “porque lo queer pasa por la desestabilización del cisheterepatriarcado y no por lo que yo hago con mi genitalidad en mi intimidad –agrega Córdova Quero–. También hay heterosexuales queer porque están en el movimiento que pretende socavar los cimientos de ese edificio colonial hegemónico”.
Córdova Quero es enfático en afirmar que “hay muchas iglesias en Argentina y América latina que no son antiderechos” y que existe un prejuicio en contra de la religión: “Al meter en la misma bolsa a todo el mundo desde el sector cristiano conservador como si eso encarnara la voz de todo el cristianismo, de todo lo religioso que también es múltiple, nos perdemos alianzas”.
Según Córdova Quero, sin alianzas no hay posibilidad de cambios sustanciales en cuanto a la apertura de derechos, por esa razón considera importante la participación y la visibilidad de los diversos sectores religiosos progresistas en la discusión sobre los derechos humanos. Para él, el discurso fundamentalista religioso de derecha no puede ser combatido a través de un discurso político partidario sino desde un discurso progresista religioso. Además, opina que esto no ha sido posible, en parte, por la proliferación de discursos totalitarios y totalizantes que vinculan a lo religioso con sistemas dictatoriales y discursos antiderechos, lo que ha provocado una invisibilización y silenciamiento de todas las personas adeptas a una fe que también están comprometidas con los derechos humanos y la sociedad.

«Nos atacan los conservadores religiosos y, a la vez, los dogmáticos de los derechos LGBT», subraya Córdova Quero.
El investigador argentino expresa su preocupación por la poca aceptación que han tenido las teologías queer dentro de los sectores de la diversidad sexo-genérica, como la comunidad LGBTI, que en su mayoría rechaza cualquier postulado religioso y considera como “traidores” a quienes profesan una religión y defienden la diversidad sexo-genérica. Por tal motivo, la teología queer funciona para él como un espacio intermedio en el cual puede profesar su fe y al mismo tiempo vivir su sexualidad sin impedimentos: “Somos la intersección de ambas cosas”, señala.
“El problema es que aquellas personas de la diversidad sexo genérica que profesamos una fe quedamos entrampados en el medio de una guerra que no nos pertenece, porque adentro de nosotros ni lo sexual, ni lo religioso es más importante, ambas cosas hacen que seamos quienes somos. Somos atacados por los sectores conservadores religiosos y a la vez por los sectores dogmáticos de los derechos LGBT y esa es una posición abyecta muy difícil de navegar”, concluye.

Oct 21, 2020 | Géneros, Novedades

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los casos de violencia de género digital en época de pandemia se triplicaron. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que durante los últimos años obtuvo gran presencia mediática, gracias a las constantes manifestaciones y reclamos por parte de distintas organizaciones que vienen denunciando este tipo de violencia hace décadas.
Si bien la cifra de femicidios se encuentra lejos de descender, según números publicados por La Casa del Encuentro, durante el período entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 se registraron más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la República Argentina. El fenómeno de la pandemia tampoco fue de ayuda para estos casos, mostrando que la violencia de género se puede intensificar en este período, debido a la convivencia que muchas víctimas se ven obligadas a cumplir en marco del aislamiento social obligatorio. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio.
Con la llegada de la pandemia muchas actividades se trasladaron al ámbito digital. Videollamadas, reuniones virtuales, clases en línea y home office. Mariana Marques directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina afirma que las redes sociales e internet, en general, son una extensión del debate público y que de la misma manera en la que las mujeres sufren violencia de género en las calles o en sus casas, la sufren en las redes sociales: “No es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que esa violencia se manifiesta”.
Pero ¿qué es la violencia de género digital? “La violencia de género es la misma, el tema digital es el soporte. Es a través de qué medios se manifiesta. Puede ser desde una violencia psicológica, como insultos o maltratos a través de medios electrónicos. O puede ser el acoso y hostigamiento, como también la difusión de imágenes sin autorización. Todo eso configura el contexto de la violencia digital”, afirma Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Violencia contra la mujer en el entorno digital, la violencia de género en línea “son aquellos actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos”. Lico agrega: “Lo interesante es que hoy todo lo que es acoso u hostigamiento aun siendo digital ya configura un delito en la Ciudad de Buenos Aires”.
Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual. De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. “Ahí ya salimos de una órbita online. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado. Muchas sintieron efectos psicológicos, como sucede con los abusos y los casos offline. Ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, dificultad para dormir”, agrega Marques. Otras maneras en las que la violencia de género puede manifestarse es a través del ciberacoso, o el hostigamiento digital, amenazas, difusión de material íntimo sin consentimiento, conocido como “sextorsión” o “pornovenganza” (en el caso de intercambio de fotos íntimas y la difusión de estas sin el debido consentimiento), suplantación de identidad y discursos de odio.
Ivana Otero, es antropóloga y su trabajo se especializa en feminismos y violencia de género. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de “Colectiva de Antropólogas Feministas”. Para ella, “hablamos de violencia de género cuando es un patrón no consensuado por la persona que lo recibe. La violencia de género digital en este momento de la pandemia por supuesto que se ve incrementada, porque es la manera en la que nos estamos comunicando. Existen diferentes tipos de violencia digital que se incrementan por el anonimato que dan las redes. Cualquiera puede postear lo que se le dé la gana y eso trae aparejados problemas, todo dentro de una estructura patriarcal”.
Lico coincide en que durante la pandemia se dan distintos tipos de violencia y distintas modalidades. “Con las restricciones de contacto y de circulación lo que se puede observar es que la violencia se canalizó por lo digital porque toda la vida de todas las personas ahora está canalizada hacia este medio”, describe.
Hay otro efecto que no tiene tanto que ver con la salud física y mental de las mujeres, pero es igualmente preocupante, cómo esto impacta en su libertad de expresión y al acceso a la información. El 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes sociales hicieron algún cambio en la manera en la que se manejan en las redes después de haber pasado por esa experiencia. Marques advierte que “estos cambios pueden ir desde alterar mecanismos de protección de filtros, por ejemplo, que limita la capacidad de interacción con determinados usuarios (que es un mecanismo válido para protegerse) pero a su vez limita las posibilidades de interacción y diversidad de voces que podes escuchar o interactuar en las redes sociales. Incluso hay personas que dejaron por completo las redes sociales después de haber pasado por esas experiencias”.
Es importante también comprender el rol que las distintas plataformas tienen a la hora de intervenir en situaciones de violencia. “Las plataformas tienen mecanismos contra este tipo de ataques, lo que pasa es que hoy no son transparentes en decir qué tipos de ataques sus políticas protegen. Qué tipos de contenidos pueden ser denunciados y protegidos o qué tipos de herramientas tienen para que la mujer se proteja”, agrega Mariana.
Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia y educar respecto de la violencia de género en línea? Sobre esto, Lico afirma que la ley de Educación Sexual Integral es una herramienta muy útil “parece que siempre el feminismo repitiera lo mismo, pero la base de todo es la educación. Entender que lo que quizás es un chiste o broma chiquita cuando se difunde a través de medios sociales la reproducción es de a millones. Entender que, si uno no reproduce, si no manda un mensaje, está evitando ser o formar parte de una violencia colectiva. Hay que empezar en la edad más temprana posible”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de un Programa de Género, hay un Programa Especial de Datos Personales en donde suelen trabajar en conjunto con casos de violencia de género digital. “Si configura un delito, que puede ser acoso, hostigamiento o algún tipo de amenaza se puede hacer una denuncia judicial”, afirma Lico y agrega que “El 144 es un número super útil para asesoramiento y acompañamiento, pero no es un lugar de denuncia. El 0-800-fiscal sí es un número donde a partir de la llamada y brindar los datos genera un expediente penal para perseguir el delito o evaluar si existe o no un delito de lo que se está denunciando”.
Marques asiente que la violencia contra las mujeres puede ser pandémica por su dimensión y alcance. “Es un tema más grave que nunca. Antes de la pandemia, para muchas mujeres las redes sociales son la única forma que tienen para movilizar, contar o expresar sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el mundo. No sólo son plataformas valiosas para acceder a información. Con la violencia y su efecto silenciador se las aleja de las plataformas y limita sus derechos a la libertad de expresión”.
El 144 es un número gratuito al que se pueden comunicar las 24 horas del día para recibir asesoramiento y acompañamiento si alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también agregó un número para enviar denuncias vía WhatsApp: 11-5050-0147. Además, el 0800-33-FISCAL (347225) atiende las 24 horas o también puede hacerse vía mail a denuncias@fiscalias.gob.ar

Ago 26, 2020 | Novedades, Trabajo

Según un estudio de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, “siete de cada diez personas que teletrabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encargan en simultáneo del cuidado de sus hijas e hijos desde que comenzó la cuarentena”.
El teletrabajo –o home office– ya era una modalidad habitual en un buen número de empresas y organizaciones en la Argentina, pero con la pandemia se generalizó. Por ello, el Gobierno nacional promulgó, el último 14 de agosto, la Ley 27.555 que establece un régimen para los contratos de teletrabajo. Si bien entrará en vigor 90 días después de finalizada la cuarentena, políticos de la oposición y sectores empresariales señalaron la dificultad de llevar a la práctica la regulación.
La nueva normativa fue impulsada por la necesidad de una ley específica que regule y garantice los mismos derechos y obligaciones a los teletrabajadores que a quienes desempeñan sus tareas de forma presencial. Además, tiene por objeto promover y regular esta modalidad como un instrumento de generación de empleo, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y como una herramienta para conciliar la vida familiar y laboral en un solo ámbito.
En diálogo con ANCCOM, el abogado laboralista Julián Hofele, asesor de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, detalla: “La legislación establece numerosas especificaciones, basada primero en la igualdad de derecho con las personas que trabajan en forma presencial”. Y agrega: “Garantiza el cumplimiento en materia salarial, de extensión de la jornada, derechos colectivos, sindicales, riesgos de trabajo, higiene, accidentes, contiene la igualación en todos estos aspectos”.
Con respecto al derecho a la desconexión digital, Hofele afirma que “se garantiza el derecho al descanso y la limitación horaria de la jornada. Además, el trabajador tiene derecho a no recibir comunicaciones por parte del empleador, fuera de la jornada laboral”.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Gladys González, opina que la ley está pensada desde una lógica laboral caduca que desincentiva la modalidad de trabajo. Y acerca del derecho a la desconexión, si bien afirma que es fundamental garantizarlo fuera del horario laboral o durante licencias, aclara: “Creemos que el empleador puede cursar comunicaciones al trabajador y que éste no está obligado a responder si está fuera de su jornada. Las empresas operan con grupos en turnos y eso hace que tengan diferentes momentos para enviar comunicaciones”.
Desde el sector de las PyMEs, Salvador Femenía, asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Cámara de Comercio de Moreno, considera que tal derecho “limita al empleado, porque él puede pactar cuestiones de metas y podría hacerse acreedor de más dinero”. Según Femenía, “el empleado tiene una comodidad trabajando bajo esta modalidad, ya que puede manejar los tiempos como quiera. Debería haber más libertad con los horarios y se podría pactar entre las partes en qué momento llamarse”.
Otro de los artículos discutidos de la ley es el que menciona “el principio de reversibilidad”, que determina que el traslado de quien trabaja de manera presencial a su casa debe ser voluntario y tiene la posibilidad de volver. Hofele destaca que, ante una situación inesperada, pueden cambiar las condiciones del lugar en donde vive y cómo se compone la familia, por ende, se contempla esta medida. Puntualiza que estos son los casos en los que se cambia de modalidad de empleo, no de los contratados por el sistema de teletrabajo, que dependen de sus propios convenios colectivos. Y sostiene que el principio de reversibilidad no se aplica automáticamente: “Esto se debe hablar y resolver con la voluntad entre ambas partes”.
Para la senadora González, sería “prudente dar un tiempo al empleador para que se adapte a la reversión propuesta por el trabajador. Para el empleador, dar la posibilidad de que un trabajador pase de una modalidad presencial a una virtual implica una inversión que tenemos que tener en consideración, para no desincentivar al teletrabajo”.
Al igual que González, para quien la reversibilidad lo único que va a generar es “el desaliento de los empleadores a la hora de adoptar esta modalidad de trabajo”, Femenía critica tal posibilidad: “Si tenés a toda la empresa, por ejemplo, o un área en particular, con teletrabajo y quiere la reversibilidad, si yo no puedo dárselo, se considera despedido y con doble indemnización”. Y reclama “que se puedan establecer ciertas pautas para que se sienten a negociar y entre las dos partes encontrar una solución satisfactoria para el trabajador”.
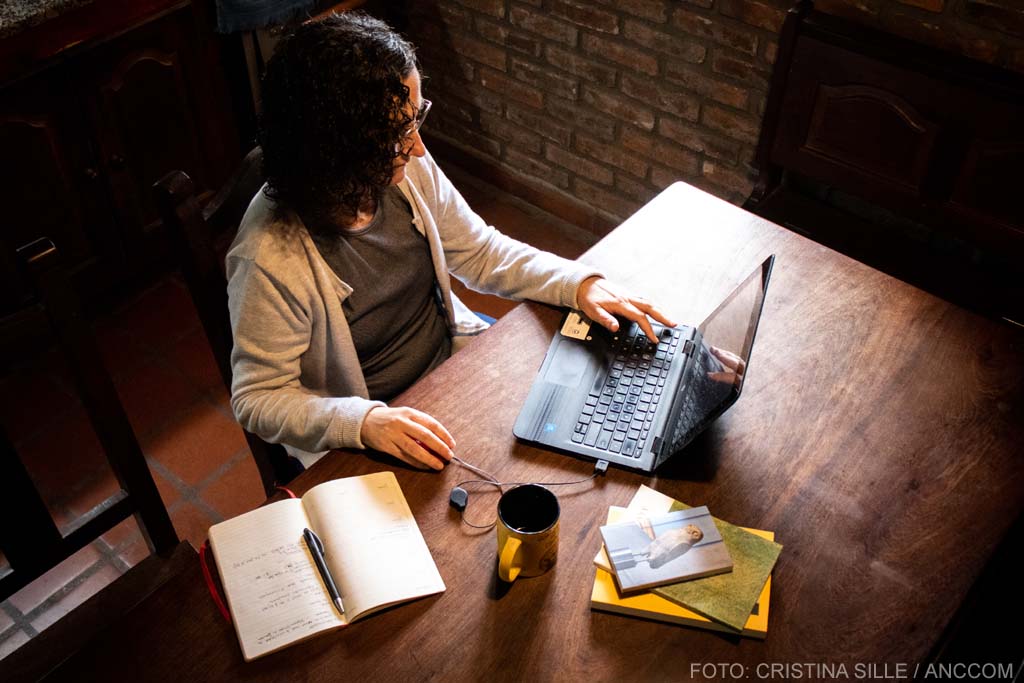
Acerca del derecho a la sindicalización, la ley dispone que las personas que están teletrabajando puedan elegir y/o ser elegidas para ser representantes gremiales. “Esto va a requerir que los sindicatos encaren las negociaciones colectivas en cada sector contemplando las especificaciones mismas del teletrabajo para su actividad y, por supuesto, del cumplimiento”, expresa Hofele.
El secretario gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Claudio Marín, alerta sobre el peligro de que el teletrabajo aumente el trabajo precario. “El punto central es la registración. Tiene que haber participación de los sindicatos en ella y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, además del Ministerio de Trabajo, si no corremos un riesgo cierto de que el trabajo no registrado se multiplique”.
“Los sindicatos deberían ser más cercanos a las empresas, negociando –se queja Femenía–. Hablan todos de derechos como si fuéramos explotadores, no somos grandes empresas. Las PyMEs tenemos una relación muy cercana, cuidamos al empleado”.
Ante las observaciones de la empresarios y oposición, el Poder Ejecutivo aceptó revisar el artículo 8 de reversibilidad cuya aplicación, se anuncia, podría tener un tiempo de concreción de hasta seis meses, lapso en el cual la empresa debería acondicionar sus instalaciones para el regreso de los empleados a la oficina.

Nov 20, 2019 | Géneros, Novedades

El CJM se ocupa de recibir denuncias por violencia física, psicológica y económica.
El Centro de Justicia de la Mujer (CJM) abrió sus puertas el 1º de noviembre de 2018 con el desafío de evitar la revictimización en el proceso de denuncia por violencia de género. Este fenómeno ocurre cada vez que una persona debe volver a contar la experiencia que vivió, yendo de un edificio a otro sin que se resuelva su caso. Además de prolongar el sufrimiento y detener el avance de la causa, estas situaciones suelen provocar el abandono de la denuncia. “Lo que nosotros sabíamos es que eso es lo que se le reclama al Estado: la poca o mala intervención o la intervención tardía”, cuenta Vanesa Ferrazzuolo, consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El CJM se presenta como el único recinto en todo el país con: atención integral a casos de violencia de género. El lugar cuenta con un equipo de más de 40 personas especializadas en distintas áreas, que ofrecen una atención interdisciplinaria a las denunciantes. En un año de funcionamiento ha recibido más de 260 casos. El espacio atiende no solamente casos de violencia física si no también psicológica, económica y simbólica.
“El proceso de denuncia se inicia mucho antes: la mujer tiene que armarse de valor para acercarse a denunciar y vos no sabés cuánto tiempo le llevo dar ese primer paso”, afirma Ferrazzuolo, y continúa: “Pero una vez que una persona se acerca a denunciar, tiene que poder resolverlo de manera rápida y eficaz”. El organismo prevé una serie de pasos que efectivizan la denuncia al cabo de unas pocas horas. En un primer momento, se toma el testimonio de la víctima. Luego, se realiza un informe de riesgo que profundiza en las características de la experiencia vivida. El equipo que realiza este informe está compuesto por trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Pablo Ibarra, coordinador de las distintas áreas que se desempeñan en el organismo, confirma la importancia de la pluralidad de miradas: “Para investigar un hecho penal, desde el derecho, se investiga el qué, el cómo, el dónde. Son preguntas muy concretas, y no se analiza la historia detrás del hecho. Por eso es esencial la interdisciplinariedad en materia de género, no se puede actuar exclusivamente con perspectiva jurídica, hay que analizar vínculos y múltiples aspectos de la situación”.

Una de las preocupaciones del CJM es no revictimizar a quienes sufren situaciones de violencia.
A partir del informe, se determina el nivel de riesgo al que está expuesta la persona denunciante y se evalúa cómo seguir, siempre con su consentimiento. Si la mujer presenta lesiones, se hace una revisión médica y se registran los resultados. Si precisa un botón de pánico o subsidio habitacional, se gestionan esos recursos. Una vez que se efectuó la denuncia, la persona no tiene necesidad de volver al CJM, ya que el caso se eleva a Fiscalía y se comienza el proceso judicial. Durante ese período, se hace un seguimiento de las denunciantes para ver si las medidas cautelares siguen vigentes, para asesorarlas en patrocinio jurídico si fuera pertinente, para confirmar si es necesaria la atención psicológica.
La presencia del lactario y de la sala de juegos para niñas y niños también revela la importancia de la atención integral. “Hay varios obstáculos que frenan a las mujeres a la hora de denunciar: no pueden faltar al trabajo, tienen que ir y volver varias veces y quizá no tienen plata en la SUBE, o no saben con quién dejar a les hijes. Por eso nos pareció importante ofrecer la juegoteca”, explica Ferrazzuolo. Otra de las barreras ante situaciones de violencia, es el miedo de las mujeres a quedar en la calle. Para estos casos, el CJM ofrece subsidio habitacional. Un atributo importante a su favor resulta en que allí no hay ningún servicio ofrecido a los denunciados, y así se evita que puedan cruzarse ambas partes en el mismo recinto.
Actualmente, el CJM recibe una gran cantidad de denuncias, pero la mayoría son derivadas de otros canales institucionales, como la Línea 144 de Atención a Mujeres en Situación de Violencia o la Oficina de Violencia Doméstica. El objetivo principal actual es que el Centro de Justicia de la Mujer pueda ser conocido en el barrio en el que está, La Boca. En los últimos registros de la Oficina de Violencia Doméstica, la Comuna 4 se posicionó como aquella con los índices más altos de violencia de género, y la mayor cantidad de femicidios de la Ciudad. Toda la zona sur de la Capital presenta una tendencia mayor en comparación con otras zonas de ciudad. “Fue importante ubicarnos en La Boca, aunque lo hubiéramos hecho en cualquier barrio. La violencia es transversal, no distingue de zonas”, afirma la consejera, y agrega: “Es claro que los sectores sociales más desfavorecidos tienen una vulnerabilidad más grande, que también hay que atender”. La idea a futuro es que se replique en otras zonas de la ciudad.
Ferrazzuolo recuerda que cuando a fines del año pasado surgió la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, hubo un gran caudal de concurrencia. “Algunas solamente venían a ser escuchadas, era la primera vez que hablaban de sus experiencias. Hay momentos en el año más movidos, como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) o el 25 de noviembre (Día de Acción contra toda Violencia contra las Mujeres)”. El CJM trabaja con otros organismos que asesoran mujeres, como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), a los que se hacen derivaciones si el caso lo amerita. “Igualmente, tratamos de reducir el paradigma de la derivación constante”, afirma Pablo Ibarra.

Si bien el nombre del organismo refiere a la violencia contra la mujer, atiende todo tipo de abuso de género.
El CJM originalmente tenía el objetivo de ser un centro comunitario de acceso a la justicia, para vincularse con el barrio pero sin acotar su especificidad a este tipo de casos. “La demanda social hizo que la institución se replanteara y virara hacia el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género”, recuerda Ibarra. Respecto al nombre, aclara: “Si bien se llama ‘de la mujer’, atendemos a todas las personas que estén en situación de violencia de género. Entendemos a la violencia como parte de relaciones de poder. Es un hecho estructural. Es muy importante trabajar con las diversidades, incluyendo a mujeres y varones trans”.
El recinto se encuentra en Pedro de Mendoza 2689, en el barrio de La Boca y atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20hs. Todas las consultas se pueden hacer vía mail (mujer@jusbaires.gob.ar), por teléfono las 24hs (080033347225) o en forma personal.
Sep 11, 2019 | DDHH, Novedades

«Hay que seguir insistiendo», dice Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
“La investigación no se encuentra agotada”, indicó el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que reabrió la causa el viernes pasado. A 23 meses del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, el Poder Judicial aún no sabe qué sucedió.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago y querellante en la causa, contó a ANCCOM cuál fue su reacción al conocer la sentencia: “Fue una noticia positiva. Pero después, leyendo el fallo, fue una victoria a medias. Hay que seguir insistiendo y pidiendo que haya un grupo de expertos independientes que pueda garantizar la investigación.”
El fallo de los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez tuvo lugar siete meses después del pedido de apelación por las querellas de la familia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El recurso de apelación fue presentado contra el fallo del juez Gustavo Lleral que, en noviembre de 2018, cerró la investigación eximiendo de responsabilidad al gendarme Emmanuel Echazú tras la represión que llevó a cabo la fuerza seguridad el 1º de agosto de 2017 en un corte en la ruta 40, a la altura de la estancia Leleque, en el que un grupo de mapuches identificados con el lonko Facundo Jones Huala reclamaban por su liberación.

“Todas las veces que se movió la causa fue ante el plano electoral o por alguna instancia internacional», advierte Sergio.
Para Sergio Maldonado, la reapertura del caso el viernes pasado, en coincidencia con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no fue casual: “Todas las veces que se movió la causa fue ante el plano electoral o ante alguna instancia internacional. También, quiero destacar el acompañamiento de la gente que no deja que esto quede impune. Es otro paso más gracias al apoyo popular.”
Para la familia Maldonado el fallo es muy contradictorio, ya que al mismo tiempo que desestima la desaparición forzada, sostiene la necesidad de profundizar la investigación de otras hipótesis delictivas. “No podés descartar la desaparición forzada si no hiciste la investigación”, remarcó Sergio.
La Cámara advierte la existencia de cuatro puntos en el informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación: la data de la muerte; la presencia de polen adherido en las ropas; el informe sobre la identificación de algas que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión; y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.

“No podés descartar la desaparición forzada si no hiciste la investigación”, remarcó Sergio.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también celebró el fallo. En su cuenta de Twitter aseguró que “ahora se investigará el abandono de persona: los últimos que los vieron con vida fueron sus compañeros. La verdad es incontrastable”. Sin embargo, en el texto de la sentencia nunca se menciona la carátula de abandono de persona, sino que se habla de la necesidad de valoración de “algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”. A su vez, los camaristas afirmaron que “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”.
En diálogo con ANCCOM, Sergio Maldonado se refirió a los dichos de Bullrich acusándola de querer instalar un abandono de persona por parte de los mapuches. “En realidad, lo mapuches estaban en las mismas condiciones que Santiago, estaban escapando de una represión ilegal. Un civil o alguien que está escapando no puede hacerse cargo de algo que debe hacerse cargo el Estado”.
La reapertura de la causa aún no trae certezas. Después de 25 meses de aquel primero de agosto de 2017, en el que desapareció Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, no hay culpables ni responsables condenados.