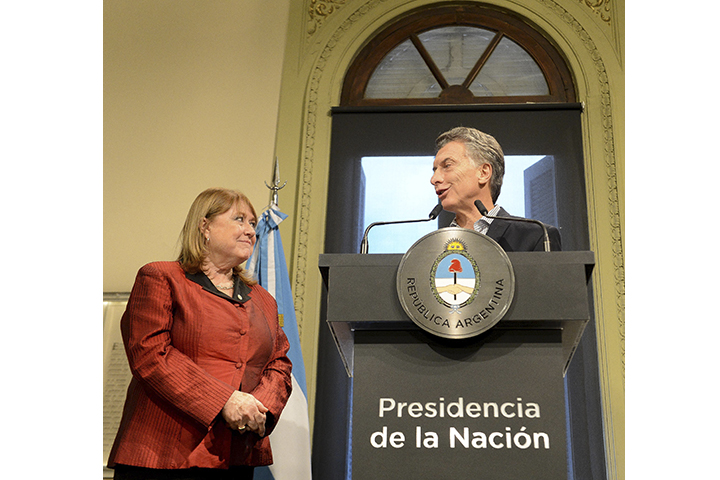Jun 21, 2017 | Comunidad
Emanuel Jesús González tenía 24 años cuando fue atropellado y abandonado en la localidad bonaerense de Trujui, partido de Moreno, el pasado 14 de mayo. Por la muerte del joven fue identificado como autor Enzo Sebastián Raffo, de 26 años, quien se encuentra en libertad. La zona es epicentro de picadas o de automovilistas que, sin control, exigen al máximo la velocidad de los vehículos y provocan víctimas mortales. Se trata de un tipo de inseguridad de la que no se habla lo suficiente: la vial.
El hecho que causó la muerte de Emanuel ocurrió en la peligrosa avenida Néstor Kirchner al 2700, en la que no hay lomas de burro, ni semáforos ni carteles de señalización vial que indiquen una velocidad máxima. El 14 de mayo a las 7 de la mañana, cuando Emanuel regresaba de la casa de uno de sus hermanos en dirección a su domicilio, un Volkswagen Bora gris a toda velocidad lo arrolló y lo dejó tendido sobre el asfalto, agonizando. “No se puede imaginar a la velocidad que venía para que mi hijo no vea el auto; puso un pie en el pavimento y lo levantó para arriba. Esta persona no paró nunca, me lo mató como a un perro”, sostuvo en diálogo con ANCCOM, Rodolfo Cesar González, padre de la víctima.
Raffo se dio a la fuga en el mismo instante y Emanuel fue socorrido minutos después por dos de sus hermanos y por su mamá, pero murió al llegar al hospital Mariano y Luciano de La Vega, de Moreno. “Mi hijo todavía respiraba, sus hermanos le hicieron los primeros auxilios y, como la ambulancia no llegaba, lo alzamos y lo subimos a un remis, pero llegamos al hospital y falleció. Si esta persona paraba, quizás mi hijo se salvaba”, expresó Marta Ofelia, madre de la víctima.
Los vecinos aseguran que en la avenida la corrida de picadas es común, aunque el padre de Emanuel negó que la que mató a su hijo haya sido una más y agregó: “No competía contra nadie y venía demasiado rápido, pero si estás consciente aunque sea atinás a tocar los frenos del auto. Esta persona no, no le importó nada, no tiene corazón”. Marta, a la par de su esposo continuó: “Esta persona no es humana, me mató a mi hijo y sigue libre”.
Manu, como su familia lo llamaba, era un joven muy querido en su barrio. Trabajaba en dos comercios de la zona y colaboraba con el Club Social y Deportivo Villa Nueva de Moreno, haciendo varias tareas y llevando a los chicos del barrio a jugar a la pelota. “No sabe a quién le quitó la vida, mi hijo era una buena persona. Yo como papá quiero que sufra lo mismo que yo estoy sufriendo hoy”, finalizó González. Por su parte, Marta agregó: “Rogamos que nos escuchen, que hagan algo en este lugar por donde cruzan muchos niños todos los días y donde no quisiéramos que muera nadie más como nuestro hijo”.
Una semana después de la muerte de Emanuel González, las cámaras de seguridad del distrito de San Miguel fueron útiles para dar con el paradero de Raffo. Las fuerzas policiales finalmente hallaron al imputado en su domicilio donde también tenía guardado el vehículo con el causó la muerte. El joven quedó libre mientras se desarrolla la investigación.
La causa está caratulada como homicidio culposo, en base al artículo 84 del Código Penal y se encuentra en Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Mercedes, luego de que la jueza Adriana Julián, a cargo del Juzgado N° 1 de Garantías del Departamento Judicial de Moreno, le otorgara a Raffo la eximición de prisión 15 días después del homicidio. “Lo que hizo esta jueza es una aberración”, afirmó Gerónimo Nazareno Podestá, abogado de la familia. “No se detuvo a mirar las cámaras de seguridad del lugar para ver cómo esta persona mató a otra y siguió como si nada”. La causa sigue su curso y el letrado añadió: “Lo que vamos a intentar ahora es apelar para que esta eximición de prisión sea revocada. Esta persona no puede estar libre, Raffo va a trabajar todos los días como lo hace una persona normal y tiene un crimen encima”.
Hoy, tras el fallecimiento de Manu, la avenida Néstor Kirchner, ex Roca, no ha cambiado mucho. “Acá, después de la muerte de mi amigo las cosas se están disfrazando, arreglaron una luz o pasan a hacer barrido y limpieza todos los días, pero mi compañero no está más y el asesino está libre” expresó Julián Díaz. “Era mi hermano, lo conocía desde que soy chico, nos criamos juntos en este barrio y eso no me lo devuelve nadie”, dijo.
Por otro lado, las picadas son cosa de todos los días y la muerte de Emanuel no es la única. “Es recurrente que muera alguien acá, esto es una zona liberada”, comentó Verónica, vecina del lugar que tiene una peluquería a pocos metros de donde murió el joven. “Nadie nos escucha”, continuó. “Yo tengo hijos chiquitos y después de las seis de la tarde, todos los días, no podemos cruzar la calle tranquilos por la cantidad de motos y autos que toman el lugar y compiten a toda velocidad. Ahora murió Emanuel, hace un tiempo dos chicos en moto también murieron. La policía estuvo una vez en el lugar y no volvieron”, sostuvo.
La realización de picadas ilegales no es exclusiva de la provincia. El 29 de abril pasado, dos jóvenes corrieron una en pleno Centro porteño, alcanzando los 240 kilómetros por hora. También se denuncian con frecuencia ese tipo de actividades en Morón y Haedo, entre otros distritos. De hecho, en Facebook hay grupos que publicitan las picadas, a pesar de ser ilegales. Por la propia clandestinidad de estos eventos, no se tienen cifras oficiales de cuántas existen ni cuánta gente participa.
Los vecinos de Emanuel, en tanto, se han hecho eco de este tipo de acontecimientos, dejando denuncias asentadas en la Comisaría 2ª de Trujui. También reunieron firmas para que se coloque un semáforo o para que de alguna manera este tipo de eventos se dejen de llevar a cabo. “Las denuncias existen, la policía se ha presentado en el lugar para que no se realicen picadas sobre esa avenida porque están prohibidas”, sostuvo el sub-comisario Dresser. Sin embargo, las picadas continúan.
Familiares, amigos y vecinos se han manifestado en marchas frente al Juzgado de Garantías N°1 de Moreno sobre la calle Chiclana y frente a la Comisaría 2ª, reclamando justicia por Emanuel González y para que se actúe con el fin de que haya un control en la zona respecto de la seguridad vial, para que se entienda que una avenida no es una pista de carreras. La muerte de Manu es una de las tantas historias dolorosas causadas por esa inseguridad al volante que no se mide en olas ni genera pánico en la sociedad.
Actualizada 21/06/2017

Jun 7, 2017 | DDHH
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo pionero en su especialidad, fue creado en 1987 a partir de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo como herramienta para la búsqueda de sus nietos apropiados durante la dictadura. “Su función es la de identificar a los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres en la última dictadura cívico militar y colaborar en la identificación de personas desaparecidas”, explicó la directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Genética Forense.
El Banco se creó por la Ley 23511 y hasta 2009 funcionó dentro del Servicio de Inmunogenética del Hospital Durand, de la Ciudad de Buenos Aires. En ese año, y a partir de la sanción de la Ley 26528, pasó a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología y a ocupar las oficinas de Avenida Córdoba 831. “Lo que solucionó la última ley fue poner al Banco bajo la órbita de un único ente estatal, darle la autonomía y la autarquía necesarias para que no dependiera de los vaivenes de los gobiernos”, explicó Herrera Piñero.

Paula Miranda, Arqueóloga. Coordinadora del Área de Antropología Forense del BNDG.
Entre 1984 y 1987, las Abuelas de Plaza de Mayo consultaron a diferentes especialistas de todo el mundo con el afán de que su sangre pueda servir para identificar a sus nietos. Fue un argentino exiliado en Estados Unidos, Víctor Panchaszadeh, quién las contactó con la genetista Maire-Claire King, creadora del «índice de abuelidad», una fórmula estadística que establece el parentesco entre un abuelo y su nieto. Fue entonces cuando surgió la necesidad de crear un banco como espacio de obtención, almacenamiento y análisis de muestras genéticas.
El BNDG trabaja en conjunto con Abuelas y con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), quienes derivan entre 100 y 120 casos por mes, algunos de personas que tienen dudas acerca de su identidad y se presentan espontáneamente y otros contactados por alguna de estas dos instituciones o por orden de un juez. En la CONADI o Abuelas, primero se inicia un legajo de investigación en donde se consultan algunos datos de la persona como fecha y acta de nacimiento, y se pregunta acerca de las dudas que motivaron la consulta; pero si la documentación judicial no es suficiente, se pide una muestra de ADN al Banco.
“De la muestra que se le toma a la persona, una parte se archiva y otra entra al laboratorio donde se extrae el ADN. Ese ADN ingresa en distintos circuitos de perfiles genéticos, donde se hacen las comparaciones y se obtiene una valoración estadística de la prueba que puede dar que no es compatible con ninguna familia o que hay una inclusión con algún grupo familiar”, detalló Herrera Piñero.
De los 122 nietos restituidos, 75 fueron a través del trabajo que realiza el equipo de BNDG. “Las personas entran en contacto con nosotros directamente para tomarse la muestra. Muchas veces nos cuentan sus historias, por qué tienen dudas, y otras no, vienen tipo trámite”, contó Jessica Maggiore, licenciada en Hemoterapia e Inmunohematología y encargada de la “adnateca”, sección del Banco que organiza las muestras de ADN que se obtienen.

Cecilia Raìces Montero es arqueóloga: “Contribuimos con muestras óseas desde las que se obtiene el ADN para completar el grupo familiar”
Uno de esos 75 casos es el de Mariana Zaffaroni Islas, nieta de María Esther Gatti de Islas, quien recuperó su identidad en 1991 por una investigación de Abuelas y la confirmación por parte del BNDG. “El trabajo del Banco me parece fundamental, ya sea para la gente que tiene dudas y que por sus propios medios se acerca a consultar, como para los que como yo, que por una cuestión judicial tuvimos que hacerlo. La tarea es imprescindible porque brinda una información objetiva e indubitable”, afirmó Mariana, a quien aceptar su verdadera identidad le llevó 20 años.
Mariana nació en 1975 y un año y medio después fue secuestrada junto a su mamá María Emilia Islas y a su papá Jorge Zaffaroni, y apropiada por el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci y su esposa. En 1993, dos años después de realizado el análisis en el Banco, la justicia le restituyó su verdadera identidad. Hasta hoy sus padres y su hermano o hermana -que debió nacer en cautiverio-, permanecen desaparecidos.
En estos treinta años de historia, el BNDG fue cambiando al ritmo de los avances científicos y tecnológicos. “En el año ’87 todavía no se trabajaba con las herramientas de biología molecular, es decir, no se trabajaba sobre el ADN, por eso esas técnicas eran más limitadas en su poder de discriminación”, explicó Herrera Piñero. Durante los años noventa comenzaron a trabajar con ADN mitocondrial y a partir del 2001 el proceso se automatizó. “Hoy el Banco cuenta con equipos de última generación que tienen muchísima sensibilidad en cuanto a la capacidad de obtener un perfil genético, incluso a partir de restos óseos o muestras en mal estado de conservación”, explicó la directora de la institución.
El BNDG funciona con un equipo científico multidisciplinario dentro del cual es fundamental el trabajo de la Unidad de Antropología Forense, que trabaja con la exhumación de restos de familiares o desaparecidos que no pudieron dar su muestra en vida. “Contribuimos con muestras óseas desde las que se obtiene el ADN para completar el grupo familiar”, explicó Cecilia Raices Montero, arqueóloga y miembro de esa sección. “Es importante completar el árbol familiar porque así aumentan las posibilidades de encontrar al nieto”, agregó Paula Miranda, que también es arqueóloga y coordinadora de la Unidad.

Alejandro Vázquez Reyna, trabaja como antropólogo en el BNDG.
Según datos de la CONADI, faltan restituir aproximadamente 500 nietos, pero para Herrera Piñero el trabajo del Banco no terminará cuando encuentren al último hijo de desaparecidos: “La institución cumple un rol social importante, cuenta con un acervo de conocimiento que no puede quedar sólo en esto. El Banco es un regalo de las abuelas para el mundo”.
Actualizada 07/06/2017

Jun 7, 2017 | Géneros
Las autodenominadas trabajadoras sexuales realizaron un Congreso Nacional, el primero en Argentina, para debatir sobre el proyecto de ley que busca el reconocimiento de derechos laborales. El encuentro, realizado en el Hotel Bauen, reunió a más de cien mujeres de doce provincias durante cuatro días y finalizó con un abrazo al Palacio Legislativo el 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En medio de la acción, alzaron sus paraguas rojos, símbolo internacional de su actividad.
«Siempre tratamos que nuestro día sea de lucha. Tomamos las calles para visibilizar que estamos organizadas. Reclamamos por la violencia institucional y las detenciones arbitrarias que sufrimos, y para pedir reconocimiento de nuestro trabajo», dijo a ANCCOM Georgina Orellano, la secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).
Las trabajadoras nucleadas en la Asociación ya habían presentado en 2013 un proyecto de ley junto al senador Osvaldo López, pero no fue debatido en el Congreso y perdió estado parlamentario. El nuevo proyecto busca que se las reconozca como sujetos de derechos para poder realizar aportes jubilatorios, contar con una obra social; además de impedir o y contrarrestar la violencia institucional que sufren, como allanamientos en sus casas, detenciones arbitrarias, pedido de coimas o apropiación de sus pertenencias por parte de la policía. También, suponen, ayudaría a quitar el estigma a social que tiene su actividad.

Las trabajadoras sexuales realizaron un Congreso Nacional, el primero en Argentina, para debatir sobre el proyecto de ley que busca el reconocimiento de derechos laborales.
Las trabajadoras consideraron debatir el proyecto nuevamente, reformular el que habían entregado en 2013, porque se dieron cuenta que el anterior tenía rasgos higienistas, es decir, de un modelo que considera al trabajo sexual como algo que debe ser controlado desde un punto de vista principalmente médico. Exigía a las trabajadoras libretas sanitarias, carnets, o estar registradas. La abogada de AMMAR, Agustina Iglesias Skulj, explicó a ANCCOM: «Si se formaliza la actividad de las trabajadoras sexuales habrá que crear otro sistema que se corresponda con su propia actividad porque, en realidad, si bien el término de libreta sanitaria se puede utilizar en otros trabajos, consiste en dos tratamientos completamente diferentes. El tratamiento que recibe una trabajadora sexual en un régimen reglamentarista de libreta sanitaria no es la misma opresión ni carga con el mismo estigma que el caso de cualquier otro trabajador o trabajadora».
El trabajo sexual no está penalizado por el Código de Penal de la Nación. Está regulado en los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual, aparece como una falta a la moral y a las buenas costumbres. Según un trabajo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la mayoría de estos códigos penaliza el trabajo sexual ya que diez provincias le confieren multa y/o arresto, seis provincias sólo arresto y en otros casos se aplica multa y/o trabajo comunitario. Además, las mujeres nucleadas en AMMAR dicen que la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, que busca erradicar la explotación sexual, tiene aspectos que recaen sobre su trabajo y lo criminalizan.
María Riot es actriz porno y se autodefine como trabajadora sexual, tiene 25 años y está afiliada a AMMAR. En diálogo con ANCCOM, expresó que para la sociedad y el Estado la trata es igual que el trabajo sexual: «La modificación de la Ley de Trata hizo que se le quitara el consentimiento a las trabajadoras sexuales, es decir, todas quedamos como víctimas o proxenetas». La normativa dice que se reprimirá con prisión a quien capte, traslade o acoja […] cuando mediare engaño, intimidación […] u otro medio para conseguir el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Integrantes de AMMAR explicaron que muchas veces detienen a una de ellas por el hecho de ser la mayor que reside en la vivienda, o por ser la que tiene a su nombre los servicios, como la luz: por esos motivos es considerada una proxeneta. La abogada de AMMAR explicó: «Tenemos que mirar cuáles son los efectos materiales que producen las normas. Si bien el trabajo sexual no está criminalizado directamente, sí se criminaliza todo el entorno de las trabajadoras y cualquier tipo de vínculo asociativo o laboral para el desarrollo de su actividad, algo que necesariamente se crea, como en cualquier otro rubro o actividad».

«Vivimos en una sociedad que te obliga a sentir vergüenza por esto», dijo una de las trabajadoras.
El trabajador sexual Brune Gigi, afiliado en AMMAR de Mar del Plata, considera que mezclar la trata con el trabajo sexual es lo que no permite solucionar ninguna de las dos cosas. «Debe haber ayuda estatal para aquellas personas que están sometidas a situaciones de prostitución, y también un marco legal para las personas que sí queremos ejercer. Lo que diferencia la trata del trabajo sexual es la decisión de hacerlo por elección. No queremos ser vistos como víctimas, sino como personas que eligen su trabajo», dijo Brune. Él trabaja hace cinco años, siempre había tenido una fantasía de realizarlo pero no creía que pudiese hacerlo porque pensaba que no tenía la belleza asociada a este tipo de trabajo. A partir de mensajes que recibía por Facebook lo empezó a hacer como una picardía, y luego se dio cuenta que podía elegirlo como trabajo. «Vivimos en una sociedad que te obliga a sentir vergüenza por esto, muchas chicas no asisten a las marchas porque todavía lo viven con culpa. Hasta que un día empieza a ser su orgullo», confesó. Otra trabajadora afiliada en AMMAR es Ángeles Del Nilo, quien comenzó a trabajar porque le llamaba la atención, pero al mismo tiempo tenía muchos prejuicios. «Me fui informando, me pareció una manera viable de tener mi propio tiempo y de decidir. Hay riesgos pero como en cualquier otro trabajo. Opté por trabajar de manera independiente para sentirme cómoda y segura, encontrarme con el cliente en otro lugar que no fuera mi casa». Ángeles explica que desde la visión abolicionista del trabajo sexual, desde el Estado y la policía, se considera que ellas no tienen poder de decisión sobre sus cuerpos. «Una parte del feminismo entra en un error cuando cree que por ofrecer un servicio que está relacionado con el cuerpo es reducirnos a un objeto. El tema es tan tabú porque estamos trabajando con determinadas partes del cuerpo, y con nuestra sexualidad. En todos los trabajos uno pone su fuerza de trabajo, y eso no quiere decir que uno se esté vendiendo. Somos sujetos de derechos».

Los paraguas rojos, símbolo internacional de su actividad

«Tomamos las calles para visibilizar que estamos organizadas. Reclamamos por la violencia institucional y las detenciones arbitrarias que sufrimos».
Actualizada 06/06/2017

May 31, 2017 | Vidas políticas
“Eficiente para cumplir causas y órdenes, con poco vuelo propio”. El universo de la diplomacia que conoce la historia y carrera de Jorge Faurie coincide en caracterizar con esa doble ¿virtud? al funcionario que Mauricio Macri eligió para reemplazar a Suana Malcorra al frente de la Cancillería.
Los antecedentes de Faurie como un funcionario de carrera con una larga trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores “especialmente ligada a las formas y el ceremonial” da crédito al retrato construido en el Palacio San Martín, según fuentes diplomáticas consultadas por ANCCOM.
Hasta su designación en el puesto más alto de la Cancillería, Faurie se desempeñaba como embajador en Francia. Había estado cerca del estratégico cargo durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, cuando el entonces jefe del Palacio San Martín, Carlos Ruckauf, lo nombró como su segundo.
En rigor, Faurie alcanzó ese lugar de la mano de Esteban Caselli, entonces secretario de Culto y ex embajador de Carlos Menem ante El Vaticano. Durante ese período de gestión en la Cancillería también trabajó cerca de Fulvio Pompeo, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, muy cercano a Macri y otra de las potenciales llaves de su designación.
Sucede que Faurie pertenece a la “tribu” peronista de la Cancillería, según la denominan en el ámbito de la diplomacia. Estos grupos internos organizan relaciones de solidaridad entre los funcionarios de acuerdo con su orientación política o la generación a la que pertenecen.
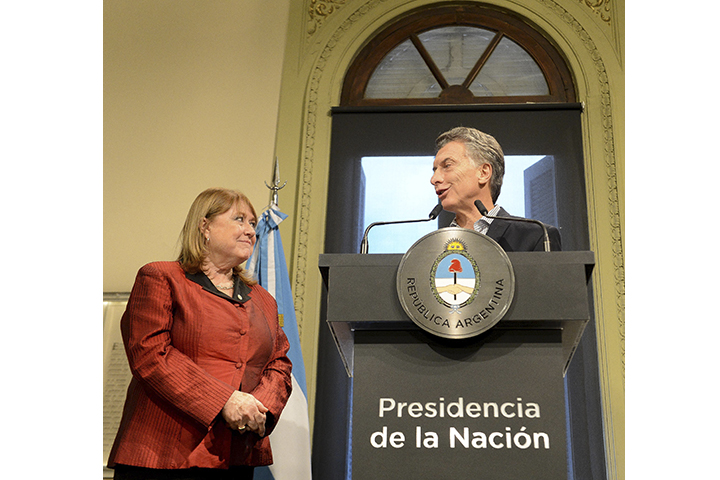
Además del puesto de vicecanciller durante el gobierno de Duhalde, el hoy ministro de Relaciones Exteriores se desempeñó como Director Nacional de Ceremonial entre 1998 y 1999 durante el menemismo. Ese puesto le dio acceso al conocimiento de la logística y a los funcionarios, además de ser un cargo ligado a las actividades que realiza el Presidente. Durante el kirchnerismo mantuvo el rango más alto de la carrera diplomática: embajador extraordinario y plenipotenciario, una nominación que había alcanzado en 1998, desempeñándose en Portugal. Se trata del segundo diplomático de carrera en llegar al puesto máximo en democracia, después de Susana Ruíz Cerruti durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
De acuerdo con la Constitución Nacional, la política exterior es definida por el Presidente, sin embargo el canciller hace al modo de llevar adelante la gestión de sus directrices. En ese sentido, evaluaron las fuentes consultadas por esta agencia, Malcorra tenía una “visión global”, que se tradujo, por ejemplo, en su apoyo a Hillary Clinton, una posición que luego dejó incómodo al gobierno tras el triunfo de Donald Trump.
En el ámbito diplomático advierten que Faurie “no tiene ese perfil”. Por eso, si bien es prematuro, se presume una intensificación del alineamiento con la política exterior estadounidense y un fortalecimiento del vínculo Macri-Trump. El objetivo sería darle forma a voluntad del núcleo duro presidencial al Ministerio de Relaciones Exteriores. El conocimiento del funcionamiento interno que posee el nuevo ministro resulta un pilar clave, tal vez el que más sedujo a Macri para elegir a su flamante canciller.
Actualizada 01/06/2017

May 25, 2017 | DDHH
El mes de mayo fue un periodo de enardecida actividad para los organismos y movimientos que luchan por los Derechos Humanos en Argentina. Pocos días después de la multitudinaria marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, nuestro país recibió la visita de representantes de dos entidades internacionales especializadas en materia de Derechos Humanos: el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias (GTDA) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por primera vez se encuentra sesionando en Argentina.
Las misiones arribaron en medio de un clima marcado por el resurgimiento de discursos negacionistas por parte del gobierno nacional -reflejados en el cuestionamiento a la cantidad de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y en el resurgimiento de la Teoría de los Dos Demonios- y en la existencia de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en la actualidad.
Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003). La comitiva, integrada por dos expertos del ACNUDH, Setondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia), recorrió las provincias de Buenos Aires, Chubut y Jujuy, inspeccionó 20 centros de reclusión (penitenciarías, comisarías e instituciones de salud mental) y mantuvo reuniones con autoridades federales y provinciales, representantes de la sociedad civil e individuos privados de su libertad, con el propósito de hacer una evaluación general del Sistema de Justicia Penal en Argentina.

Entre el 8 y el 18 de mayo, una delegación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) realizó su segunda misión oficial a la Argentina (la primera fue en 2003).
El jueves 18 de mayo, al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar. Entre la variedad de temas abordados, los oradores manifestaron su preocupación por la existencia de selectividad en las detenciones tanto por parte de las fuerzas de seguridad como del sistema legal. “Tomamos conocimiento de los amplios poderes que tiene la policía para privar a las personas de su libertad en base a la sospecha de comisión de un crimen o por verificación de identidad, que son frecuentemente utilizados contra personas en situación de vulnerabilidad”, advirtió Steinerte. “Observamos la existencia de selectividad en la aplicación del Sistema de Justicia Penal en relación a individuos de determinados entornos socioeconómicos. Las personas de condición humilde y en situación de vulnerabilidad, como niños de la calle, el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), los pueblos indígenas, los migrantes y las personas comprometidas con movimientos sociales tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía y reciben un trato diferencial por parte del Sistema de Justicia Penal de Argentina”, agregó.
También expresaron su descontento ante el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, sobre lo cual Steinerte declaró: “Según las leyes nacionales 24.390, la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica judicial. Como resultado, los detenidos con prisión preventiva constituyen cerca del 60% de la totalidad de detenidos por el Sistema de Justicia Penal. También observamos que el límite de dos años para la medida de prisión preventiva, indicado por la legislación argentina, es frecuentemente excedido.”
Uno de los casos más representativos de detención sin una condena firme es el de Milagro Sala, dirigente social jujeña y líder de la agrupación Tupac Amaru, encarcelada bajo el régimen de prisión preventiva desde enero de 2016 a la espera de su enjuiciamiento. Al respecto, los expertos argumentaron que la evaluación llevada a cabo no fue diseñada para hacer el seguimiento de un individuo particular sino que se trató de una visita comprensiva y general. No obstante, Steinerte se refirió al caso: “Nos reunimos con la dirigente social Milagro Sala, entre otros detenidos. La opinión adoptada en 2016 por el GTDA (que considera que el encarcelamiento de Milagro Sala se trata de una detención arbitraria) se mantiene firme.”
Durante la conferencia, Adjovi y Steinerte enumeraron otras problemáticas que se contradicen con los ideales universales de la dignidad humana promovidos por el ACNUDH. A partir de sus hallazgos preliminares, criticaron la utilización de comisarías como centros de detención por períodos prolongados, situación ligada al excesivo uso de la prisión preventiva y la sobrepoblación en establecimientos penitenciarios. También resaltaron la escasa aplicación de medidas alternativas a la detención -disponibles en la legislación argentina-, la imposición de sanciones disciplinarias como el aislamiento y el uso de fuerza, el extenso confinamiento de personas con discapacidad psicosocial y de bajos recursos en instituciones psiquiátricas sin perspectivas reales de liberación, y la cuestión de menores de edad en conflicto con la ley, sobre lo cual Steinerte expresó: “La excepcionalidad de la privación de libertad de menores de edad no es ampliamente impulsada en el país, ya que tuvimos conocimiento de instancias de detención de individuos menores de 16 años (edad de imputabilidad establecido por el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil argentino).”

Al concluir su visita, Adjovi y Steinerte participaron de una rueda de prensa para compartir un informe preliminar.
Por último, en referencia al tema de la detención de migrantes, ambos expertos se pronunciaron en contra la adopción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017, que, según denunciaron, modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina Nº 25.871 y eliminó salvaguardas importantes. “Estos cambios deberían haber estado sujetos a un debate abierto y transparente, ya que la detención en el contexto de migración debe ser excepcional y sólo puede justificarse si persigue un fin legítimo”, alegó Steinerte.
El GTDA presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2018. “Vinimos a Argentina con la invitación del Gobierno nacional, lo cual supone un compromiso de su parte para escuchar nuestras recomendaciones y tomar medidas en consecuencia”, concluyó Adjovi. “Tenemos altas expectativas de que se van a realizar cambios basados en nuestra evaluación. Pero hay que recordar que el Gobierno funciona junto con la sociedad, por lo que estas recomendaciones son de interés para todos.”
Al día siguiente, viernes 19 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre Organizaciones de la Sociedad Civil y tres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Presidente de la Comisión y Relator para Argentina Francisco Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, para debatir acerca de la situación de los Derechos Humanos en el país. El encuentro, previo al inicio del 162º periodo de sesiones extraordinarias del CIDH (que por primera vez se desarrollará en Argentina), tuvo lugar a partir de las 16 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos y contó con la participación de referentes de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Comité por la Liberación de Milagro Sala y la Asociación Buena Memoria, entre otras agrupaciones y particulares interesados.
Pablo Lachener, abogado del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó a ANCCOM algunos detalles acerca de la reunión: “Fue un encuentro de carácter informal que la CIDH tuvo con organizaciones de la sociedad civil argentina por fuera de su agenda oficial. Los asistentes expusieron en breves minutos los temas que consideran que requieren de la intervención de la Corte Interamericana, y la Comisión escuchó todos los planteos.”
Entre los temas planteados, Lachener destacó la creciente preocupación por retrocesos en políticas de memoria, verdad y justicia, e intervenciones vinculadas a la situación carcelaria, restricciones a la migración, violencia policial, persecución de sectores vulnerables, escasez de medicamentos para la comunidad LGBTI, falta de acceso a servicios de salud, interrupción del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, entre otros reclamos.
“Nosotros presentamos un informe advirtiendo sobre determinadas manifestaciones públicas un tanto preocupantes de algunos funcionarios del gobierno respecto a la última dictadura y por la actuación de los tres poderes del Estado en causas de lesa humanidad. Hay preocupación por el nivel de retrocesos en materia de políticas públicas que está llevando adelante el actual gobierno”, expresó Lachener.
La CIDH inauguró el nuevo período de sesiones el lunes último en el salón Atalaya del hotel Sheraton y extenderá sus audiencias públicas hasta el viernes 26 de mayo. Pese a que los casos de Argentina no están en agenda, los organismos de derechos humanos tienen expectativas de que se haga un relevamiento de ellos para ser tratados en la sesiones de julio en Perú.
Actualizada 24/05/2017